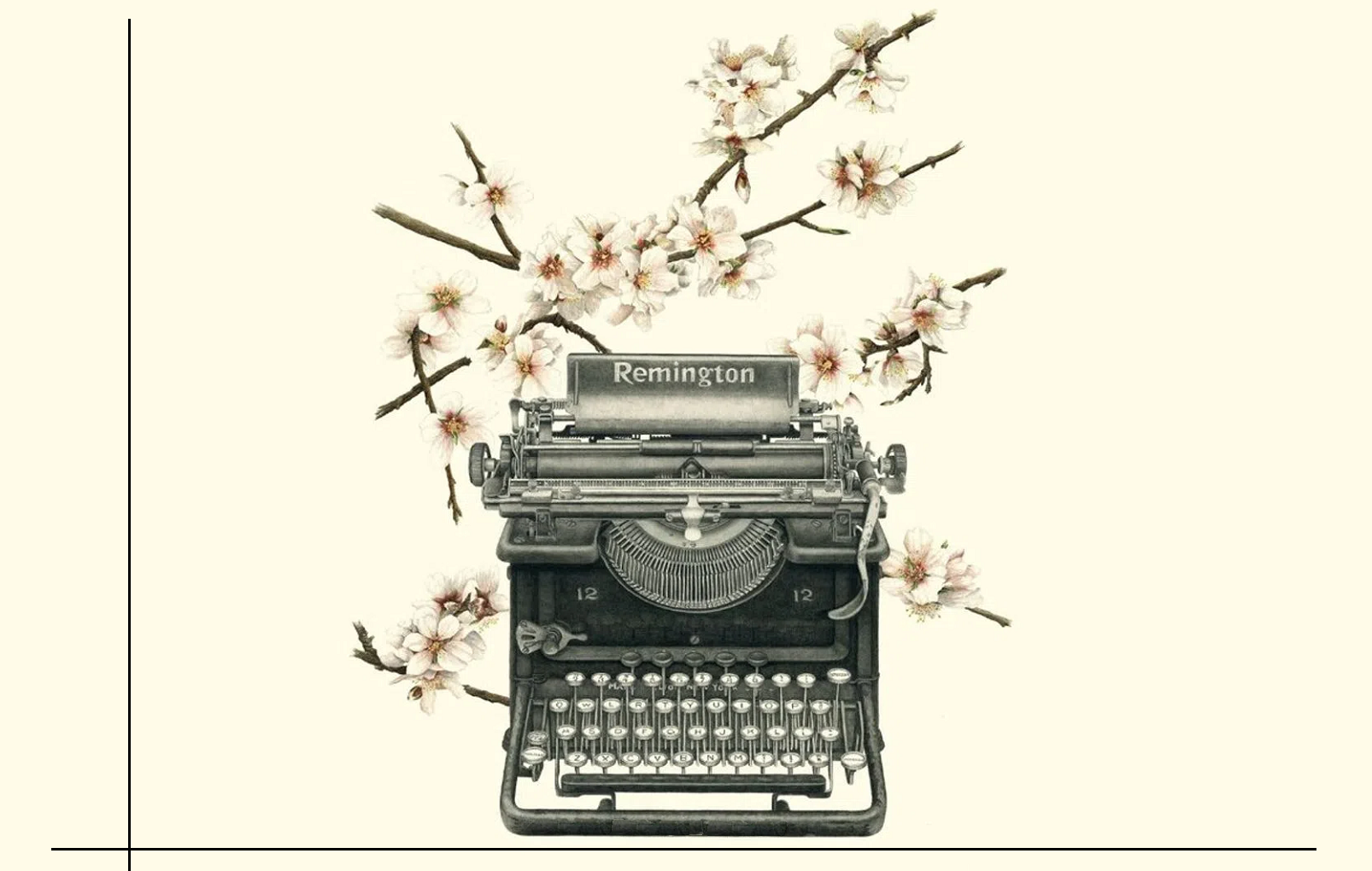
Año 2050: no más laureles para Virgilio
El viejo y desencantado poeta leyó la noticia de que los pocos juegos florales que quedaban en el país serían cancelados como parte del acuerdo intermunicipal que buscaba recortar gastos superfluos. En los últimos años, desaparecidos los reconocimientos de mayor prestigio, los juegos florales se habían convertido en el último refugio de la muchedumbre de poetas supervivientes. Vanguardistas, retroguardistas, experimentales, tradicionalistas, visuales u orales, el puñado de personajes que todavía se atrevía a denominarse en público poetas se apeñuscaba para presentar sus trabajos en esos antaño despreciados concursos municipales. Eran el último vestigio de ese vínculo de ignara admiración que la clase política había establecido con la poesía: a falta de una estrategia que fomentara editoriales y creara nuevos públicos, pulularon premios y certámenes, y era tal su profusión que aun los bardos más mediocres podían presumir un abultado historial de reconocimientos.
Él mismo era un poeta laureado, había trabajado febrilmente para administrar su talento y era hábil para vender imagen, forjar relaciones y cobrar favores. Su fama, sin embargo, nunca había correspondido a su ambición y a la percepción inicial de sus dones y, pese a su maniático activismo, se sentía continuamente desplazado. Era, en esos raptos autodestructivos de envidia, cuando sospechaba que todos los pecados venales de la literatura —el narcicismo, los celos profesionales enfermizos, la delirante autopromoción (la humillante pergeña de reseñas)— se habían sobrepuesto a su pasión original por leer y escribir. Pensó en su juventud metamórfica y en los arquetipos grandiosos que creyó encarnar: el romántico profeta juvenil, que afirmaba la predestinación artística y escribía en busca de verdades reveladas; el bardo comprometido que reservaba al poeta un papel exultante en la revolución y la nueva sociedad; el poeta postideológico, divertidamente desilusionado, y su poesía llena de trucos y guiños. Sin embargo, en su fuero interno admitía que esas máscaras ocultaban al personaje más real: el poeta que vislumbraba su propia mediocridad e indigencia material y espiritual, el que no tenía tiempo para leer, el que no atinaba a escribir una página en prosa, el de imágenes manidas y oído defectuoso, el que escondía los títulos de sus competidores en la librerías, el que buscaba aprovecharse de sus alumnas en los talleres de Escritura Creativa, el que vivía de canonjías, préstamos o hasta pequeños hurtos en las bibliotecas de sus amigos.
En verdad, se vivía un crepúsculo de la poesía y en el cada vez más escuálido medio artístico, el poeta era un paria, un vejestorio estético cuya oferta carecía de demanda. A lo largo de todo el siglo XXI, la poesía se había consolidado como un arte de invernadero, alejada del gusto, la educación y los códigos de las nuevas generaciones. Las comunidades poéticas se habían fragmentado en gavillas cada vez más pequeñas, pero no se trataba de un arte de minorías que profesara rigor y rebosara fuego novedoso, los grupúsculos practicaban una ciencia del bluff y una poesía epigonal, aludían a las licencias del experimentalismo y la intertextualidad para plagiar y facturar vacuos criptogramas o, bien, encarnaban un vitalismo adolescente de gestos provectos. No sólo era la falta de inteligencia u oficio de muchos poetas, sino el agotamiento de una expresión que perdía la fe en sus poderes. Una poesía desprovista de memoria, agotada de recursos, sin conciencia de su capacidad de conmoción sobre el lector se resignaba a la parodia, la ironía o la confesión escandalosa, a la risa congelada o a la mueca de hastío. La lírica de la primera mitad del XXI era la expresión de un yo muerto, el producto estéril de una tierra baldía. No era extraño que sus practicantes sólo hubieran podido sobrevivir mientras se mantuvieron los subsidios oficiales. Porque al arte yerto de la poesía lo acompañaron los peores incentivos materiales e institucionales: feroces disputas por los bienes y reconocimientos, prestigios hechizos, pomposidad y resentimiento en el discurso público del poeta, crítica inexistente. Sin cánones, códigos de identidad o exámenes críticos, la poesía debilitó sus filtros y estándares y, más que nunca, las relaciones personales se volvieron la clave para el ascenso en el pequeño parnaso y para el goce de sus exiguas recompensas. Virgilio Sánchez trató de evocar aquellos cafés y bares donde se reunía con sus amigos, pensó en la época en que la vida artística era sinónimo de iluminación y luego de revolución y luego sólo de bohemia, pero de la buena, recordó su porte y su aliento alcohólico abriéndose paso en las fiestas y las mujeres con las que le tocó en suerte yacer en las borracheras. Leyó la noticia otra vez. Ahora sí, ni en el pueblo más polvoso, nunca más el poeta sería coronado con laurel por la reina de belleza.




