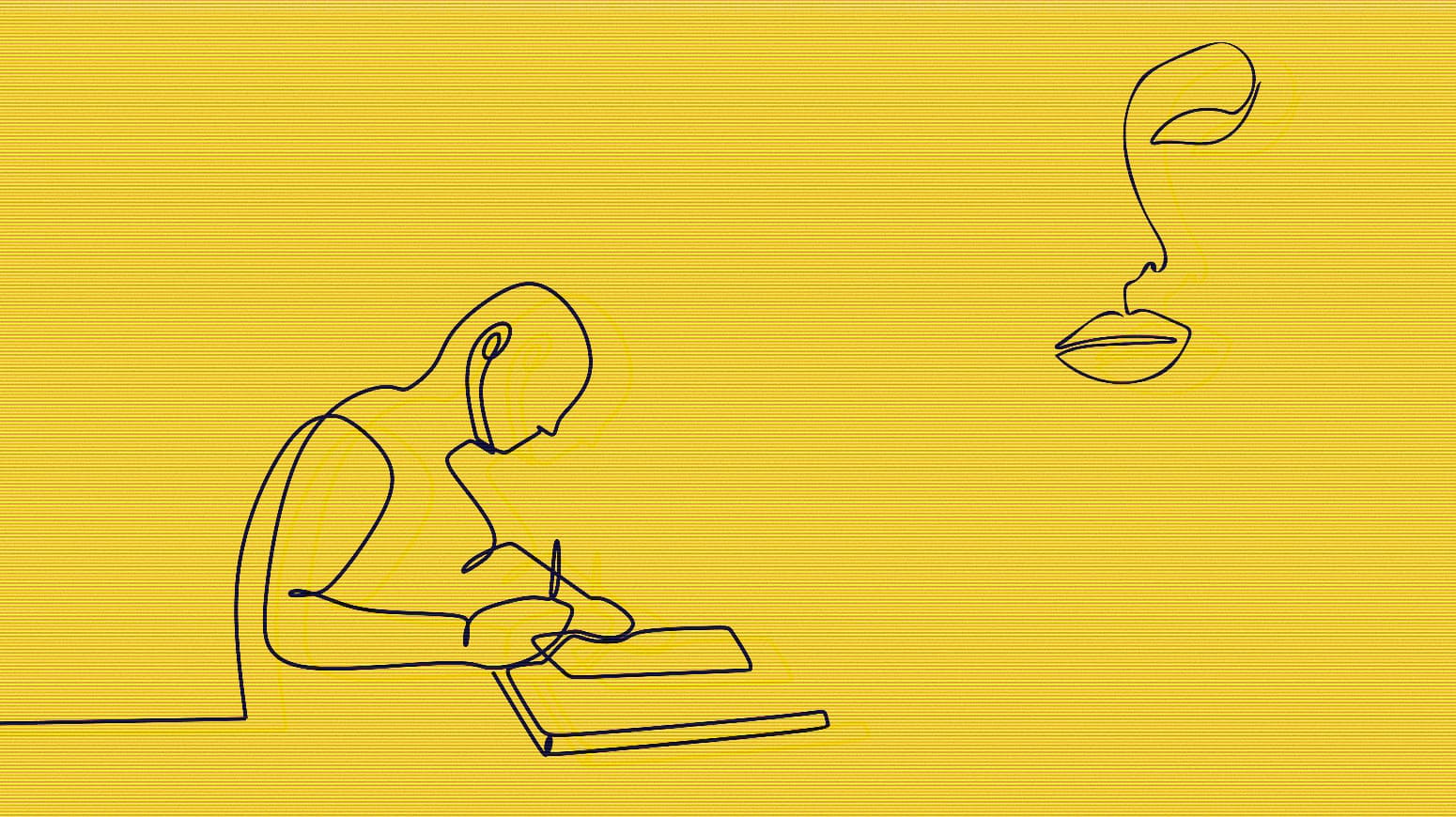Abril, 2025
Nada tiene que ver el dolor con el dolor
nada tiene que ver la desesperación
con la desesperación.
Las palabras que usamos
para designar esas cosas
están viciadas.
No hay nombres en la zona muda.
Enrique Lihn
1
Desde hace varias semanas resultaban notorias las estropeadas condiciones de la puerta de entrada del apartamento: aquí y allá se evidenciaban manchas y raspaduras ocasionadas por el desgaste cotidiano. Antes de involucrarme en mis labores nocturnas frente a la computadora, asumí dicha tarea doméstica con un carácter impostergable: sí o sí debía darle un brochazo de pintura a la cara interna de esa zona del hogar, siendo la más dañada a causa de los constantes rasguños hechos por mi gato, un felino que vivió sus primeros meses en las calles.
No es descabellado suponer que, al ser rescatado de la intemperie, este descendiente de tigres y leones declarara abiertamente una guerra a ese obstáculo rectangular, color blanco, hecho de aluminio, de aspecto impoluto en sus mejores épocas; hoy maltratado, deslucido, al cual debe vencer para recobrar la libertad que alguna vez probó.
Digo esto porque no sé si aquella noche soñé lo que soñé a causa precisamente de haber inhalado algún elemento tóxico, quizá sumándose a ello una incorrecta ventilación que requiere una faena de tal tipo. Quizás olí algún químico penetrante que ocasionó líos en mi cerebro. No lo sé.
Lo cierto es mi sueño con Vanessa quien, hace dos años, se quitó la vida luego de padecer una añeja depresión. Anteriormente, según me lo confesó alguna vez, intentó suicidarse al mezclar ansiolíticos con excesivas cantidades de alcohol… Afortunadamente, en esa y en otras varias ocasiones una ambulancia y los paramédicos solían arribar a tiempo para reanimarle los signos vitales.
Malamente, siempre hay una primera vez…
2
En aquel sueño yo entraba a una panadería en el barrio de mi infancia, y antes de sostener la charola y las pinzas para coger el pan, miré hacia mi izquierda y allí estaba ella: pícara, tranquila, ataviada con ropa de invierno y exhibiendo una sonrisa como de quien es pillado en mitad de una travesura.
—¿Qué haces aquí? —le pregunté, cuestionando no necesariamente su presencia en ese sitio sino en la vida. Sí, me hallaba dormido; pero en esa circunstancia sabía que ella había muerto tiempo atrás. Recuerdo que mi voz temblaba un poco. Sentí un colapso en mis certezas y, ¡cómo no!, también un hilito de miedo recorriendo mi pecho hasta la boca del estómago. Es un misterio la manera en que el cerebro humano funciona mientras dormimos. Así como uno sueña que cae, y nuestro cuerpo salta, se mueve y se altera encima de la cama; así sentí ansiedad y turbación cuando vi a Vanessa en aquel episodio onírico.
Algo respondió ella; sin embargo, ya lo olvidé.
Apreté su cuerpo contra el mío, sí, con alegría, aunque también cerciorándome de la veracidad de esa visión, descartando que se tratara de una trampa, una broma al estilo cámara escondida. Sujeté su cara con mis manos y besé su frente, las mejillas, los ojos, como quien encuentra a un cachorro extraviado y por el cual se han pegado decenas de carteles en las calles del barrio. Ella controlaba la situación, impávida, a pesar de haber sido descubierta. A decir verdad, Vanessa parecía más una espía con gran entrenamiento para mantener la calma incluso en situaciones de ruptura de su anonimato, y no tanto esa muchacha extrovertida que conocí en la universidad.
Su voz no la escuchaba desde cinco años atrás, quizá más. Su apartamento, seguramente, fue el lugar en donde por última vez oí esa habla nasal y algo infantil que se acentuó más tras una de sus variadas cirugías estéticas de nariz, las cuales le deformaron su rostro, poco a poco, como si aquella otrora cara bella, seductora, hubiese sido manipulada por niños jugando con plastilina.
—¡Te suicidaste hace año y medio! ¿Cómo puedes estar aquí? —le dije con asombro y aprovechándome de una ráfaga de aplomo en mi garganta ante una situación nada ordinaria, tan absurda e inesperada como mirar a Drácula, sentado, en la sala de espera de un consultorio médico. Mientras aguardaba su respuesta, sentí con precisión un desdoblamiento en mi psique, algo tan poco probable como transitar por los dos senderos que conforman un cruce de caminos: miraba a alguien aun en contra de los designios de la Muerte; asimismo, no dudaba acerca de estar en medio de un sueño.
Ambas realidades eran creíbles para mí.
3
A veces los episodios oníricos son fronteras, líneas divisorias entre territorios. Algo falla en el impoluto proceder de la obsesiva y eficaz Muerte como para que, mientras soñamos, seamos pasajeros en tránsito, viajeros entre dos eternidades, seres despreocupados del poder asignado a los relojes. Bajo los efectos de un golpe de buena suerte o favorecidos por los designios de un Dios aburrido de provocar huracanes con un soplido, ganamos entonces efímeras oportunidades de reencontrarnos con los difuntos mientras ocurren esas fallas dentro del protocolo mortuorio.
Los sueños y la memoria son los únicos sitios en donde, al parecer, momentáneamente la Muerte es derrotada.
4
A mi amiga le formulé una pregunta que era impostergable.
No sé qué tan original fue mi interrogante o qué tanto me vi influenciado por la previa lectura del cuento “Nadar de noche”, de Juan Forn, esa historia en donde un hombre adulto, padre de una recién nacida, casado y con más dudas que certezas sobre el futuro, al irse de vacaciones a una casa con alberca, en las horas finales del día, casi yéndose a dormir escucha que alguien llama a la puerta. Al abrir se queda de una sola pieza al hallar, de pie, a su padre fallecido años atrás. En el cuento de Forn, el hijo le pregunta al padre lo mismo que cuestioné a Vanessa: ¿Cómo es allá? ¿Qué hay del otro lado de la vida, en la muerte?
En mi sueño ella contestó algo que escuché con exactitud. Estoy seguro de eso… pero ahora y aquí, frente a la computadora, juro que no recuerdo su respuesta. He dado mil vueltas al asunto, trato de volver escena por escena a ese momento… No hay remedio: no recuerdo. Cuando recreo mi pregunta a Vanessa sólo miro que ella mueve los labios, sin palabras nítidas escapando de su boca. Esa ausencia de sonido, pesadísima y siniestra, es tan confusa como mirar a una orquesta de músicos ejecutar sus instrumentos sin emitir nota alguna.
5
¿La Muerte, repentinamente, se percató de que alguien conocería, por fin, su inexpugnable secreto y entonces activó una urgente censura? Vanessa, pícara como siempre, cada vez que evoco esa escena… ¿simplemente baja el volumen de sus palabras para quebrarme la cabeza y obligarme a escribir esto?
Sospecho que ella, mi amiga, está detrás de todo este silencio.
Mi intuición la sostengo en un comportamiento que ella asumió durante el sueño tras verse sorprendida por mí y descubierta así en su condición de extranjera, clandestina y casi fungiendo como un agente del servicio secreto de la Muerte. En seguida de responder a mi pregunta, Vanessa sonrió socarronamente y confesó esto:
—¡Es mentira! No estoy muerta. Fingí mi suicidio porque alguien me buscaba para hacerme daño… —dijo.
Y de golpe, en ese desdichado sueño, sentí que se desbarataba mi única oportunidad de conocer la verdad escondida en los días y las noches del Tiempo.
—Pero yo vi cómo tu familia, en redes sociales, lamentaba tu muerte… —reviré como si el contenido de la Internet tuviese una condición irrefutable, tal como si se tratara de un libro sagrado que comunica revelaciones divinas a la humanidad.
—Toda mi familia estuvo de acuerdo en difundir que yo había muerto… —precisó con tono como de quien le explica algo obvio a otra persona que cree haber comprendido un misterio.
Al salir de la panadería caminamos, asumiendo que el trayecto hacia no sé cuál lugar nos permitiría compartir todo lo sucedido desde la terrible y triste noticia de su —hasta ahora— supuesto suicidio.
Intempestivamente desperté mientras la luz de la mañana ya iluminaba al mundo. No sentí frustración ni un ánimo de derrota me invadió como en esos sueños donde uno abre los ojos en el momento más crucial de la trama: un beso largamente anhelado o la implementación de justicia en un molesto agravio transcurrido durante la vigilia. Por el contrario, abracé la certeza de poseer una verdad: la Verdad.
Ya sin modorra tras algunos minutos de mantener abiertos mis ojos, caminé hacia el baño. Y entonces, mientras el frío del suelo se colaba en mis pies descalzos, constaté que había olvidado la respuesta de Vanessa. Al paso de un par de horas y bebiendo el primer café del día, en el periódico leí que una bomba había sido lanzada en Gaza, el Congreso peruano derrocó al octavo presidente de aquella nación en un lapso de nueve meses y Mbappé, torpemente, negó la existencia de la colonización francesa en África.
Después de ese sueño, en mi cabeza giraron un par de certezas: Vanessa se suicidó hace casi dos años y vino a visitarme mientras yo dormía. Para mi mala fortuna, he olvidado sus palabras. No se crea que no he realizado esfuerzos para conectar mi memoria con aquel sueño; pero todo intento es en vano. Si nuevamente trato de situarme frente a ella cuando reveló eso que habita en el país de la Muerte, invariablemente alguien o algo enmudece la voz de mi amiga, y entonces sólo percibo su rostro pálido, así como sus ojos mirando desde el fondo de un abismo, desde la nada.
Escribo ahora mismo para subir el volumen a la voz de Vanessa.
Repentinamente, a través de la ventana de mi habitación se cuela una ráfaga de aire, desordenando papeles y sacudiendo las cortinas como si se tratasen de las velas de una embarcación navegando en altamar, aún sin la visión de un puerto próximo, de un faro encendido.
Son misteriosos los caminos de la psique.
Frente a la pantalla de la computadora silbo una canción de Bob Dylan, aquella que afirma: “La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento”. ![]()