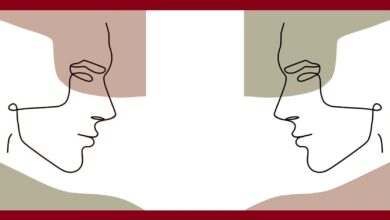Abril, 2023
Durante mucho tiempo fue mi lavandería favorita. Tenía un aire de modernidad e indiferencia en el servicio que te hacía sentir libre. Cuarenta bloques metálicos, cromados, en filas separadas, a la orden del cliente. El trato era mínimo: un joven recepcionista, de sonrisa dulce, supervisaba y decidía qué lavadora debías usar. Esa mañana me indicó que podía meter la ropa en la penúltima del segundo pasillo. Caminé hacia allá con mis bolsas en la mano. Un reloj colgado en la pared marcaba las siete quince.
Al llegar, me encontré a mi vecina de departamento, Sofía, sentada en una banca de metal, observando la ventanilla de una lavadora, que se encontraba justo a un costado de la mía. Me alarmó su palidez. Vivíamos en el mismo edificio, era maestra de historia o español y a veces platicábamos en las escaleras mientras nuestros perros se olfateaban mutuamente. Igual que yo, vivía sola; la conocía lo suficiente como para saber que en ese momento algo le pasaba. Traía puesta una sudadera gris, licras negras y tenis deportivos. Cuando la saludé, levantó la mano a una altura entre la quijada y el cuello, muy despacio, y luego la bajó sin quitar la vista de la lavadora.
¿Estás bien?
Sofía se volvió hacia mí y, temblorosa, dijo: hice una cosa horrible.
Había algo anormal en sus facciones. Era ella, sin duda, pero de cerca y por el modo en que castañeaba los dientes, parecía otra. Puse mis bolsas en el suelo. Tomé asiento en la misma banca. Le pedí que me explicara, con calma, qué era eso horrible que había hecho. Sofía parpadeó de forma acelerada y pasó saliva.
Fue un error, dijo, un error de humanos, un descuido…
Me jaló la mano, como si quisiera que observara, desde su ubicación, el interior de la ventanilla circular. Accedí, sin embargo, con un poco de desconfianza. Estaba fría como un pingüino. Una risa lejana pareció sacarla del sopor.
Sea lo que sea, dije, es mejor que respires hondo.
Asintió sin ganas. Le hice saber que, aunque no fuéramos amigos como tal, podía contar conmigo. Sofía me miró, miró la lavadora y comenzó a dar golpecitos al suelo con la punta del pie izquierdo. Le pregunté si prefería que la dejara sola; mi primera tanda de ropa aún me esperaba y en verdad quería aprovechar la mañana. En ese instante mi vecina me apretó la mano: no, ¡no metas la ropa!, ¡te lo ruego!
Por detrás de nosotros un sujeto pasó cargando su canasto.
Sofía, como una niña temerosa, se contrajo y pegó su rostro al mío, poniendo el dedo índice sobre mis labios. No deben escucharnos, susurró, al tiempo que abría los ojos exageradamente y se aseguró de que no la viera el recepcionista.
No me explicó nada, dijo, te juro que no.
¿Quién? ¿De qué hablas?
Ese muchacho de allá —lo señaló—, cuando llegué le pedí una lavadora, me dijo que podía utilizar la diez. ¿Ésta es la diez, verdad? ¿Verdad que no fue mi culpa? Entonces vine, eché mi ropa sin fijarme, te lo juro, no sabía nada; apreté el botón de inicio y…
Sofía enmudeció.
A los veinte minutos, dijo, el recepcionista vino corriendo a decirme que había olvidado comentarme que esta máquina no servía, que ocupara otra del siguiente pasillo. ¿Te das cuenta, Mauricio? ¡A los veinte minutos! ¡Cuando ya no tenía caso!
No sé si te estoy entendiendo, Sofía.
Cerró los ojos durante unos segundos y habló un poco más despacio:
Antes de sacar mi ropa e irme al otro pasillo, me pregunté en qué fallaba la lavadora. Hasta donde pude observar funcionaba igual que las otras. O ese chico me estaba mintiendo o se confundía de máquina. ¿Por qué iba a cambiarme? No lo sé. Para averiguarlo, destapé mi lavadora y pude entenderlo todo. Pero ya no tenía caso.
Arqueé las cejas, desconcertado, y lo que comprobé entonces en la mirada de Sofía fue un deslumbramiento, un gesto repleto de inocencia y culpa. Segura de sí misma, agregó: cuando me percaté de lo que había adentro, que no era mi ropa limpia, supe que ya no tenía sentido intentar remediarlo. Lo único que hice fue contemplar la vista de aquello, que era muy hermoso, de veras.
¿Tu ropa era hermosa o cómo?, le dije.
Le escurrieron un par de gotas de sudor por la patilla derecha.
No. No era mi ropa lo que encontré ahí adentro, Sofía apuntó a la lavadora y completó severamente: era el universo.
Hubo otro silencio, un silencio ridículo que opacó el sonido de las máquinas en marcha. Nuestra conversación pasaba a ser insignificante a partir de ese momento. ¿De qué forma debía retomar una charla después de una declaración así?
¿El universo?, dije, ¿el universo adentro de una lavadora?
Me reí un poco, fui irrespetuoso creo. Los ojos de Sofía se mantuvieron idos. De acuerdo, pensé mientras observaba a mi vecina perdida en susurros; digamos que el universo está ahí, adentro de la lavadora, ok. ¿Qué tiene eso de malo? Verlo de cerca ha de haber sido una experiencia única, por lo menos, ¿no?
No entiendes, dijo ella.
Me di cuenta de que era inútil entrar en su juego. Pero, por respeto más que por interés, y con el fin de agotar el tema lo antes posible y dedicarme a lo mío, le pregunté cuál había sido, al fin y al cabo, su error.
La lavadora secó la ropa, ¿ya?, ¿te queda más claro?
Dije que no, por supuesto. Siempre he sido lento para atar cabos. Pensé: a ver, ella fue a lavar, le dieron una máquina descompuesta o algo por el estilo, abrió la tapa, descubrió el universo en la lavadora, lo limpió y lo secó. ¿Ajá?
No, no sé qué significa, dije.
Con el cent… t-trifugado… cambió el curso del tiemp-po…
¿Eh?
El tiempo… ya no avanza, retrocede… Las cosas volverán a pasar.
Eres muy chistosa, Sofía. Y muy rara también.
Las galaxias chocarán entre sí, el impacto acabará con nosotros, nos resumirá en una sola masa. A partir de hoy, viviremos en un presente con dirección al pasado. Todo lo que hemos vivido, volverá a suceder. Lo decía el manual. Está allí.
Sofía señaló la parte trasera de la máquina. Me puse de pie. Irónicamente perdía mi tiempo. Aunque, debo aceptarlo, encontraba elocuencia en las frases de Sofía, como si hubiera analizado a profundidad las repercusiones de apretar ese botón. Sin embargo, al verla, en mi mente sólo podía pensar en una cosa: crisis existencial. A todos nos pasa en algún momento de la vida. Yo, por ejemplo, venía saliendo de una y por tanto me era fácil reconocer a quienes se encontraban ahí. Me pregunté si antes de que ella provocara ese retroceso del que hablaba no vivíamos ya en un estado de melancolía perpetua, que nos hacía volver al pasado sentimental en cualquier momento.
De manera repentina, el joven recepcionista se acercó y nos dio los buenos días con una mueca extraña, preguntó si podía ayudarnos en algo. Sofía se tapó la cara.
Mierda, ha empezado, dijo ella y le temblaron las manos.
Tomó la canastilla en la que traía su ropa y salió corriendo sin despedirse. El recepcionista siguió sus pasos con la mirada y después volvió conmigo. Tardé un minuto en atreverme a preguntar sobre lo sucedido:
¿Qué tiene esta lavadora?
No sé, los dueños del negocio piden que no la toquemos por nada del mundo. Al parecer es de uso personal. Pero lo olvidé. Creo que la señorita se molestó.
Ah… ya, bueno, gracias.
El joven volvió a su puesto en la entrada.
Me acerqué a la ventanilla circular de la máquina de mi vecina. La abrí. Su interior estaba oscuro y frío, como el de cualquier lavadora; como el de cualquier universo. Traté de reírme, pero no pude. Tuve la sensación de no haber comprendido el dilema de Sofía. Efectivamente, en la parte trasera de la máquina había un libro que llevaba el título de Manual de servicio. Modelo B8RG35. Tenía alrededor de quinientas páginas y un índice muy claro sobre las instrucciones de uso. No iba a ponerme a leer.
Observé los ventanales que daban a la avenida. Había oscurecido un poco y el movimiento de los coches disminuía cada vez más. Sin razón, los clientes salieron del establecimiento con un orden sospechoso. El joven recepcionista, bostezando, colocó el letrero de cerrado en la puerta y se detuvo a la espera de que yo saliera. De un momento a otro, me encontré solo en la lavandería. Casi como si estuviera obligado a hacerlo, tomé las bolsas de ropa y, vaya a saber por qué, me despedí del muchacho. Cuando guste, respondió.
El reloj de la pared entonces daba las siete en punto.
Lo que hice enseguida fue dirigirme hacia la calle, que estaba silenciosa, desierta. Y sin embargo, nada: un viento frío levantó una envoltura de chocolate al filo de la banqueta. Avancé de vuelta a mi departamento, rascándome la cabeza. Me detuve, caminé unos pasos y me volví a detener. Observé el cielo que, lentamente, retomaba sus colores nocturnos. Un punto brilloso se asomaba tembloroso en el firmamento. No estuve seguro, porque no acostumbro levantar la vista, pero debía de ser Venus.![]()