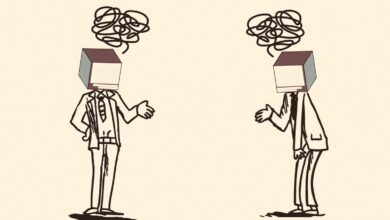Octubre, 2022
Nació en Colombia en 1942, pero se naturalizó mexicano en 2007, país al que llegó en 1971 y donde prácticamente se hizo a sí mismo y donde ha producido casi la totalidad de su obra: primero como cineasta —dirigió las películas Crónica roja, En la tormenta y Barrio de campeones—, y luego como escritor —ejercitado la biografía, el ensayo y sobre todo la novela, con obras deslumbrantes como La virgen de los sicarios y El desbarrancadero. Acérrimo ateo y abiertamente homosexuаl, hoy no hay duda de que Fernando Vallejo es una de las voces más originales (y controvertidas) de la literatura en español. Su obra, en palabras de Ana María Moix, “provoca entusiasmos o fobias, pero nunca deja indiferente”. En marzo de 2018, luego de 47 años de vivir en México, decidió regresar a su natal Colombia y se instaló en Medellín, la ciudad sobre la que tanto ha escrito en sus novelas. El 24 de octubre de este 2022, don Fernando Vallejo llega a las ocho décadas de vida. Víctor Roura aquí lo celebra…
1
Fernando Vallejo (Medellín, Colombia, 24 de octubre de 1942, si bien obtuvo la naturalización mexicana en 2007, país al que llegó en 1971 y donde vivió 47 años) es quizás el escritor suramericano más furibundo, el de mayor ímpetu narrativo, acaso el menos diplomático. Y está bien que así lo sea, que por lo menos se salga un poco del carril al que nos tienen acostumbrados los literatos de prosapia, siempre con la diestra extendida a la espera de que algún funcionario de alto rango se sirva a estrecharla.
Punto de Lectura incluyó en 2004 en su colección el volumen El desbarrancadero, tal vez la revelación escritural autobiográfica más apabullante que se haya leído en años: Vallejo no calla nada, ni se arredra en decir cosas que, aun contra sí mismo, pueden doler en el alma, restallar en la frágil memoria.
2
Cuando le abrieron la puerta a su hermano Darío, a quien Fernando Vallejo exhibe en la portada de su libro, en una fotografía antigua (cuando eran niños, tomada por su tío Argemiro, también incluido en el portentoso relato —cuya lectura se va como el agua entre las manos—), “entró sin saludar, subió la escalera, cruzó la segunda planta, llegó al cuarto del fondo, se desplomó en la cama y cayó en coma. Así, libre de sí mismo, al borde del desbarrancadero de la muerte por el que no mucho después se habría de despeñar, pasó los que creo que fueron sus únicos días en paz desde su lejana infancia. Era la semana de Navidad, la más feliz de los niños de Antioquia… Se nos habían ido pasando los días, los años, la vida, tan atropelladamente como ese río de Medellín que convirtieron en alcantarilla para que arrastrara, entre remolinos de rabia, en sus aguas sucias, en vez de las sabaletas resplandecientes de antaño, mierda, mierda y más mierda hacia el mar”.
Sin embargo, para el año nuevo, Darío “ya estaba de vuelta a la realidad: a lo ineluctable, a su enfermedad, al polvoso manicomio de su casa, de mi casa —dice Fernando Vallejo—, que se desmoronaba en ruinas. ¿Pero de mi casa digo? ¡Pendejo! Cuánto hacía que ya no era mi casa, desde que papi se murió, y por eso el polvo, porque desde que él faltó ya nadie la barría. La Loca [así menciona Vallejo a su madre] había perdido con su muerte, más que a un marido, a su sirvienta, la única que le duró. Medio siglo le duró, lo que se dice rápido. Ellos eran el espejo del amor, el sol de la felicidad, el matrimonio perfecto. Nueve hijos fabricaron en los primeros veinte años mientras les funcionó la máquina, para la mayor gloria de Dios y de la patria. ¡Cuál Dios, cuál patria! ¡Pendejos! Dios no existe y si existe es un cerdo y Colombia un matadero”.
3
Fernando, el novelista, volvió a la casa paterna cuando le avisaron que Darío, su hermano el más querido, se estaba muriendo, no se sabía de qué: “De esa enfermedad, hombre, de maricas que es la moda, del modelito que hoy se estila y que los pone a andar por las calles como cadáveres, como fantasmas translúcidos impulsados por la luz que mueve a las mariposas. ¿Y que se llama cómo? Ah, yo no sé. Con esta debilidad que siempre he tenido yo por las mujeres, de maricas nada sé, como no sea que los hay de sobra en este mundo incluyendo presidentes y papas. Sin ir más lejos de este país de sicarios, ¿no acabamos pues de tener aquí [se refiere Fernando Vallejo a su Colombia natal] de primer mandatario a una primera dama?”
Vallejo no se detiene ante nada, arremete contra el sistema establecido, ya familiar, político o religioso, con tal de dilucidar su historia, que es una y la misma en los barrios olvidados de toda Latinoamérica.

4
Al llegar a la casa de sus padres, otra calamidad: abrió el Gran Güevón, “el semiengendro que de último hijo parió la Loca (en mala edad, a destiempo, cuando ya los óvulos, los genes, estaban dañados por las mutaciones)”. Abrió la puerta, no saludó a su hermano Fernando, se dio la vuelta y volvió a sus computadoras, al Internet. “Se había adueñado de la casa, de esa casa que papi nos dejó cuando nos dejó. Primero se apoderó de la sala, después del jardín, del comedor, del patio, del cuarto del piano, la biblioteca, la cocina y toda la segunda planta incluyendo en los cuartos los techos y en el techo la antena del televisor. Con decirles que ya era suya hasta la enredadera que cubría por fuera el ventanal de la fachada, y los humildes ratones que en las noches venían a mi casa a malcomer, vicio del que nos acabamos de curar nosotros definitivamente cuando papi se murió”.
Es, en resumidas cuentas —en un relato vigoroso de 232 páginas—, el nexo fraterno entre dos personas que, pese a la distancia, pese a dos formas de ser tan antagónicas, se quieren entrañablemente. Vallejo puede decir maricas a los homosexuales, pero ama a uno de ellos, a su hermano Darío, de modo que no hay otro ser que comprenda hasta la médula el comportamiento gay. Contradictorio y vulnerable, así como enfático y sonoro, el libro es un pasmoso recorrido por la nostalgia de un hombre —y de su hombría— que, a pesar de los desagradables recuerdos del pasado (en este momento no faltarán, por supuesto, los que lo tachen de misógino, racista, discriminador, homofóbico, casi feminicida literato), añora su mundo íntimo, el cual vuelve a vivir mientras permanece al cuidado de su hermano Darío.
Y nos cuenta de cuando ambos se atracaban con cuanta droga se hallaban a su paso. “Si viene la policía a buscarnos aquí se van a encontrar una selva”, decía Fernando a Darío mientras éste seguía limpiando, concentrado, la marihuana. “Una selva, sí, de esas planticas verdes, impúdicas, de hojitas dentadas, lanceoladas. ¿Pero por qué habría de venir la policía a buscarnos? Bueno, digo por decir. Por este complejo de culpa que mantengo desde que aterricé en este mundo. Porque no hay inocentes, Darío, porque todos somos culpables”.
Y he ahí, según Vallejo, una diferencia fundamental entre los dos hermanos: “Que yo tenía vagos remordimientos de conciencia y él ninguno. ¡Como no tenía conciencia! Simplemente no se pueden tener remordimientos de conciencia cuando no hay conciencia. Se necesita materia agente. Darío era un inconsciente desaforado. Desde hacía mucho que tiró ese estorbo a la vera del camino, volando su Studebaker destartalado de bache en bache entre nubes de polvo, mientras a los lados de la carreterita torcida, torcida como sus intenciones, saltaban pollos y mujeres embarazadas a un charco”.
—¿Estripamos a esa vieja, o qué? —preguntaba Darío.
—Parece que sí, parece que no —contestaba Fernando, a su lado, en el coche que corría kilómetros en el aire en la carretera—. El polvo no dejó ver. Sigamos.
Y seguían como pasaban: volando, volando, volando.
5
“¿Sí te acordás, Darío?”, preguntaba a su hermano, en sus últimos días con el maldito sida enterrado en el cuerpo. “¡Claro que se acordaba! Por eso puedo decir aquí que si el muerto hubiera sido yo en vez de él no se habría perdido nada, porque la mitad de mis recuerdos, los mejores, eran suyos, los más hermosos. La manía contra las embarazadas era mía, pero como si fuera suya porque si yo veía una y le decía: ‘Acelerá, Darío, a ver si la agarrás’, él aceleraba a ver si la agarraba”.
De ahí que el novelista agregara: “La inconciencia o no conciencia es condición sine qua non para la felicidad. No se puede ser feliz sufriendo por el prójimo. Que sufra el papa, que para eso está: bien comido, bien servido, bien bebido, y entre guardias suizos bellísimos y obras de arte, con Miguel Ángel encima, en el techo, arriba del baldaquín de la cama. ¡Así quién no! ¿Por qué en vez de esa manía por la presidencia no nos ha dado a todos en Colombia por ser papas?”
Después de los buenos recuerdos (quizá no porque lo fueran en realidad, sino sencillamente son buenos porque fueron), se asoma la tragedia: la muerte de Darío es irremediable (“de niño cree uno que el mundo es de uno; viviendo aprende que no; los jóvenes tratando de desbancar a los viejos, y los viejos pugnando por no dejarse desbancar: a eso se reduce este negocio”). Y entonces, ya con el querido hermano muerto, viene la propia muerte del autor, que busca insólitamente levantar en la novela su propia acta de defunción. ![]()