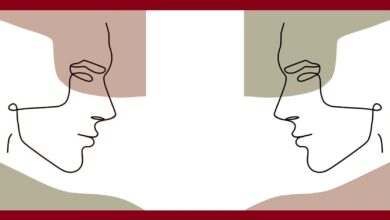Páginas escogidas de las muy estrenadas memorias de un escribano, víctima de un amor correspondido
Del libro: Juntos diablo, carne y mundo. Una historia moral en la Nueva Galicia. / 13 expedientes, mandados imprimir y publicar por: José Arturo Burciaga C. & Juan José Macías. / Van divididos en dos partes: cuentos & historia y paleografía. Taberna Libraria Editores, segunda edición, México, 2019.
¡Ay, Floralba! Soñé que te… ¿Dirélo?
Sí, pues que sueño fue: que te gozaba.
Francisco de Quevedo
Mi nombre es Alonso de Ahumada, soy escribano, cristiano de buena fe, y un hombre de un poco más de cuarenta años que a la sazón no sabía que aún conservaba un corazón aprendiz. No ha mucho que lo he sabido. Hará cosa de mes y medio, cuando el mes de enero llegaba casi a su fin y las heladas recrudecían.
Hoy, una alborada cálida, nueva y nacarada se me ofrece junto a ese cielo que observo a través de la lumbrera de mi casa, en tanto escribo estas líneas en el año de Nuestro Señor de 1732, y bebo un vaso de leche caliente para sacramentarme el estómago. Han sido estos últimos días tan grandes en las emociones que aun mi espíritu piadoso y crédulo me tienta a no poderlos creer. Por eso, y porque la memoria es una clase de felicidad que dentro de nosotros hemos formado, me es necesario desandar el tiempo como ama hacerlo un memorioso, y remontarme hacia aquella mañana fría en que, ante el señor abogado de los reales consejos y audiencias, y ante mí como escribano, se presentó doña Alfonsina de Jesús, mujer de carnes magras y del color de la debilidad. Dijo tener la edad de treinta y dos años, y que comparecía acompañándose de un escrito con fines de denuncia. Recuerdo que al hablar expectoraba y tosía como una tísica, de tal modo que visto por el corregidor y tenido por presentado, hube de recibirle el papel con prontitud, tras comprobar que el manuscrito se condujera bajo juramento y viniera correctamente rubricado por la demandante y un testigo.
Más tarde, a puertas cerradas de mi despacho y debidamente acomodado frente a mi escritorio, me cabalgué las gafas y, antes de sellar el documento, comencé su lectura que, debo decir, tuve la impresión de que ya conocía. Todo lo que ahí se narraba iba tornando como a mi recuerdo, pues mientras repasaba en el papel cada una de las palabras en él escritas, acostumbrado a tantas historias atroces, dignas de ser penadas por el tribunal inquisitorial, frente a las que siempre pude mantenerme impertérrito, indiferente y alejado, comencé a ver, primero como en un corral de comedias, lo que la mujer con sus descripciones me escenificaba, para luego advertirme estar en el lugar mismo de los acontecimientos, como si fuera la vida real, siendo testigo omniscio, viéndolo todo desde muy cerca y desde todos los puntos como es del ver de Dios, pues también creía saber y hasta sentir lo que pensaban los enredados en esta patibularia historia.
A medida, entonces, que leía la denuncia de doña Alfonsina de Jesús me veía caminando una mañana sobre las escasas y polvorientas calles de la Vetagrande, jurisdicción donde viven ella y su marido, don Joseph Ferrer, de oficio maestro zapatero, con su pequeña hija de doce años y de nombre María Manuela. Me había acercado a su morada, un cobijo de techo de tierra y otate y muros de adobes juntados a puro mazacote de barro y paja, y levantados sobre ningún basamento. Podía percibir un olor a desconsuelo y pobreza que germinaba desde el único cuarto que hacía las veces de aposento y cocina. Dentro estaba la niña, brillando contra la penumbra y la penuria, dulce e indefensa como una cachorrita, acuclillada sobre el piso de tierra, ayudando a lavar a la madre los maltratados cacharros que apenas si servían para los precarios y adventicios cocimientos. Oh, esa imagen de la niña humildemente acuclillada por carecer de asiento, de pronto me había afectado tanto pero entonces no sabía de qué manera.
Desde la penumbra del cuartucho no me parecía, sin embargo, que fuera tan de corta edad. Esperaba a que saliera a la luz del sol para mejor advertirla. Mientras, me concentraba en el padre, don Joseph Ferrer, que cerca del anafre se quitaba el ayuno con un trozo de pan y un jarro de té hervido. Al poco rato el hombre, de breve estatura y lánguido como una estaquilla, de una edad como la mía, pero por mala ventura mayormente gastado por la vida, trasponía la puerta a la calle seguido de su mujer y de su hija que salían con él a despedirlo.
Entonces pude ver con mayor claridad a la niña. Una modesta flor, como la caléndula. Traía un vestido sucio y raído y tan corto que no le cubría del todo sus cenceñas piernecitas. Su cuerpo espigado mudándose discretamente a mujer. Su pelo hermoso y largo. Sus ojos grandes y esa sonrisa entre ingenua y traviesa que le adelgazaba los labios como si el destino no le fuera tan avieso. Qué equivocada estaba si eso creía, a pesar de la cristiana resignación (¿se resignaba?) que pudiera sentir de vivir en un mundo estropeado por las crueldades y las desventuras.
Frente a ellos que no me podían notar, pues no era yo sino mi pensamiento el que estaba presente, me daba cuenta que la niña no se ajustaba a la edad que de ella daba la madre. La niña más bien parecía cercana a los catorce o quince. Se le miraban ya sus irresponsables teticas como dos suaves colinas, lo que haría que a cualquier hombre se le despertara por ella la curiosidad.
La vi jugar en la calle, brincando la cuerda sin apartarse más de lo debido de la quiña de su choza. Brincaba la cuerda y al brincar alzábasele el vestido. Oh, era ella, Dios sea piadoso, un leve viento levantando malas tentaciones más que nubes de polvo. No era el único que la miraba, también lo hacía otro hombre que se había parapetado bajo el quicio de la arruinada puerta de una tapia cercana. No me fue difícil saber que se trataba de don Juan Menéndez Andrés (contra quien, en el manuscrito, querellaba la madre de la niña), único y rico mercader de la dicha jurisdicción, y al que la niña parecía adivinar su cautelosa proximidad, acechante como la de un zorro que al poco ya se acercaba silencioso hacia ella, los pasos resueltos sobre la solitaria calle que el sol ya calentaba.
María Manuela, al verlo, soltó la cuerda y fue a su encuentro, corriendo y saltando como si aún jugara. Ya frente a él, el hombre le acomodó un mechón de pelo que le caía sobre los ojos. Luego, tras hablarle con seguridad malos consejos, los dos echaron a andar y doblaron la quiña. Y él, seguido por ella que se mantenía siempre a su zaga, caminó por una vereda vacía de almas pero llena de guijos, cercas, mezquites y nopaleras, hasta parar en una casa grande con jardín frontal, cercado de una herrería alta y hermosa. Sólo entonces escuché cómo le hablaba el hombre, cómo se dirigía a ella para prometerle que la vestiría y la remediaría poniéndole una casa como esa para que corriese por sí sola. La niña se dejó ir por el jardín, trotando como una tierna potranca a la que no se le había dado conocer la campiña, a ratos volcándose sobre el verde pasto que se le hacía novedad, riendo de manera tonta, los resuellos cada vez más avivados. Danzaba y giraba, hasta que el mercader, don Juan Menéndez, que le sacaba a la niña más de medio metro de estatura, la tomó por los hombros y la condujo, rodeando la estancia, hacia la parte trasera donde había un cobertizo que almacenaba herramientas. Y ahí, sobre una manta de lana echada al suelo la hizo tumbarse. La niña se estremeció al sentir los labios de don Juan posarse en los suyos, al mismo tiempo que unas manos rudas la buscaban ávidas y sin lisura bajo el vestido sucio y raído. La niña se quejó quedo, sus piernecitas separadas parecían pronto a quebrarse bajo el peso de su perdedor que se le apretujaba, moviéndose con violencia, como si quisiera arrancarla de su vergel, en tanto, asustado de mí, de mi mala imaginería, dejaba yo la lectura de la denuncia por un rato.
Me había descubierto una leve sudoración en el rostro, un rencor en el alma y todavía estoy por decir que un enojo conmigo por sentir alterada la fea cosa allá abajo. Me alcé sobre el escritorio y caminé hacia el amplio bargueño donde guardo los archivos y sobre el que tengo siempre un boto de cuero lleno de licor de anís. Bebí un par de tragos y tras secarme la frente con un paño y orar, volví a repasar lo antes visto, lo antes imaginado motivado por la lectura, hasta el momento en que tuve unos deseos ingentes de echarme encima de don Juan Menéndez Andrés, quitarlo de su vileza y darle de puñetes para enseguida incorporar a la niña y ampararla amorosamente rodeándola de mi abrazo.
No bien habían pasado unos minutos cuando volví al papel, pensando que lo mejor sería mantener una prudente distancia del caso de María Manuela, con quien sin embargo anhelaba un acercamiento real, conocerla en verdad, y eso iba a suceder llegado el día de hacerla comparecer, a fin de dar fehaciente cumplimiento a la ratificación de la querella. Mientras, debía conformarme con los pormenores ofrecidos hasta el momento por doña Alfonsina de Jesús, su madre. Leí esta vez sin detenerme, apresurando la lectura como para empecerme a que otra vez mis figuraciones rebosaran.
Cumplido mi propósito archivé el documento, poniéndolo en una de las gavetas del bergueño, abandoné el despacho y me fui a casa. Esa noche, sin embargo, soñaría con la segunda parte de esta historia. Oh, Dios, y de un modo tan real que algunos dichos cristianos hubieran preferido no soñar.
Me encuentro nuevamente a la asechanza de la niña. Esta vez porta un vestido limpio, su cabello recogido en trenzas a los flancos y adornadas con listones blancos y encarnados. En contraste con el pasado día, se le aprecia más infantil con esas trenzas, más hermosa sin embargo, llena de una magia o de un encantamiento que estimula los sentidos. Yo la observo desde el lugar donde antes había visto a don Juan Menéndez Andrés parapetarse, acaso durante el tiempo necesario para asegurarse que la calle estuviera sin testigos. Es de ese modo que me veo, avistando hacia atrás y hacia los lados por notar que no exista nadie al derredor. Pero, a diferencia de don Juan, me quedo por más tiempo a observarla, pasmado de sentir cómo poco a poco se me va avivando algo como una clara recordación donde la niña complegue a mis cariños, después de prometerle yo que la he de remediar, cuidar de su hambre y su cobijo. Ella me sonríe tras mis palabras, como si con esa sonrisa deseara mostrarme que me cree y así sellar un pacto con la esperanza. Luego, mansamente, va condescendiendo poco a poco a mi pretensa lasciva: feo vicio, lo sé, que es pendiente tan pina que no ataja pie sino que rápido nos desliza al fondo de lo muy fosco y malvado.
Este pensamiento, parecido a una evocación, me había venido mientras la miraba, acuclillada esta vez en plena calle. Algo dibujaba surcando el terroso suelo con la rama de un mezquite. No parecía que hubiere alguien más sobre la calle ni en los alrededores, únicamente ella y yo que la tenía a la mira con una crecida emoción de hacerlo sin ninguna reserva bajo el sol crecido de abril, cuando la primavera abre la tierra y despliega las caléndulas, esa flor silvestre y modesta en que se transformó una hermosa ninfa (según mis averiguaciones bibliográficas), impelida por el deseo de escapar de una atención no deseada. Me preguntaba si la niña podría convertirse de un momento a otro en esa flor, a fin de escapar de la incontinencia de los hombres. Y en verdad yo esperaba que eso sucediera para mi salvación. No fue así. Aun el poder del sueño me negó la posibilidad de tal sortilegio, cosa que presentí como un síntoma de mal designio.
La niña acuclillada como una flor abierta sobre la tierra soleada, pasaba ahora a ser una tierna espiga movida por el aire seco: jugaba a la pata coja o la rayuela, saltándose las rayas que había dibujado con la rama. Sus trenzas se alzaban y a veces golpeaban contra su pequeña y adorable cabeza castaña. Sus dos pequeñas peras apuntaban cimbreantes en su torso, en tanto la blusa de muselina floreada le descubría de vez en vez su delicado abdomen deliciosamente plano y con seguridad levemente aterciopelado. Estaba a punto de correr hacia ella y comprobar que su ombligo pedía atenciones. Su ombligo que imaginaba como un hundido y lascivo ojo que la veía hacia adentro, cuando avisté que don Juan Menéndez Andrés se le aproximaba, para de inmediato volcar su furia contra la fragilidad de mi indefensa caléndula. Bastó un instante para que yo, aprovechando las ventajas que concede el sueño, sin dar un paso estuviera a unos cuantos metros del abusador, viéndome testigo de cómo, atenazándola con fuerza de su delgado y delicado brazo, la arrastraba hacia dentro de su choza donde se encontraba dormitando la madre. No fueron las súplicas de la aturdida niña las que la despertaron, sino los gritos excitados de don Juan que, tomando un cuchillo de la cocina, le cortaba las trenzas gritándole puta, que así se engañaba a los hombres. La pobre y tísica doña Alfonsina se echó contra el malentraña que la recibiría con un puñete en el rostro, solicitándole de malos modos que no interviniera, advirtiéndole además que desde ese momento María Manuela correría por su cuenta; que si don Joseph Ferrer, el padre, ya lo sabía, qué más daba que ella también. Y que se olvidaran de recibir el dinero prometido por servirse de la muchacha.
María Manuela temblaba de miedo y cólera, observando con ahogo de llanto cómo su madre, postrada y sangrante de un pómulo, amorosa recogía del suelo las trenzas que le habían sido arrancadas.
Todo fue tan alígero que no atiné en ese momento a defenderlas. Mi sueño se había mudado a opresión, a pesadilla, más cuando don Juan arrastró a la niña hacia la calle con el feo deseo de llevársela con él. Entonces sentí un odio como nunca. ¿Deploraba en mi sueño que se me arrebatara algo precioso, como una ocasión de vida más allá de las tediosas, aborrecidas cotidianidades? Pues bien, sí.
Llevado por un impulso agresor, seguí al hombre por esas calles que parecían nunca transitadas hacía tiempo por nadie. Y previendo la distancia franqueable hasta su casa, tomé una piedra de buen tamaño y a la zaga golpeé con decidida reciedumbre la cabeza de don Juan Menéndez, yo que en mi vida he sido arrojado y fuerte. ¡Zonk! ¡Zonk! ¡Zonk! Golpazos que los muros de barro y canto me devolvían como resonancias de una música gloriosa. El hombre se derrumbó ante la niña que no acertaba más que a mirar cómo seguía yo golpeándolo hasta dejarlo inmóvil, quieto ahí sobre la tierra cuyo levantisco polvo se hacía fango en un charco de sangre.
Quedé exhausto, tanto que cuando quise arrastrarlo hacia una zanja cercana al lugar con el propósito de ocultar su cuerpo, no tuve las fuerzas suficientes. Entonces la niña, en un acto solidario, me ayudó a llevarlo. Lo cubrimos con ramas de mezquite y pencas de nopal. Hecho esto corrimos, huyendo despavoridos del sitio: la niña rumbo a su choza y yo hacia un despertar sobresaltado y culposo.
Debo confesar, sin embargo, teniendo para mí que hasta soñar es pecado, que al poco tiempo de despertar había prescrito en mi alma todo asomo de culpa. La primera hora de la mañana la dediqué a repasar lo soñado, convencido de que gracias a las inmunidades que nos ofrece el universo onírico había dejado de ser un medroso, y que matar a un hombre como lo hice en el sueño, lo podría hacer realmente bajo las mismas y otras premiosas circunstancias.
Un exceso de fantasía, lo supe de inmediato, me había convertido en un hombre diferente, que hasta mi profesión de escribano, llevada al límite del bostezo, se me reveló una fuente de cambios emocionales, un prisma de goces del que yo podría obtener las primicias aunque me quemara durante toda la eternidad en los infiernos. Ya había olvidado estremecerme como cuando púber tocaba por descuido la mano u otra parte del cuerpo de una moza, aunque en esos ayeres nunca me sentí víctima de un amor correspondido. Y ahora… Ahora había vivido con la esperanza de que María Manuela no fuera la tan niña que juzgaba su madre, doña Alfonsina de Jesús, que apenas el santo día de ayer, después de yo pasar los días de claro en claro y las noches de turbio en turbio, hubo de presentarla a la real sala de audiencias a fin de que, como escribano, la recibiera para su declaración, certificara su edad y viera con fundamento que tuviera cortados los cabellos como prueba de la agresión.
Ayer apenas cesó de ser una mañana fría como las de ese enero que en el corazón se me mudó en abril, no obstante que yo, un poco antes de tomarle la declaración a la agraviada para luego integrarla a los autos, temblaba. Me encontraba con los nervios alterados por realmente saberla de presencia. De modo que, dispuesto ya frente a mi escritorio, cerré los ojos buscando calmarme, rezar y meditar un momento. Fue a la sazón que pensé que castigar con la cárcel a don Juan Menéndez Andrés, que por muchas veces había tenido actos carnales con María Manuela, no era lo que en virtud se merecía. Así estuve por un corto tiempo, cavilando con los ojos cerrados, hasta que mandé al secretario a que dejara pasar a la muchacha. Entonces con pasmo y emoción, en cuanto la miré, advertí que sí, que era ella la misma de mi sueño y pensamiento. ¡Oh, pero en verdad era tan una cría! Y sin embargo, una cierta astucia se le arqueaba en sus infantiles cejas como dibujadas con un pedazo de carbón menos afilado que romo y, bajo las cejas, una mirada boyante se le advertía próxima a las más violentas de las adultas fantasías. No era una niña como otras, no me lo podía explicar sino por la leyenda de las caléndulas, pero en orden inverso: una modesta flor transformada en una atrayente, seductora ninfa. Me sonrió al mirarme, como si me conociera, con un gesto que juzgué de complicidad y adelantada gratitud. En ese momento obtuve la sensación de que algo parecido al deseo, al amor y al crimen, me había unido ya para siempre a esta niña.