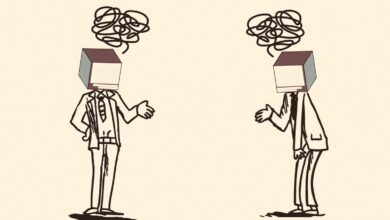Enero, 2022
Filósofo y maestro, Severo Iglesias (1942-2021) tuvo, entre sus temas de interés, el de “la cultura”, un área invadida, hace ya mucho tiempo, por el mercantilismo, pero también por el relativimos académico que sin rubor aplica la palabra “cultura” a cualquier cosa. La barbaridad es tan grande que hay quienes no dudan en hablar de una cultura de la corrupción o de la cultura del narcotráfico. Sobre cultura nos habla el siguiente fragmento tomado del libro Cultura y soberanía nacional, escrito por Severo Iglesias y publicado en el número 33 de la (hermosa) colección Cuadernos de El Financiero, que dirigiera Víctor Roura. Asimismo, reproducimos un texto en el que Severo Iglesias nos comparte la relación que por muchos años mantuvo con su bebida favorita: el whisky, “una vía que conduce a la perfección o consumación cabal de las aptitudes, junto con las demás líneas del placer”.
Cultura y soberanía nacional
(fragmento)
¿Qué lugar ocupa la cultura en la soberanía nacional?
Si la economía, la tecnología, el Estado, son bases para construir una casa propia, la cultura soberana es una base imprescindible para tener modo de vida autónomos, de acuerdo con nuestros intereses, nuestras aspiraciones e ideales.
Éste es el problema que nos ocupa.
Contemporáneamente se usa la palabra “cultura” para designar cualquier cosa. En efecto, en los años cincuenta del siglo XX Foster se dio a la tarea de reunir los significados del término y encontró 150 diferentes, en medio de los cuales prácticamente es imposible orientarse.
En esa profusión, la palabra “cultura” se llena de sobreentendidos que se mezclan y en torno a los cuales cada quién parece defenderla; pero muchas veces protege solamente el interés de su escuela, su doctrina o su grupo.
Con frecuencia la palabra “cultura” adopta un carácter psicologista y manipulatorio. Se habla de cultura como un conjunto de símbolos, mitos, ritos, valores, actitudes; y se dice que sirven para la identidad social.
Entonces parece ser que no nos caracteriza el trabajo, nuestra vecindad o la patria mexicana, sino una vaga sensación de identidad que obtenemos a través de los restos del pasado.
De alguna manera, este concepto psicologista de cultura suple al de ideología, que es más claro y más legítimo.
Ideología quiere decir: la toma de posición que cada quien tiene sobre los problemas y los intereses de la sociedad. Cada ser humano, las clases sociales, los grupos, los Estados, tienen su ideología. Y en ese sentido podemos hablar de ella con mayor claridad.
Esto hace necesaria una cosa: relegar las discusiones de carácter académico, que han llegado a catalogar 150 acepciones diferentes y acercarnos al concepto de cultura nacional. Esto es más claro y determinado.
Veamos.
Quienes hayan leído algo de la cultura griega (la cultura madre de la civilización occidental) saben una cosa: Grecia no tenía un concepto explícito de cultura, nunca lo necesitó. Y, sin embargo, ha sido el pueblo más culto de Occidente.
¿Y por qué no tenía un concepto de cultura? Porque contaba con su realización, vivía inmersa en ella, no había distancia entre la vida de la polis, o sea la comunidad de Atenas, y el campo cultural.
No tenía necesidad de definirla, sino de vivir con ella. Nosotros sí. El mundo de la cultura se ha vuelto distante de grandes capas de la población, que quedan al margen de toda necesidad, de toda producción y de todo disfrute cultural. Aparece verdaderamente extraña y como una cosa de minorías, porque con frecuencia se identifica la cultura con el arte y así se le condena a ser un asunto de élites.
Pero si hablamos de cultura nacional es obvio que debemos plantear otro escenario, no el de las obras dirigidas a las minorías, sino algo que compete a todos los mexicanos.
Recordemos: la palabra cultura es una invención de los latinos, precisamente de Cicerón. Viene del latín colo, colere, que significa simplemente, “cultivar”, “rotar”, “preparar la tierra para sembrar”. Tan elemental como eso.
Por obra de las mutaciones significativas ha llegado a designar 150 cosas diferentes. Las más sublimes, cercanas al espíritu; y las más rupestres, como son estas seudo “culturas democráticas” que destilan los medios de comunicación y que son contrarias a la verdadera cultura.
Sucede con estos cambios una cosa muy curiosa: ¿dónde encontramos la fuente de la verdadera cultura, y sobre todo la de una nación o un pueblo? Precisamente, en el punto en el cual los seres humanos dan forma, ponen sello o preparan lo que es natural. Por eso es curioso que la palabra cultivar pertenezca a la agricultura y, sin embargo, la usamos para significar lo que se aparte de lo natural.
Entonces, ¿qué hace quien cultiva la tierra? Le imprime la huella, el sello humano, a lo que simplemente es natural.
Distinguimos fácilmente cuándo un terreno ha sido cultivado: cuando vemos cómo da vuelta una fila de surcos con una figura específica. En efecto, la palabra sánscrita carsa significa “surco”, que es uno de los orígenes primitivos de la cultura. Igual la islandesa hvel significa “rueda”. Esto es, la “cultura” comienza cuando damos forma o significado humano a aquello que simplemente es natural, para dar vuelta, encontrarnos y volver a nosotros mismos.
En síntesis: la base fundamental de la cultura —nos referimos a la cultura de un pueblo sobre la cual se levantan las otras formaciones— es esta cultura que humaniza a lo natural. Comienza con el surco que hacemos en la rudeza de nuestro cuerpo. ![]()
oOo
El whisky
1. Porque los efectos del ron y el cognac sobre los riñones dejaban una sensación de malestar. La cebada, la malta, el maíz, el centeno, los granos, son más amables. Mi primer contacto, no obstante, fue con el aperitivo que mi madre hacía figurar en la comida cuando la economía del hogar lo hacía posible. Un jerez, una copa de vino o un vermouth. Sabores originales, que rompían el velo cotidiano y descubrían lo que se oculta tras las rutinas domésticas. El sistema de los objetos preso en las implicaciones del uso y los objetivos prácticos (como la conexión entre el plato, la taza y la cuchara), era roto por la presencia del aperitivo ajeno a la razón pragmática. Además, esa bebida no tenía una vía de acceso directa, su sabor era mediado por el olor a orégano, laurel y comino que predominaban en la cocina. Salir de la escuela y llegar a casa era aspirar a vivencias complejas.
2. Si radico en Monterrey, ¿por qué no cerveza? Claro. En una ciudad como Monterrey, transitar frente a la cervecería era disfrutar del olor a malta y fermentación. En los años cincuenta estudiaba la secundaria y con la compensación que recibía de la SEP como profesor de un centro alfabetizante para obreros, podía disfrutar de un par de cervezas de acuerdo con la regla de casa: “El que quiera beber, que gane y pague”. De tal modo, el gusto comenzó a mediarse con el trabajo como condición.
3. ¿Que cómo llegué al whisky? Antes de admirar el cine de los grandes directores: al disfrutar los westerns, el semidesierto, la vida campirana, la sed y el polvo. El whisky, por su color castaño, se me hizo una bebida parecida a la cerveza oscura. Luego fue su virtud de mitigar el cansancio y la tensión muscular. Junto con un buen cigarro, se convirtió en acompañante durante las excursiones a la sierra en los períodos de vacaciones. Tiempo después, y ya en la recta del trabajo filosófico que desde la preparatoria ocupa mi espíritu, el gusto se elevaría al rango de conciencia. Más adelante el whisky aparecería como highball en reuniones públicas, donde era pretexto para brindar y dar bienvenidas. El Colegio de México y la presencia de su presidente, Daniel Cosío Villegas, fue el escenario de una de ellas a inicios de los sesenta, cuando yo era becario de dicha institución.

4. ¿Alguna anécdota? Sí. Paseando por Nueva Orleáns y aprovechando el viaje para intentar localizar a un hermano de mi madre que había roto la comunicación familiar. Luego de recorrer la Bourbon street entre tragos de whisky y momentos de jazz, sentado en la orilla del muelle (cuya destrucción por el huracán Katrina en 2005 nos hizo recordar su altura sobre el nivel de la ciudad), envuelto por la espesa niebla, el sabor del scotch se fundía con la sensación de soledad. Había encontrado al sujeto que buscaba. Era taxista. Pero no pude convencerlo de que enviara un mensaje a su hermana. Ante mi insistencia, sólo farfullaba: “My name is James”. Y para terminar el molesto diálogo iniciado por mí, dijo: “I don’t know what are you talking about”. Aún recuerdo el sabor a whisky, residuo seco, mezclado con la amargura que sentía en el alma por no poder llevar una buena noticia a casa, con la tristeza de no haber sido capaz de convencer a aquel sujeto para que enviara una nota a su hermana. Sabor que desapareció momentos después al caer en la cuenta de que no podía relatar dicho encuentro y que lo cargaría como un secreto hasta hoy. Ella (mi madre) ya no está aquí. No sufrirá decepción alguna. Todo terminó cuando devolví la foto que durante meses cargué en la bolsa del saco. El sabor a whisky se había desvanecido. Pero al whisky mismo lo persigue una circunstancia ubicua: se lo puede beber como uno quiera; en cualquier ocasión puede acudirse a él para ahogar alguna decepción personal y no envenenarnos con el resentimiento o el odio.
5. ¿El trago como autocomprensión? Hablar de la producción del vino, de sus técnicas y usos, es referirse a la experiencia. Hablar de la vivencia de alguien sobre la bebida es reseñar rasgos autobiográficos. Y, de manera irreversible, ingresar en este campo es pisar el terreno de la autocomprensión que, por su propio significado, disuelve la humanidad en la polvareda atómica de las almas en soledad. De allí el tono melancólico, y a veces autocompasivo, de quienes hacen relatos al respecto. Sobre todo cuando se ha caído en el alcoholismo. Esa perspectiva, por tanto, es la personal. Il faut comprendre, pas de entendre. Pero así es en Occidente: la presencia de la bebida se entreteje con la vida de modo intermitente. Y se justifica por causas extrasubjetivas, según se hace manifiesto en la clasificación de los alcohólicos de acuerdo a los lugares sociales y las circunstancias vitales (por “convivencia social”, por “desarticulación familiar”, por “trastornos de personalidad”, etcétera). Como un modo de exculpar, la ebriedad parece ser explicada con la exterodeterminación. Enredado el sujeto en esa trama, su desenlace es fatal: el maniqueísmo se apodera de la lógica y la bebida es el mal. El bien es la abstención, la sobriedad, la frugalidad, como lo pregonaba el protestantismo en el siglo XVI. Todo lo contrario al consumismo báquico que nuestras economías requieren para mantener a flote el barco del mercado. Entonces se hace patente la prestidigitación denunciada por Mandeville: la astucia del lucro escamotea las fichas del juego, a la contraposición simplista se agrega la transmutación de los polos en la alternativa. Se pregona la abstención y la medida y se persigue el gasto ilimitado. Su conclusión: las fuerzas económicas tienden su pesada sombra sobre la vida. Por su parte, atrapado el sujeto en lo ficticio, cierra el círculo apologético, se autojustifica, acusa de su mal a las fuerzas familiares y civiles, pero a la vez actúa en contra de su convicción. Desea una cosa y hace otra. Su falta de voluntad para abandonar la bebida, finalmente, es la coartada para no reconocer su alienación. Por tanto, hablar de las fuerzas externas, de las frustraciones y las circunstancias de la vida, no explica ni justifica nada. Quien se siente víctima del alcohol es porque algo oculta a sí mismo. Su existencia deviene inauténtica. No reconoce como suya la conexión voluntaria con una bebida determinada, como un modo personal de relación y una circunstancia específica, que son maneras de abrir las “puertas de la percepción” (para usar términos de Huxley).
6. ¿Y el significado del beber? El significado del whisky, lo recuerdo ahora que me ha sido vedado (según) por motivos de salud, me era dado en la síntesis perceptiva de la vista, el gusto y el olfato (lo que es un decir porque, en realidad, su significado nunca está dado, es siempre problemático). A esas sensaciones se agregaba el tacto del vaso on the rocks, con lados planos y boca circular que hace posible oler su aroma, y la audición asociada, como el sonido de los hielos en el vaso de Richard Burton en ¿Quién teme a Virginia Woolf? Entretejidas, sus cualidades pierden el contenido inmediato y reaparecen en la forma sensible. Y el sentido de ésta, más allá de los usos comunes, hace al whisky un objeto de percepción estética, sin la cual los órganos sensoriales se extravían en la ciega necesidad. La seca y brillante bebida se trueca, pues, en totalidad perceptiva que baña a la lectura de un libro, en sentido espacial que encuadra a la botella y la lámpara de buró, en centro oblicuo de un buen juego de dominó. Es gratificante nunca haberlo tenido como un amo o un tirano, pues usarlo para embriagarse impide disfrutarlo. Siguiendo a Aristóteles, siendo el gusto una parte del modo de vida hedonístico que todos portamos (el bios edoné), junto con el teórico (bios teoreticós) y el modo de vida práxico (bios politicós), es una vía que conduce a la perfección o consumación cabal de las aptitudes, junto con las demás líneas del placer. Como referencia, los Siete Sabios, los primeros filósofos, entre los que se contaban Tales y el jurista Solón, tenían a la medida como apotegma (“todo con medida”). Desde entonces, la sophrosyne, que es sensatez, moderación y buen sentido, traducida al latín de modo empobrecido como temperantia, llegó al español como templanza. O sea, como el arte de la sobriedad, que en algunos es el arte de la autorrepresión. Hegel diría: la determinación sienta el lado positivo que constituye al objeto, a la vez pone el negativo que lo separa de los demás. El objeto es fusión mediada de ambos. Al medir la bebida, se ejerce la autodeterminación, se sienta el límite, el cual gesta el momento para trascender a otro terreno. Y ya en el tránsito hacia el fin ¿Qué es despedirse de esta buena compañía: el whisky? Es como romper una vieja amistad que ya había dado todo; o irse sin avisar, como lo hizo Camus…
7. Entonces, ¿todo con medida? La relación verdadera con la bebida, sin alienación y sin coartadas, es relación humanizada con el placer. Sin la conexión cultural, los impulsos se abren a la desmesura y se olvida que la sophrosyne nos enseña a dejar de beber cuando aparece la sensación de embriaguez. En su extremo, reprimir los impulsos, como decía Freud, es inducirlos a entrar por la puerta de sirvientes, a deformarse y deformar la existencia. El camino, así lo entiendo, es mediar la vida y el espíritu. ![]()