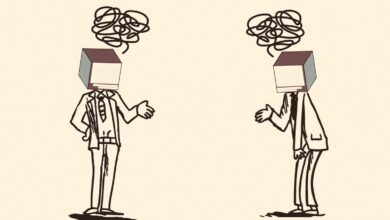Alfredo López Austin por Alfredo López Austin
Fue uno de los más connotados estudiosos del México precolombino, experto en cosmovisión mesoamericana y en los pueblos indígenas de nuestro país. El historiador Alfredo López Austin falleció el pasado 15 de octubre, a los 85 años de edad. Su hijo, el arqueólogo Leonardo López Luján, informó del deceso con la expresión maya “och bi”, que significa “ingresó al camino, se inició su ruta”. Investigador y docente —formador de varias generaciones—, como un homenaje al historiador chihuahuense recuperamos esta semblanza escrita por su puño y letra para el libro Alfredo López Austin / Vida y obra (2017)*.
Semblanza de mí mismo
Eduardo Matos Moctezuma me ha pedido una semblanza. De ordinario las semblanzas se componen de raíz, tronco y fruto o, ya como temas, el origen y motor de la obra, el camino para lograrla y el producto. La respuesta, por su orden, es una relación sintética de cada uno de los tres puntos, relación que, como todo, es más trillada cuanto más repetida. El orden usual me parece bueno; pero, para obviar la trilla y sin cambiar de semblante a la semblanza, dejo atrás la generalidad de la síntesis y, para contestar a Eduardo, elijo un segmento radical de la raíz, un larguero resistente del tronco y un trozo de la pulpa del fruto.
La etapa formativa o aldeana
Siempre contesto a la primera pregunta con los nombres de distinguidos profesores universitarios cuyas ideas orientaron y nutrieron mi pensamiento y con los de compañeros de estudio que lo modelaron en el juego de la reciprocidad. También he enlistado a los autores de libros cuyas propuestas han sido básicas para concretar las mías, en pro o en contra. Creo haber sido justo en las respuestas; pero la oportunidad que ahora me da Eduardo me permite remontar las fechas para llegar a las etapas de mi vida que tallaron más profundamente lo que he sido.
Me formó Ciudad Juárez, mi tierra natal, entre sus calles y el desierto que la abraza. Los recuerdos se agolpan, sin respeto a las etapas de infancia, adolescencia y juventud temprana. En los años cuarenta y cincuenta la ciudad emergía, prosperaba; pero lo hacía encajonada entre el choque cultural con su vecina extranjera y la distancia en kilómetros y en aprecio del resto de México. Puedes imaginar, lector, que nada llegaba o podía llegar del mundo exterior a aquel borrón abandonado entre los médanos. Sin embargo, en los cuarenta una avioneta se anunciaba periódicamente en el cielo con su valiosa carga de pescado y marisco. A su tiempo llegaron a la ciudad los bolígrafos, y no tan pronto la autorización para que en la primaria los usáramos en sustitución de los molestos plumilla y tintero. Martha y yo aún recordamos el feliz arribo de las caravanas de Paco Miller y de los circos que en más de una ocasión nos presentaron como espectáculo culminante la lucha mortal entre un león y un toro. De niño vi torear a Manolete y a los más famosos diestros mexicanos de la época. En el centro de la ciudad, parvadas de muchachos pasábamos respetuosos sin interrumpir la marcha lenta, digna y solemne del ídolo del ring, don Carlos Gorila Ramos.
En los cuarenta, de la Segunda Guerra Mundial no sólo nos llegaban en los noticieros cinematográficos las más terribles nuevas —entre ellas las imágenes de las explosiones en Hiroshima y Nagasaki—, sino algunos efectos directos, como el racionamiento y sus cupones, y en el vecindario la inexplicable desaparición del ingeniero alemán de la casa de al lado. En las noches vivíamos en silencio nuestros temores cuando contemplábamos la danza caprichosa y muda de los potentes haces de luz que se entrecruzaban en el cielo para anticipar un eventual ataque aéreo de las Potencias del Eje.
Hoy, cuando el diálogo del desayuno se vuelve nostálgico, Martha y yo recordamos también aquel año 1947, en particular un día tranquilo y caluroso de finales de mayo. Un error de los americanos al estar experimentando con sus armas destructivas dejó escapar un misil balístico V2 (en su versión B1-Hermes). La enorme bomba nos cayó en el desierto, en un lugar próximo a la ciudad, y el impacto, además de su estruendo, cimbró la tierra, rompió vidrios y derrumbó algunos viejos muros. El pánico desató nuestras más descabelladas suposiciones —no faltó el Diablo— y nos lanzamos a la calle para descubrir la naturaleza, el lugar y los daños mayores causados por el desastre. En la precipitación formábamos grupos que se topaban en las calles para deshacer el misterio. Fue la prensa, al día siguiente, la que nos dijo lo que había ocurrido.
A su tiempo llegó también la televisión: primero los programas americanos; después, a mediados de los cincuenta, los de un canal local que en un principio bautizamos con el nombre de Canal de la Mancha. En la escuela secundaria asistí tal vez por primera vez en mi vida a una conferencia científica que se arraigó en mi memoria. Un hombre rubio, de aspecto bonachón, hizo un alto en la frontera —no sé para qué—, y nos convocó a los alumnos en el salón de actos para explicarnos algo de lo que no sabíamos nada: qué es un átomo. Se me grabó el nombre del sabio; pero hasta muchos años después me enteraría de quién era Carlos Graef Fernández. En otra ocasión asistimos a un concierto: un violinista había cruzado la frontera —no sé por qué—, y al oír la maravillosa música aprendimos el difícil nombre del virtuoso: Yehudi Menuhin.
Pero hay que ser más precisos. A mí me formó una escuela. Era una escuela enorme, abierta, de brazos extendidos, luminosa, y así era también su edificio, cuyo frente ocupaba toda una cuadra hacia la avenida vertebral de mi ciudad, y su parte trasera era un extenso campo deportivo, colindante con el parque municipal más importante. Oficialmente eran dos escuelas: la secundaria y la preparatoria federales; pero al existir una sola dirección, casi la misma planta de maestros y el mismo alumnado con estancia de cinco años, las únicas diferencias que percibíamos eran las dos respectivas fiestas de graduación y la jerarquía de los estudiantes, orden de preeminencia que en casos particulares algunos de los de secundaria desdibujaban a puñetazos.
La escuela era entonces la única de su nivel en Ciudad Juárez. Debíamos ingresar a ella todos los adolescentes que deseábamos recibir una preparación mexicana. Los que no, tomaban cotidianamente el tranvía urbano, cruzaban el río y acudían a diferentes instituciones de El Paso. En resumen, el numeroso alumnado tenía como origen cada rincón de la ciudad, cada formación cultural, cada clase económica, todos amalgamados en una íntima vida común que sabíamos que duraría, al menos, cinco años.
La formación que recibíamos era excepcional. El núcleo del cuerpo docente estaba formado por un sólido grupo de maestros normalistas, con grandes viejos a la cabeza y una mayoría de jóvenes que habían sido compañeros de estudios. Cual más, cual menos, eran maestros sabios; pero sobre la calidad de sus conocimientos existía una misión, una entrega total, un arraigado sentido de responsabilidad social cuyo impulso nacía en el modelo cardenista. La obra de este núcleo fue tan importante que en aquellos felices años y muchos de los venideros cada uno de los maestros de nuestra escuela era reconocido y aceptado con respeto y admiración dentro y fuera del aula. Hoy muchos de sus nombres han pasado a ser los de calles de la ciudad.
Sin embargo, la historia no fue tan tersa. La dirección de la escuela tenía otra forma de concebir el mundo. Un buen día uno de los maestros, Armando B. Chávez M., fue convocado por la autoridad escolar y se le ordenó que de inmediato cesara de inculcar en los alumnos ideas perniciosas y falsas, en particular la de la evolución de las especies y el darwinismo. Considera, lector, que estoy hablando del inicio de los años cincuenta. Don Armando nos comunicó indignado en la siguiente clase de biología que había sido censurado, y las consecuencias no se hicieron esperar: una protesta, adicionada con la reclamación de otros agravios; una fuerte reacción por parte de las autoridades y la prensa; un conflicto prolongado y, al final, la necesaria reubicación de don Carlos Darwin en el programa de don Armando.
Hoy recuerdo los nombres de aquellos maestros con gran cariño, aunque posiblemente me falten algunos en la lista. Culpo a mi memoria y no a sus méritos. Pedro Rosales de León, Esperanza Padrón de Rosales, José María Sánchez Meza, Cesáreo Santos, Amador Hernández, Salvador González, Alejandro Aguirre Laredo, Edmundo J. Diéguez, Guillermina Diéguez, Guadalupe Godoy, Pedro Zúñiga, Carmen Coique, Armando B. Chávez M., José Corzón, David Santos, José Murguía…
Ellos me formaron precisamente en los años formadores. Mi deuda es enorme y son muchos ellos, los acreedores. He ido pagando; pero sé que ya no podré cubrir toda la deuda. Terminaré como un deudor, pero no me preocupo: es de las deudas largas, “deuda de larga duración”. Otros que vengan pagarán por mí. Como dijo el sabio Perogrullo: “siguen los siguientes”.
Mucho más habría que contar; pero cada cosa merecería un pausado comentario.
Mi autobiografía de Sahagún
Hablamos de nuestras formas de trabajo con una generalidad exagerada. Cada investigación es una aventura diferente, cuya conclusión no refleja necesariamente las peripecias encontradas en el camino. Relato a continuación en forma muy condensada uno de los procesos accidentados, cargado de incidentes que eran imprevisibles.
El proyecto que elijo como muestra es apropiado, ya que la lectura de los documentos históricos de fray Bernardino de Sahagún no sólo ha sido el ejercicio de análisis más arduo, frecuente y sostenido a lo largo de toda mi vida académica, sino que ha constituido la base de la mayoría de mis propuestas. Dicho proyecto fue la edición de la Historia general de las cosas de Nueva España.
Una casa editora nos llamó a Josefina García Quintana y a mí para la obra. El plazo era muy corto, pero aceptamos la propuesta con el deseo de poner al alcance de los lectores la parte del Códice Florentino que está escrita en español. Lo hicimos tanto por la familiaridad que ya teníamos con los documentos del franciscano como por la conveniencia de que todos nuestros colegas y el público amplio pudieran acercarse a un texto completo, preciso y confiable de este libro clásico de nuestra historia.
Establecimos los acuerdos necesarios con la editorial, distribuimos convenientemente entre nosotros las tareas y nos lanzamos a la empresa. Sin embargo, el primer imprevisto se hizo presente de inmediato y de manera severa. Habíamos establecido el inicio del trabajo para mediados de septiembre de 1980. A escasos tres días de haber empezado, mi socia me avisó que su participación quedaba suspendida, pues había caído seriamente enferma. El asunto era complicado, dada la fecha de entrega del material a la casa editora. Recurrí de inmediato a la solidaridad familiar, pidiendo a mi esposa que se convirtiera en colaboradora del proyecto. Trabajamos juntos en forma agotadora, con mucha frecuencia auxiliados por nuestros dos hijos, que por entonces eran unos jóvenes de 17 y 16 años. En el tiempo que nos habíamos fijado, dejamos concluida la paleografía, la revisión y la transcripción de los textos. En el trayecto, Josefina había empeorado, y para finales de octubre tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Felizmente venció la adversidad y, ya restablecida de la operación, se incorporó al trabajo, tal vez tarde, pero en forma diligente y efectiva, lo que permitió que se cumplieran a tiempo las restantes tareas. El primero de diciembre, como se había fijado en el contrato, la editorial contó con la transcripción del texto paleografiado, con el glosario y con la introducción. Para enero Martha, nuestros dos hijos y yo estábamos en Sevilla, en año sabático.
Pasó el sabático y el libro no se imprimía. Por fin, en 1982 los editores nos notificaron que había aparecido. Quedé mudo cuando tuve entre mis manos los dos volúmenes que los editores me entregaron. Verbalmente Josefina y yo habíamos pactado con ellos que la edición sería de gran tiraje, en papel económico y a un precio que pudiera ser cubierto por un gran número de lectores. Nos habían entregado un ejemplar de una edición limitada, fuera del mercado, pagada por un banco que la adquirió para regalar a sus clientes selectos. El lujo del libro era inaudito: ornamentos y letras capitulares especialmente diseñados por un artista reconocido, papel cien por ciento de trapo fabricado para esta edición en Boston, encuadernación de seda japonesa Asachi, piel de cabra de Nigeria curtida en Inglaterra, etc. No quise volver a saber nada de él.
Años después Josefina me pidió que intentáramos de nuevo una edición que estuviese a la disposición del gran público. Accedí, pero dado el ambiente de las celebraciones que se vivía en esos momentos, ambos manifestamos claramente a la editorial que, debido a nuestras convicciones ideológicas, nos negábamos a que la edición tuviera enlace alguno con la fiesta o celebración o conmemoración o como quiera llamársele del quinto centenario del “descubrimiento” de América. En 1988, al recibir un ejemplar del libro, lo primero que vi en la portada, fue el enorme logo con la corona imperial sobre los “dos mundos”.
Ahora sí, todas mis ilusiones editoriales de la obra histórica que yo más apreciaba se derrumbaron por completo. Cuando Josefina me propuso que siguiéramos intentando alcanzar nuestra meta, le dejé a ella decisión y tarea, la que culminó por sus esfuerzos el siguiente año, gracias a la intervención de Conaculta.
Sin embargo, mi socia no quedó satisfecha con esto. Me dijo que, ya sin las limitaciones editoriales de origen, habría que intentar con Conaculta una siguiente edición ampliada con la adición de nombres de capítulos que no existían en el manuscrito original, pero que eran necesarios para los estudiosos, y con un índice analítico que facilitara la consulta de la obra. Pese a la buena edición de 1989, los dos golpes anteriores me impidieron intervenir. Deseé a mi antigua socia la mejor de las suertes y sólo le pedí que mi nombre no apareciera en la edición de su nuevo proyecto. En 2000 salió a la venta, publicada por Conaculta, en tres volúmenes, una edición verdaderamente útil y asequible de la Historia general de las cosas de Nueva España. El único pero era que incluía mi nombre. Yo no había movido un dedo en el esfuerzo tremendo que exigió esta excelente publicación. Pregunté a Josefina por qué me daba crédito por un trabajo en el que yo no había participado. Me recordó, generosa, que en el remoto arranque del proyecto Martha y yo, sin su participación, habíamos paleografiado, corregido y transcrito el texto de Sahagún y hecho casi todo el glosario. Más aún, me dijo que no quería disponer de los ejemplares que recibiría de Conaculta, y por su decisión todos los paquetes se destinaron al reparto gratuito, a su nombre, entre mis propios alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras. Confieso, pues, lector, que el crédito de esa edición no debió aparecer en el libro y que la ficha está sobrando en mi currículo, pues es un mérito que no me corresponde.

Elogio a mi vanidad
No niego que soy un hombre vanidoso. Quienes me conocen más a fondo me criticarán esta aclaración por innecesaria, pero hay muchos que tienen de mí un concepto más vago, erróneo y positivo. Todo es útil en esta vida, hasta la vanidad. Hoy la aprovecho para juzgar mi obra, no en número de páginas escritas, sino con base en algunas de las propuestas centrales que he hecho a lo largo de los años. Tampoco valoro la certeza o la importancia de estas apreciaciones, pues no sería objetivo. Simplemente hago una lista.
El pillalli no es un derecho de propiedad privada de la tierra, sino la cesión que hace el gobierno estatal a un particular de los derechos tributarios agrícolas procedentes de un terreno de cultivo, en recompensa por méritos y servicios prestados al Estado por el donatario (La constitución…, 1961).
La creencia en el dios Quetzalcóatl no deriva de la divinización de un personaje histórico, sino, por el contrario, es una concepción que el fiel tiene del poder de los dioses de alojar una parte de sí mismos en el cuerpo de un ser humano. Tal facultad no es exclusiva del dios Quetzalcóatl. Esta ocupación divina caracteriza a personajes que pueden recibir el nombre de “hombres-dioses” (Hombre-dios, 1973).
Según los antiguos nahuas, el cuerpo humano está compuesto por partes de materia perceptible o “pesada”, y partes de materia ligera, imperceptible, que podemos denominar “entidades anímicas”. Hay una entidad anímica central, de presencia necesaria en todo ser humano vivo; otras clases de entidades anímicas pueden desprenderse temporalmente del individuo. Cada clase de estas entidades tiene origen, características, funciones fisiológicas y mentales, ubicación, enfermedades y riesgos propios, muy diferentes a los de las demás. Las principales entidades anímicas del ser humano son tres (Cuerpo humano e ideología, 1980).
Ante la insuficiencia de cualquier definición pretendidamente universal que pueda aplicarse al mito de tradición mesoamericana, se desarrolla, con base en el estudio concreto de esta tradición, un concepto que le es apropiado, y a partir de él se formula una definición (Los mitos del tlacuache, 1990).
En el trayecto de la conceptualización del mito mesoamericano, se considera que es necesario distinguir entre un complejo de creencias míticas y otro de narrativa mítica. Ambos se encuentran ligados indisolublemente y se alimentan recíprocamente, pero se puede ver en cada uno de ellos una normatividad propia. Ambos complejos se vinculan a un tiempo-espacio divino en el que se formaron las criaturas que irían a existir en el mundo (Los mitos del tlacuache, 1990).
En la cosmovisión mesoamericana, a partir de la diferenciación entre el tiempo-espacio divino y el tiempo-espacio mundano puede explicarse que los dioses se hayan transformado en las aventuras míticas para adquirir las características esenciales que tendrían las diversas clases de criaturas en el momento de creación del mundo. Cada uno de los dioses dio lugar a una clase de criaturas, adquiriendo sobre su naturaleza indestructible una cobertura vulnerable al tiempo y mortal. La transformación de cada dios en creador-criatura se logró por medio de su sacrificio. Todas las criaturas poseen una interioridad divina, que va a morar en el tiempo-espacio divino después de su destrucción o muerte en el mundo (Los mitos del tlacuache, 1990).
La existencia de la continuidad histórica y de la díada unidad/diversidad en la tradición mesoamericana pudo mostrarse con la comparación paradigmática de un mismo complejo cultural en las concepciones del Posclásico y en las actuales de tres regiones indígenas muy separadas entre sí: Sierra Norte de Puebla, territorio tzotzil y territorio huichol. El complejo utilizado como muestra fue el de los dioses del agua y de la vida/muerte (Tamoanchan y Tlalocan, 1994).
En la antigüedad mesoamericana se creía que la entidad anímica central del ser humano pasaba al tiempo-espacio de los dioses, donde sufría un proceso de limpieza en forma de pruebas y sufrimientos. El proceso borraba en la entidad toda individualidad mundana, hasta despersonalizarla por completo. Una vez despersonalizada, la entidad podía pasar al reciclaje en otro ser humano que estaba por nacer (Tamoanchan y Tlalocan, 1994).
En varias regiones de Mesoamérica se produjeron entre el Clásico y el Posclásico profundos movimientos político-económicos que transformaron o pretendieron transformar las articulaciones entre los componentes de las distintas etnias regionales. Se pretendía justificar la idea política central con una interpretación de un mito en el que el personaje divino principal era Serpiente Emplumada. A falta de un nombre de esta idea política, los autores le atribuimos el de zuyuanismo (con Leonardo López Luján, Mito y realidad de Zuyuá, 1999).
La aplicación de la tesis braudeliana de los ritmos de la historia permite formular la distinción entre los diferentes ritmos de transformación en la continuidad histórica de la tradición mesoamericana y explicar en ella la díada unidad/diversidad. Esta díada se origina en el juego entre los procesos lentísimos de la transformación y otros menos lentos, hasta llegar a los elementos muy lábiles al paso del tiempo. El conjunto de los elementos de la cosmovisión caracterizados por su transformación más lenta se ha denominado núcleo duro (“El núcleo duro…”, 2001).
Se formula el concepto de paradigma como recurso heurístico para mostrar un concepto central en la cosmovisión mesoamericana y su continuidad histórica (Con Leonardo López Luján, Monte Sagrado-Templo Mayor, 2009).
El eje cósmico, principalmente en su figura de monte, se proyecta tanto en promontorios geológicos como, artificialmente, en construcciones templarias. Su carácter fundamental en la lucha de los opuestos complementarios y en los procesos cíclicos da origen al sentido de gran parte de la ritualidad (Con Leonardo López Luján, Monte Sagrado-Templo Mayor, 2009).
En la cosmovisión mesoamericana, el tiempo-espacio anecuménico o divino y el tiempo-espacio ecuménico o mundano no son simplemente dos contigüidades de un proceso causal, sino entidades esencialmente diferentes. Más aún, en el tiempo-espacio anecuménico deben distinguirse dos dimensiones muy diferentes: la del ocio divino y la mítica. Esta última dimensión tiene que dividirse, a su vez, en una zona procesual preparatoria y en una zona liminal (“Ecumene Time, Anecumene Time: Proposal of a Paradigm”, propuesta oral de 2012, cuya versión definitiva se encuentra en prensa en Dumbarton Oaks, Washington, D.C., para un libro colectivo que tendrá como tema “The Measure and Meaning of Time in the Americas”).
Ante la insuficiencia de cualquier definición pretendidamente universal que pueda aplicarse al sistema de pensamiento holístico de la tradición mesoamericana, a lo largo de décadas de trabajo se ha venido modificando un concepto de cosmovisión apropiado a ella, y se han formulado las correspondientes definiciones del término. Las modificaciones se han debido a la constante confrontación del concepto teórico con las particularidades de la tradición estudiada (la última definición se ha enviado para publicación en este año 2013 con el título tentativo de “Cosmovisión y pensamiento indígena”).
Resumen
Hago el balance frente a mi árbol: muchos números rojos; muchos negros; los negros superan a los rojos. ¡Estoy contento! Es que el árbol se dio en buen terreno: un bosque tupido, de oxígeno denso. Lo cuidé mejor que peor, y mucho mejor que peor lo rodearon los árboles vecinos. Me fue bien, y el deseo que me queda es que igual les vaya a los siguientes que siguen.
*Texto extraído del libro Alfredo López Austin / Vida y obra (2017), coordinado por Eduardo Matos Moctezuma y Ángela Ochoa; coedición: Secretaría de Cultura-Instituto Nacional de Antropología e Historia / Universidad Nacional Autónoma de México-Coordinación de Humanidades-Instituto de Investigaciones Antropológicas.