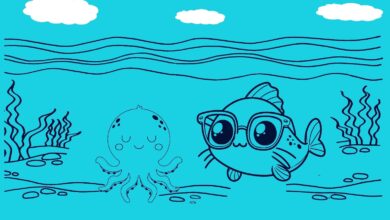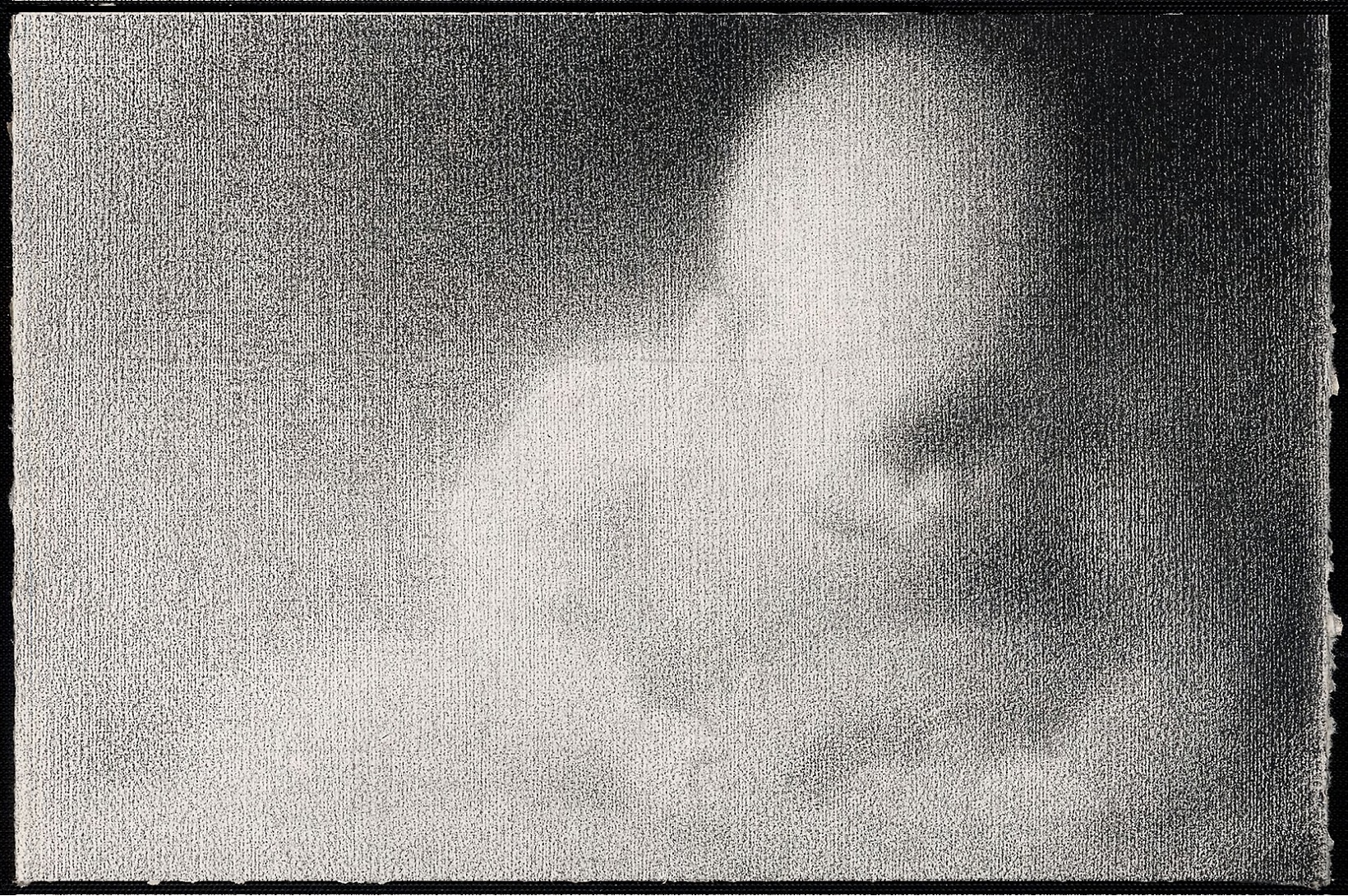
Transferencia
Novelista, cuentista, ensayista, guionista y periodista mexicano, Orlando Ortiz (1945-2021) publicó más de cuarenta títulos dirigidos tanto al público adulto como a jóvenes y niños. Con previa autorización, reproducimos este cuento extraído de su libro Secuelas (Diógenes, 1986), a manera de homenaje.
Desde que apareció el Cabrón se procuró la compañía de Chucho, aunque no fue premeditado el encuentro con éste. “Una medida inútil”, razona cuando su cerebro lucha por salir de esa especie de niebla fulgurante y confortable en la que se refugia cuando el peso de su realidad amenaza aplastarlo.
Un chivo morado de barbas púrpuras, cuartos macizos, enorme, cuernos aguzados y erectos, mirada inquisitiva y amenazador. Un macho cabrío fantástico. Erguido otea el horizonte y siempre, sin variar, detiene en él su mirada y lo observa como si fuera un contratiempo.
Esa mirada lo hiela. No hay el menor indicio de movimiento en el caprino, pero él siente que de un momento a otro lo embestirá para horadarlo y vaciar sus entrañas.
Le duele la carne y sus brazos temblorosos rodean a Chucho, que permanece impasible, quizá un poco asombrado de la reacción de su amigo. Sollozando cierra los ojos con fuerza y se hace ovillo de recuerdos o imágenes de mundos en los que promiscuan realidad y ficción. Por ejemplo el asunto de la niña, que no lo ha dejado en paz.
Para huir del Chivo tiene que recordar la indignación, la rabia que medraba al escuchar la historia. A Mundo lo conocía de tiempo atrás, no mucho, cuando las andanzas del cuadro joven con el veterano, agitando raudos o deslizándose entre sombras y basureros con pacas de volantes a cuestas o arrastrando botes de pintura. A Amalia no. Avejentada en su juventud permanecían en su rostro rasgos de una belleza agraz ahora y dulce antes. A la niña no quiso verla, dormía en la cuna.
Contar la historia para mentarles la madre a esos hijos de puta, pensó entonces y piensa ahora. Y alguna vez pensó que eran inocentes en su culpa, simples actores que impulsados por la necesidad representaban un drama que no era de ellos, ajeno y patético. Pero ahora sabe, cree, siente que los culpables involuntarios de todas maneras expían su falta de volición, o su vulnerabilidad a las necesidades.
Los sollozos van convirtiéndose en mueca. Amalia y Mundo le habían contado aquella historia propia y planteado sus dudas. Las lágrimas se le cristalizan en los carrillos, escucha el gemido del amigo y siente su aliento ardoroso en el cuello, asquerosamente próximo y contrastando con el frío de la madrugada que le llega a las costillas y se le clava en las coyunturas.
Con el maxilar inferior temblando incontrolable empieza a abrir paulatinamente los ojos. El castaño borroso del pelo de Chucho es lo primero que percibe. A medida que se afina el foco de su visión se hace de valor y levanta la cara. El Cabrón se ha ido. Sonríe tímido y ve a su amigo, que denota inquietud pero a la vez hambre secular, añeja.
—No te enfades, Chucho. Vamos a comer. ¿Ves cómo sí resulta? Ese Cabrón chivo se fue. Si me logro orientar llegaremos a casa antes de que haya luz. Está jodido si cree que va a asustarme. Encontraremos el plato con las croquetas de doña Luz. Tú no comiste nada ayer, tampoco yo, pero me divertí. Creo.
Emite una risa aguda y apretada mientras se pone de pie con dificultad. Al conseguirlo un vaguido momentáneo lo obliga a detenerse de la pared. Respira hondo, cierra los ojos para frenar los globos que amenazan desorbitársele en giros absurdos.
Pocas veces le ha ocurrido eso. Por lo regular no llega a perder la conciencia pero ahora recuerda apenas cómo se iniciaron las cosas y escenas aisladas, imágenes sueltas. El encuentro con algunos de ellos en la cantina. No los conocía pero bebieron hasta quedarse sin dinero y hablaron y después siguieron bebiendo en una casa ubicada no sabía dónde. Había otros ahí, en esa especie de comuna prendida con puntadas endebles de una memoria vaga.
Tapetes burdos, recuerda, cojines sembrados al boleo, cueros de animales inidentificables, afiches de solidaridad en las paredes mezclados con máscaras, jícaras, sombreros, maracas; y algunos de los muchachos rodeándolo para oír al maestro o buscando botellas con restos de aguardiente.
Recuerda al que durante horas… o el tiempo que estuvo ahí lo vio acariciar abstraído el dedo gordo del pie de una joven indiferente que yacía en una hamaca, adormecida y lejana.
O la ternerita botionda que contemplaba absorta a un molusco pusilánime.
O al que soplaba una quena de la que extrajo una y otra vez el mismo tema melancólico, que se confundía con la música tropical que brotaba de una grabadora a transistores perdida en alguna parte de la casa.
O la chiquilla de cara larga y angulosa con ojos verde-hojapodrida. Lo acariciaba con suavidad. La acarició como fauno somnoliento que adivina placeres y recuerda misterios.
O el verraco que cansado espulgaba a una alondra.
Se ríe burlón y malicioso: o Chucho molesto y huyendo constantemente del que insistía en tenerlo abrazado y lo instaba a que se revolcaran.
O el ron deslizándose áspero por su gañote para meterle en el cuerpo una lujuria triste, un hablar no de libros sino de la vida, una sensualidad líquida que se extendía terrible por páramos extinguidos a fuerza de no tener más historia que una irritante ficción carente de tiempo y espacio, abstracta.
O la súbita soledad, o los pezoncitos rosados, o la siniestra mordedura de una desesperanza alongada, o los remordimientos, o los verde-hojapodrida chispeantes, o la angustia al preguntarles también y escuchar dimensiones nuevas y proposiciones bellas por anodinas o descabelladas y carentes de maldad o instintos demoníacos o pilosidades moradas y racionales proyectos como los que él alguna vez tuvo, piensa indeciso y sintiendo que el malestar asciende taimado desde el fondo de sus tripas.
Chucho se detiene, ladea la cabeza y mira perplejo cómo su amigo retrocede muy despacio hacia la pared, trastabillando, demudado, con la tez cerúlea y un rictus de dolor deformándole las facciones. Adosado al muro empieza a levantar los brazos, como si los dispusiera para ser crucificado y baja lentamente la cara mientras murmura algo:
—Ahí está el Cabrón, Chucho. No dejes que se mueva. Me mira con ojos recriminadores, quiere llevarme, embestir, arrojarme a las sombras infernales… aplastar mis huesos doloridos hasta reducirlos a milésimas de una historia espantosamente mineral. Chucho, amigo…
Pero el amigo no entiende, no alcanza a comprender lo que significan esos borbotones de sonidos angustiosos en los que se entrelazan Dios y Demonio, sombras y luces, muerte y no-muerte en síntesis de tránsitos desgarradores hacia amaneceres dudosos.
Como el asunto de la niña al que debe aferrarse y algún día escribir para ahuyentar esa presencia que lo intimida y lacera algo más que su enflaquecida materia, sus ulcerados órganos y la memoria de atrocidades sin cuenta colectadas en el devenir que no mermó su capacidad de indignación.
Pero el Cabrón no entiende eso, por ello debe armar la historia, recrearla con los ojos cerrados para mirar cómo las palabras escurren purulentas por el envés de los párpados mientras le dice a Chucho, fijando solamente la acción:
—La policía rodeó la vivienda de las afueras en que habitaban y empezaron a disparar. Mundo sacó un viejo revólver mohoso y disparó sin pensar los únicos tres cartuchos que tenía. Amalia levantó de su cuna a la bebita y se acurrucó con ella en el suelo. Las balas perforaban fatales las delgadas paredes de lámina y tablas viejas. Volaban vidrios, astillas, pedazos de los raquíticos y escasos muebles, procacidades de los de afuera. Una granada de gas reventó al pie de la ventana. Mundo veía a su mujer y a su hija en medio de la pieza, llorando quedito, así que gritó voy a salir no disparen, quería salvarlas a ellas. Amalia aprovechó para envolver en sarapitos a la pequeña y se arrastró por abajo de la cama para dejarla ahí metida hasta el fondo. Rezaba, me dijo, rezaba con fervor por su hijita, porque en ese momento necesitaba creer que algo o alguien la protegería. A Amalia la sacaron a empellones y se la llevaron. Golpes, dolor, llanto, rezos, incertidumbre y muchas otras cosas que no has vivido, Chucho, esos inframundos asquerosamente humanos que lindan con la bestialidad absoluta. Amalia tenía fe en que algún vecino encontraría a la niña antes que las ratas y oraba por ello a esa tapia que llamamos Dios.
Entre las imágenes que como caprichos goyescos se deslizan por el interior de sus sentidos alcanza a percibir un chillido mínimo e inubicable en principio, pero a medida que sus párpados se desplazan hacia el borde de las cuencas localiza la fuente.
—No llores, Chucho, es un cuento. O si es por hambre, falta poco. Nos pondremos un atacón de croquetas, ya verás, aunque se enoje doña luz.
Verifica el espacio circundante y esboza una sonrisa, mas no de alivio, simplemente de respuesta obligada a ese ritual que empieza a fastidiarle. Pero ese enrostramiento es algo que escapa a su voluntad. Sin decirle nada al amigo reemprende con él su marcha por esas callejuelas hediondas a mierda y a Dios, a dioses putrefactos por impasibles, que se yerguen como ineluctabilidad monolítica.
Abre los brazos y con una carcajada los cierra calmoso para rodear con ellos los vapores que escapan de las alcantarillas. Los olores y sombras lodosas de ese mundo suyo que siempre intentó conjurar con signos reforzados que acababan estrellándose contra códigos imprevisibles. Es todo eso tan miserablemente bello y cruel, tan dolorosamente dulce y humano que no lo cambiaría por el paraíso estéril del que le hablaban cuando niño.
Solamente el dolor, la miseria y la sangre pueden reivindicar lo humano. El dolor, la miseria y la sangre que se le incrustaron en la carne y ha arrastrado de continuo: por la clandestinidad, por cárceles, por amores y esperanzas, por frustraciones y borracheras, por vidas que la vida es muertes pluralmente única y singularmente vidas.
El frío de la madrugada se acentúa. Bancos de una niebla siniestra y fétida se desplazan por callejones y arroyos. Se abraza él mismo para darse calor, se imagina que sus manos son alas ignominiosamente blancas y pulidas, alas de un cisne soberbio que surca terrenales miasmas hacia confines inalcanzables. Y piensa que entonces no pensaba así. El gusto a sangre nueva henchía sus venas al caminar por los jardines y parques nórdicos. Sus libros quedaban atrás. No había necesidad de conjuros ni exorcismos. Su alma de tenebrario quedaba relegada. Por lo menos al principio. Las sílabas languidecían en una vida muelle. Por lo menos al principio, mientras la duda no lo impulsó a buscar el lado oscuro de aquella sociedad, las máculas reveladoras de alguna contradicción.
El frío se cuela por la raída y abierta chamarra de mezclilla. Mueve los brazos como si aleteara y se frota las manos antes de, con ambas, palparse los bolsillos en busca de la botella de plástico que guarda siempre para esos momentos. La localiza, apura un trago y la guarda.
—Entonces no era así, Chucho. Antes del amanecer caminaba por puro gusto hacia el campus de la universidad, la Lomonosov. Sentía cada parte de mi cuerpo, cada músculo, los más escondidos de mi caja corpórea renovada. Era un cuerpo completo, recuperado; en cambio ahora sólo un coágulo, sensible pero amorfo y sin capacidad de respuestas.
Una niebla sensual y simplemente bella se extendía por los prados. El olor de las pinaceas lo reconfortaba. Acodado en el mirador de la universidad veía nacer Moscú hacia un Otoño dorado que le arrancaba lágrimas que Nadia no entendía. Era todo tan hermoso e ideal que no podía existir.
—Nadia con su carita ovalada y ojos verde-hojapodrida iba conmigo a veces por los parques moscovitas, por la Plaza Roja. Le indignaba que me negara a entrar en el mausoleo a Lenin; pero la muerte siempre es muerte, le decía, no hay muerte que merezca ser recordada a menos que pudiéramos recordar la propia.
Cuando había oportunidad prefería caminar con Nadia por los jardines del Kremlin. Invariablemente llegaban al rincón que se dice era el favorito de Lenin y donde se halla la única estatua sedente de él. Discutían. Las otras, aunque hechas en serie, tienen más fuerza, alegaba él, proyectan decisión, combatividad, la fuerza de un animal a punto de embestir; o la de un macho cabrío retador, que desde la cima de un peñasco atisba horizontes ocultos a la miopía humana.

Si ella no entendía sus lágrimas ni sus arranques contradictorios, tampoco él entendía del todo a ese pueblo, que era de una ingenuidad intolerable, de una inocencia atroz que no podía ser más que el ocultamiento de grandes miserias, de horribles pústulas de las que tal vez no eran conscientes ellos mismos y él tenía que localizar. Creyó localizar días después.
Los ojos de Nadia se encendieron al escucharlo, sus uñas le desgarraron la carne, pero él con sonrisa beatífica recibió los golpes de ella que al tomar conciencia de lo que ocurría se apartó y lloró en silencio, hasta que él fue a su lado, la besó hablándole con ternura, amándola. Y por primera y única vez le dijo te amo y su mirada se limpió y se amaron hasta que de nuevo apareció el brillo húmedo de las lágrimas, cuando estaban en el aeropuerto, esa mañana helada y oscura. Se abrazaron, se besaron con intensidad de agónicos. Al separarse ella le ofreció unas flores. Desde el umbral del área de migración volteó a verla. Seguía ahí, envuelta en su grueso abrigo y la cabeza cubierta con una pañoleta de colores vivos. No levantó el brazo para decirle adiós y sintió como si la mirada de ella lo traspasara, o como si no estuviera fija en el de ese momento sino en el recuerdo, o en el futuro, pero nunca en el presente.
Mientras aguardaba el momento de abordar la nave caminó de un lado a otro de la sala de espera, fumó un cigarro tras otro y sintió crecer paulatinamente la desazón que empujaba una vergonzosa humedad hacia los ojos. Para ocultarse de los pasajeros caminó por un pasillo. Las flores que traía en la diestra le estorbaban; quería pensar, racionalizar el momento. Vio a una mujer que aseaba el piso y fue hacia ella. Al mostrarle el ramo para preguntarle dónde podía tirarlo, el rostro de la matrona se iluminó y tomándolo vigorosamente de los hombros lo atrajo para besarlo en las mejillas y la boca antes de coger el ramo de flores y decirle espasiva tovarich y algo más. El gesto de ella lo desconcertó. Sintió que su humor se agriaba, que lo invadía una rabia fortuita. Se alejó presuroso, con los ojos cerrados pero con la imagen de aquella rubicunda cara feliz clavada en el fondo del cerebro.
No podía controlar las mandíbulas, su cuerpo todo tremante. La mañana continuaba helada y gris. Miró caer los primeros copos de nieve desde la ventanilla del avión, justo cuando despegaban. Los temblores sacudían su esqueleto. La sobrecargo le trajo una copa de vodka. Quiso rechazarla y ella insistió. Al apurarla de un trago el fuego hizo reventar su humanidad, desgarró sus entrañas, los recuerdos, el futuro. Porque sintió que era todo eso lo que perdía.
—Pero no, Chucho, eso es absurdo. Los sueños no se pierden, simplemente quedan en su mundo, en la noche. Despiertas y ya, en realidad no pierdes nada porque nada tuviste. Sin embargo, duele. Aquel es otro mundo, por eso no comprenden a este pueblo conmovedoramente espantoso, que se crece a sus miserias pero condenado, como los gusanos carroñeros, a depender de ellas por estigmas de los que no es culpable.
Antes le dolían esos recuerdos, ahora no. Sólo un desasosiego infinito y una irritante tranquilidad. Similar, quizá, a la de los desahuciados que se rebelan a serlo pero conscientes de la inevitabilidad del hecho. Eso es lo que no entienden todos; su disputa por el derecho absoluto a la irracionalidad, a la anarquía, al ser por estar, incluso a la autodestrucción si es voluntaria.
Bebe de la botella de plástico e inclinándose un poco acaricia la nuca de su amigo al decirle que están llegando a casa y muy pronto podrán comer las croquetas. Ríe al ver que la salivación de Chucho se acentúa visiblemente y apenas puede controlar su entusiasmo, pues se le escapa un ladrido cuando llegan al pórtico de la vecindad. Se encarrera hacia la zona de los lavaderos, pero a la mitad del camino se detiene inquieto y voltea a ver a su amigo, inmovilizado en el umbral.
Son pocas las viviendas en las que se ve luz de amanecer cotidiano, el patio está solo; únicamente resalta, en la cúspide de la escalera, el Cabrón morado de barbas púrpuras. Desafiante. Incorruptible. Bestialmente inhumano y decidido. El hombre baja la mirada y sus manos buscan entre las ropas papel y lápiz, queriendo convencerse de que está obligado a escribir cuanto antes esa historia de sus amigos y la niña. Da traspies al seguir caminando con la mirada gacha, pensando que esa historia es una de las suyas; lo sabe, lo supo cuando al escucharla y en imprevista transmigración sintió su carne mortificada por golpes y tizones, estremecida por descargas eléctricas, torturada por enésima vez y los oídos taladrándoselos las interrogaciones constantes, los insultos, las amenazas; y sus ojos develaron las mismas manchas siniestras de muros atroces; escenografía obligada de cruentas misas oficiadas por el absurdo y la desmesura, por brunos fantasmas de apocalípticos tiempos.
Desde un cuarto vecino, atada a una silla y con los ojos vendados Amalia escuchó el dolor de Mundo, la exasperación de los verdugos por el mutismo de él y la burla de los que estaban con ella agobiándola también con preguntas e insinuaciones, con manos que la hurgaron antes de dañarla, que la castigaron antes de lastimarla y herirla y vejarla en presencia de él, que convulsionado trataba de convencer a los ejecutores de que nada importante sabía, que ignoraba cuanto le preguntaban. Amalia se desvaneció cuando no pudo ya soportar los dolores: el inmediato y el de la incertidumbre. El de ignorar la suerte que había corrido su hija. Pero eso debía callarlo, pensaba, y pensaba por momentos que había sido una estupidez ocultarla, que de entregarse con ella seguro habrían enviado a la pequeña a una casa de cuna y. Pero ya era tarde, demasiadas horas habían transcurrido desde la detención y hasta creía sufrir alucinaciones, pues escuchaba lejano, perdido entre su dolor y como entre sueños el llanto de la niña.
Desnuda, rota, ofendida por viscosidades extrañas volteó a ver desde el suelo a Mundo, suplicándole con la mirada que les dijera lo que querían saber, que les inventara lo que fuera con tal que los dejaran en paz y pudieran ir en busca de su hija, que seguramente estaría llorando en ese momento. Podía oír su llanto con claridad, muy cerca, cada vez más cerca, casi junto a ella cuando la levantaron para atarla de nuevo a la silla y entró uno de los verdugos sonriendo burlón y con un bulto de sarapes conocidos entre los brazos.
Como si se tratara de la envoltura de un tamal caliente, jaló hacia arriba de un extremo de los cobertores y los seis meses de niña rodaron sobre la cubierta de una mesa. Ellos gritaron, imploraron, prometieron al ver que preparaban los cables. Fue inútil. Una saña atávica y oscura parecía haberse posesionado de aquellos seres que llegaron a olvidarse de Amalia y Mundo y se concentraron en corrillo alrededor de la mesa para ejercer un rito cruel y morboso, sangriento y terebrante pero sin pétreos dioses ni más justificación que sus instintos y perversiones. El llanto de la niña golpeaba el pecho de los padres que reclamaban ese y todos los castigos para ellos, que escucharon “brinca y se retuerce como tripa en comal caliente”; la pequeña de seis meses, la del llorido que no era de hambre, ni de cólico, ni de berrinche, le dijo Amalia sollozando, un chillido nuevo y espantosamente adulto, insistió mientras Mundo caminaba hacia un rincón de la vivienda, donde se quedó mirando una telaraña, de espaldas a ellos, respirando agitado y con las mandíbulas apretadas por la rabia crecida de la impotencia.
Por el coraje que le da su chata condición humana, dolida y doblada en ese momento hasta yacer sobre el lodo y la suciedad del suelo de la vecindad. Se arrastra y queda junto a Chucho, que indiferente devora las croquetas para perro que hay en la vasija de peltre desportillado. Sollozando sin lágrimas se golpea las piernas con sus propios puños, convencido de que será inútil todo cuanto escriba, que cifrando la historia no hará que el dolor de aquella criatura desaparezca, ni borrará de su cabecita la experiencia cruel e incomprensible, ni conseguirá que brillen en ella los cánticos y auroras de una epifanía imaginada más allá de lo prometido, del Cabrón morado y fortuito que está ahora justo enfrente de su vivienda, pero con la actitud de siempre.
Un calosfrío sacude su esqueleto y piensa que no le importa el Chivo, esa alucinación vergonzosa y fantástica que no se pliega a la realidad, porque jamás lo ha visto ramoneando en las macetas o dando machincuepas. Es algo irreal. No así la carita de la niña. Jamás la vio, no quiso conocerla, pero la sabe, la ha visto muchas veces cuando sacudían su carne tierna las descargas eléctricas. No escucha su llanto pero sí lo agobia ese rostro minúsculo de enormes gestos y expresión animal en los ojos, cuando los animalitos no se explican por qué se les castiga, por qué se les inflige dolor y se les tortura y sacrifica; igual la niña, en su humana animalidad no entendía el dolor, sólo se retorcía y brincaba como tripa en comal caliente, piensa, en su cerebro no había historia y por tanto tampoco conciencia, ni sociedad, ni explicación, únicamente el azoro temprano que asomaba a sus ojos, el descubrimiento terrible de lo que significa el tránsito a lo humano.
Toma del piso una croqueta que se salió de la vasija de peltre y se la lleva a la boca. Empieza a masticar esa materia orgánica endurecida, con sabor a carne y huesos quemados, mientras sigue recordando. Sus mandíbulas revientan furiosamente la sustancia terrosa.
Brinca y se retuerce como tripa en comal, repite en silencio. Si tuviera la certeza de que al escribir la historia convertiría los hechos en ficción, ahuyentaría el dolor de la criatura inocente. Pero no. Lo sabe. El Chivo sigue ahí, muy cerca, ignorándolo, como si con su actitud buscara provocar algo.
Al tragar le raspan la garganta los trozos de croqueta. Brinca y se retuerce como tripa, escucha en su interior, en la voz de uno de los tantos verdugos que ha conocido en su vida. Destapa la botella de plástico y al llevarla a los labios mira al Cabrón morado de barbas púrpuras. Desquiciado, arroja contra él la botella, que se estrella en la pared de una de las viviendas y queda volcada. Observa inseguro esa especie de eyaculación transparente que va descargando en el piso lodoso el líquido ardientemente impío que contenía. Aprieta entre las mandíbulas el llanto y con la rabia temblándole en el cuerpo mete su mano en la vasija para coger un puñado de croquetas. Chucho gruñe molesto y muerde la mano del amigo.
Una mueca boba se le pinta en la faz al ver los surcos rojos que avanzan de su mano hacia el antebrazo. Un tibio torrente de minúsculas muertes, flujo de poliedros atroces arrastrados por el sueño de torturadores y en un comal como coágulos que no se pierden en los verde-hojapodrida ni en los filos de la contradicción surgida al volar las páginas inútiles con signos de códigos impotentes porque fabular está más allá de cualquier realidad está más allá de cualquier conjuro y epifanía nonata por el recelo asiduo que corre como sus lágrimas que son síntesis heterogénea de lo que ha vívido e inventado para poder ir muriendo que es la vida tormento aplicado por seres de rostro embijado que se regodean con el dolor inmundo de todos-él con amorosa duda como necesidad irascible que es libertad inalcanzable, piensa, sueño más allá de todo sueño que escurre sucio y rojo por su brazo acicateando la sed que se agarra al paladar todo como tripa en comal y soledad por lustros y siglos de vivir una humanidad sin redención, solloza mientras ve que el Cabrón morado de barbas púrpuras se aleja enhiesto y prepotente, como flotando en una realidad que él nunca ha comprendido.
Le duele todo el cuerpo, los sollozos se le hincan agudos en la carne. “No te vayas”, murmura, “sé un poco humano”, balbuce. Se le desborda el dolor, mira a Chucho, que tierno y ávido lame en su brazo los surcos de sangre. Con la angustia sacudiendo el féretro de su humanidad, gatea hacia el charco que formó la botellita de plástico y su lengua empieza a levantar de las baldosas aquel líquido mezclado con el lodo de sus mundos.