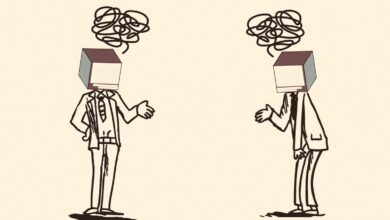Preferiría no hacerlo
Su exploración de los temas psicológicos y metafísicos influyó en las preocupaciones literarias del siglo XX. Este 28 de septiembre se conmemora el 130 aniversario de la muerte del novelista, cuentista, poeta y ensayista Herman Melville. Autor de uno de los clásicos de la literatura universal —la monumental Moby Dick—, Melville fue asimismo creador de numerosas piezas maestras de la narrativa. Víctor Roura evoca al gran escritor estadounidense…
1
Nacido en Nueva York el 1 de agosto de 1819, Herman Melville fallece 72 años después en la misma ciudad que lo viera nacer, el 28 de septiembre de 1891. Autor de un clásico de las letras universales, Moby Dick, es sin embargo creador de numerosas piezas maestras de la narrativa, como la que a continuación comentaremos.
2
A los 20 años de su muerte, ocurrida en 1891, la undécima edición de la Encyclopædia Britannica consideraba a Herman Melville “un mero cronista de la vida marítima”, pero no es sino hacia 1921, tres décadas después de su desaparición, cuando es, por fin, reivindicado por Raymond Weaver en la primera monografía dedicada al autor de Moby Dick.
Jorge Luis Borges dice que “la vasta población, las altas ciudades, la errónea y clamorosa publicidad han conspirado para que el gran hombre secreto [refiriéndose por supuesto a Melville] sea una de las tradiciones de América”.
3
Ahora, a más de siglo y medio de haber escrito Bartleby, el escribiente (1856), dicho cuento adquiere relevancia por tratarse prácticamente del primer literato que retrata, con perspicaz ironía, al burócrata que conspira, solo y su alma, contra la ciudadanía. El relato, según Borges, “parece prefigurar a Franz Kafka”. Es como si Melville hubiera escrito: “Basta que sea irracional un solo hombre para que otros lo sean y para que lo sea el universo”.
El narrador, “un hombre de cierta edad”, comienza su historia contando que en los últimos 30 años su actividad lo ha puesto “en íntimo contacto con un gremio interesante y hasta singular, del cual, entiendo, nada se ha escrito hasta ahora: el de los amanuenses o copistas judiciales. He conocido a muchos, profesional y particularmente, y podría referir diversas historias que harían sonreír a los señores benévolos y llorar las almas sentimentales. Pero a las biografías de todos los amanuenses prefiero algunos episodios de la vida de Bartleby, que era uno de ellos, el más extraño que yo he visto o de quien tenga noticia”.
El narrador fue agregado a la Suprema Corte, por lo que requirió un nuevo empleado, el cuarto bajo su tutela. “En contestación a mi aviso, un joven inmóvil apareció una mañana en mi oficina; la puerta estaba abierta, pues era verano. Reveo esa figura: ¡pálidamente pulcra, lamentablemente decente, incurablemente desolada! Era Bartleby. Después de algunas palabras sobre su idoneidad, lo tomé, feliz de contar entre mis copistas a un hombre de tan morigerada apariencia, que podría influir de modo benéfico en el arrebatado carácter de Turkey y en el fogoso de Nippers” [sus otros dos empleados; el tercero, un muchacho de 12 años, Ginger Nut, era algo así como un mensajero].
4
Al principio, Bartleby “escribió extraordinariamente. Como si hubiera padecido un ayuno de algo que copiar, parecía hartarse con mis documentos. No se detenía para la digestión. Trabajaba día y noche, copiando, a la luz del día y a la luz de las velas. Yo, encantado con su aplicación, me hubiera encantado aún más si él hubiera sido un trabajador alegre. Pero escribía silenciosa, pálida, mecánicamente”.
Una de las indispensables tareas del escribiente “es verificar la fidelidad de la copia, palabra por palabra. Cuando hay dos o más amanuenses en una oficina se ayudan mutuamente en este examen, uno leyendo la copia, el otro siguiendo el original. Es un asunto cansador, insípido y letárgico. Comprendo que para temperamentos sanguineos resultaría intolerable. Por ejemplo, no me imagino al ardoroso Byron, sentado junto a Bartleby, resignado a cotejar un expediente de quinientas páginas, escritas con letra apretada”.
Pero el pobre narrador no sabía qué clase de fichita se había contratado. “Yo ayudaba en persona a confrontar algún documento breve —relata—, llamando a Turkey o a Nippers con este propósito. Uno de mis fines al colocar a Bartleby tan a mano, detrás del biombo, era aprovechar sus servicios en estas ocasiones triviales. Al tercer día de su estadía, y antes de que fuera necesario examinar lo escrito por él, la prisa por completar un trabajito que tenía entre manos, me hizo llamar súbitamente a Bartleby. En el apuro y en la justificada expectativa de una obediencia inmediata, yo estaba en el escritorio con la cabeza inclinada sobre el original y con la copia en la mano derecha algo nerviosamente extendida, de modo que, al surgir de su retiro, Bartleby pudiera tomarla y seguir el trabajo sin dilaciones”.
En esa actitud estaba cuando le dijo a Bartleby lo que debía hacer; “esto es, examinar un breve escrito conmigo”, pero Bartleby, apenas en el tercer día de su contratación, sin moverse de su ángulo, con una voz singularmente suave y firme, replicó:
—Preferiría no hacerlo.
“Me quedé un rato en silencio perfecto, ordenando mis atónitas facultades —dice el narrador—. Primero, se me ocurrió que mis oídos me engañaban o que Bartleby no había entendido mis palabras. Repetí la orden con la mayor claridad posible, pero con claridad se repitió la respuesta. Preferiría no hacerlo. ‘Preferiría no hacerlo’, repetí como un eco, poniéndome de pie, excitadísimo y cruzando el cuarto a grandes pasos. ‘¿Qué quiere decir con eso? Está loco. Necesito que me ayude a confrontar esta página; tómela’, y se la alcancé”.
—Preferiría no hacerlo —dijo, de nuevo, Bartleby.
El jefe lo miró con atención: “Su rostro estaba tranquilo; sus ojos grises, vagamente serenos. Ni un rasgo denotaba agitación. Si hubiera habido en su actitud la menor incomodidad, enojo, impaciencia o impertinencia, en otras palabras si hubiera habido en él cualquier manifestación normalmente humana, yo lo hubiera despedido en forma violenta. Pero, dadas las circunstancias, hubiera sido como poner en la calle a mi pálido busto en yeso de Cicerón”.
5
El problema es que el jefe dejó pasar aquella impertinencia, “reservándola para algún momento libre en el futuro”, y llamó a Nippers para examinar con prontitud el escrito urgente. Pocos días después, supervisando las copias todos los integrantes del equipo (Turkey, Nippers y el propio Nut), el jefe le dijo a Bartleby que se uniera “al interesante” grupo.
—¡Bartleby, pronto, estoy esperando! —gritó el jefe.
Oyó el arrastre de su silla sobre el piso desnudo, y el hombre no tardó en aparecer a la entrada de su ermita.
—¿En qué puedo ser útil? —dijo apaciblemente.
—Las copias, las copias —dijo el jefe con apuro—. Vamos a examinarlas, tome —y le alargó la cuarta copia.
—Preferiría no hacerlo —dijo Bartleby, y dócilmente desapareció detrás de su biombo.
Así, una y otra vez. Preferiría no hacerlo, decía Bartleby, y como no obtenía ninguna reprimenda por eso (sobre todo por el azoro y la consternación de su jefe, que no sabía exactamente qué hacer ante tan inverosímil respuesta laboral), llegó el momento en que Bartleby nada más se presentaba a su trabajo para sentarse, sin hacer absolutamente nada… porque prefería no hacerlo.