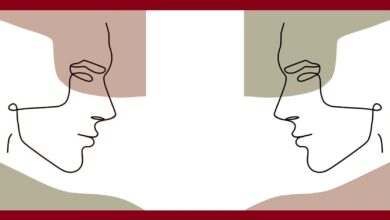La secuestradora de destinos
(de la colección de cuentos Crónicas anticonceptivas)
No era ciega, pero me entregó a su bebé como si lo fuera. Tampoco yo tuve la oportunidad —ni el interés— de observarla antes de que me aventara la carriola encima. Como cualquier aburrida imagen de un comercial de automóviles, frente a mí pasaron sus cabellos amarillos y lacios, su voz de tiple, inconfundiblemente blanca y maleducada en una universidad de paga, los inhóspitos ángulos de sus codos y hombros, los leggings negros del ama de casa que acaba de salir del gimnasio: nada que me interesara contemplar.
Hasta que me aventó la carriola.
—Hola. ¿Puedes decirle a Soraya que cuide a mi bebé? Tengo que recoger mis pastillas. Eres la amiga de Soraya, ¿verdad? Me dijo que iba a venir una amiga. Bueno. Ella no tarda. Estará aquí en dos minutos. Fue a comprar unas pilas aquí junto. Dile que me hable al celular si necesita algo. Bueno.
Me dejó frente a las manijas de un gigantesco óvalo azul marino marca Maclaren, dentro del cual se hallaba su bebé, y del cual pendían una cubetita de plástico naranja con una pala amarilla, un vaso de plástico negro con tapa amarilla, un globo en forma de corazón rosa con globos rojos cilíndricos enrollados, una bolsa de Banana Republic y un montón de bolsas blancas enrolladas en la red trasera.
—Adiós, mi amor. Pórtate bien, mi bebé. Sé bueno con Soraya y con su amiga —dijo a un niño o niña que el techo portátil de la cuna con ruedas me impedía ver.
Fue el único momento en el que su rostro se acercó a mí: cuando estaba hablándole al bebé. Noté que tenía la boca en forma de u invertida, los labios muy delgados, y una nariz recta y pecosa. De su piel casi marmórea se infería que no había un bosque en su pasado, ni un pequeño pueblo del norte del estado de Nueva York del cual hubiera querido salir desesperadamente para escalar el interminable rascacielos social: aquél era un ejemplar puro de millonaria nacida y criada aquí, en la zona más lujosa de Manhattan, donde las más ricas visten todo el tiempo en fachas porque se pueden dar ese lujo sin riesgo de ser confundidas con las marginadas.
Cuando me dio la espalda y caminó rumbo a la puerta de la cafetería Starbucks donde nos encontrábamos comprendí lo que había pasado en su mundo: la mujer debía tener contratada a una niñera latinoamericana que estaba esperando a una amiga y que, desde luego —la deducción en una ciudad racialmente segregada es pertinente, aún de parte de una impertinente como ella—, no podía ser más que otra latinoamericana. Por pereza y condicionamiento mental, al verme a mí sola sentada a una mesa, leyendo un libro en español, debía haber decidido que yo era la amiga a la que su empleada estaba esperando. Posiblemente sus niñeras no hablaban inglés. Yo había visto en Manhattan más de un hogar en el que las cuidadoras y encargadas de limpieza mexicanas, ecuatorianas, rusas o haitianas no entendían más de diez palabras en inglés. Había estado incluso en hogares con bebés blancos que empiezan a balbucear sus primeros vocablos en español y no en su lengua materna, porque pasan más tiempo con la cuidadora costarricense o nicaragüense que con la mamá estadounidense. Era más que probable que el bebé con el que me habían dejado sola me entendiera más a mí que a su madre, y de ninguna manera resultaba inusual en una de esas zonas que la madre de ese bebé estuviera acostumbrada a no obtener respuesta alguna —ni siquiera una reacción gestual— cuando se dirigía a sus empleadas, debido sobre todo a la barrera idiomática. Mi silencio, mi rostro impertérrito, para ella no quería decir que rechazara yo la enmienda de cuidar a su niño mientras llegaba la tal Soraya, y en ciertas circunstancias podría haber significado que la aceptaba.
No obstante todo lo cual, era extraordinario, casi poético, que por el color de mi piel y por estar leyendo yo en español Viviré con su nombre, morirá con el mío, de Jorge Semprún sobre exterminios y genocidios, en esta ciudad judía hubiera quedado automáticamente a cargo de un bebé heredero de una gran fortuna, a la espera de una tal Soraya, súbitamente ascendida yo de mi oficio de escritora al de niñera.
“Es un rango más alto en la escala de valores de esta sociedad tan avanzada que desprecia a sus escritores”, pensé mirando el techado de la cuna bajo el que adivinaba yo a una belleza clásica del Upper East Side, blanco como su mamá y su papá, acaso con pestañas largas, nariz respingada y ojos azul turquesa como el cielo de Nueva York. Unos ojos que verían mucha televisión, sin duda alguna, en sus primeros cuarenta y cinco años.
La mamá había desaparecido tras la puerta del Starbucks, dejándome sola con su hijo.
¿Y si me lo llevaba? No había ninguna razón para no robármelo. ¿Pero yo para qué quería un bebé? Eso no importaba. Ya vería más adelante. El racismo debía cobrar sus consecuencias, y no todas buenas. Por una vez, en la vida de esa persona que nunca había tenido que cargar a su hijo en un rebozo para poderlo subir con los pies descalzos a un microbús asesino en el Eje Gustavo Baz del D.F., no todo iban a ser ventajas. Luego de haber ido a recoger sus pastillas contra las reacciones naturales del cuerpo y sus calmantes contra la sed sexual, se encontraría a Soraya con su amiga y descubriría con la violencia de una cara equivocada que le había entregado a su hijo a una delincuente.
Con la aflicción indecible —imagino— la mujer se despeña entonces en el terror y la certeza de haber fallado como ser humano en su condición más digna e incuestionable: la de ser madre.
Nadie es más estúpida ni más deleznable que ella ahora. ¿Qué se siente ser barrida por el viento de la igualdad, arrastrada por la vejación de un error, arrojada a la conciencia del defecto? Imposible contestar a eso. No hay tiempo. Debe reaccionar antes de que la pirata se lleve la carriola cada vez más lejos.
Soraya y su amiga puertorriqueña o dominicana —por el nombre, las visualizo caribeñas en este momento—, no tienen nada útil qué decir: cuando llegaron aquí ya no había nadie. Pensaron que la señora se había ido con el bebé a comprar las medicinas. Soraya y su amiga Ninka, procedentes de Santo Domingo y residentes del Bronx, con sus innumerables cadenas y cruces en el pecho y sus pulseras de colores gesticulan ampliamente, tintineando y señalando con sus enormes uñas pintadas de flores de colores por dónde entraron, pero no por dónde me fui porque nunca me vieron.
Posé mis manos sobre las manijas de la cuna. Debía darme prisa. Soraya y su amiguita podrían llegar en cualquier instante. Por fortuna, para efectos del secuestro, afuera estaba nevando. Quizá se retrasarían. Soraya debía estar en el metro, inquieta, pensando que no le convenía hacer esperar a su patrona. La amiga de Soraya vendría ya caminando rumbo al café, bajo la nieve. O tal vez ya estaba dentro de la cafetería. Quizás era una de esas dos jóvenes regordetas, abundantemente maquilladas que llevaban fajadas sus carnes en unos incomodísimos pantalones y suéteres de cuello de tortuga. Mientras esperaba en la fila de gente para pagar las carísimas tazas de café del Starbucks, una de ellas miraba constantemente a la puerta: ésa podía ser la amiga.
—No lo toques —le dijo la niñera negra al niño que se había acercado extendiendo un brazo hacia la cuna que me había sido encargada— te puede morder.
La nana tomó la blanca mano del pequeño para apartarlo y me sonrió, de compañera a compañera niñera. Yo le devolví la sonrisa desde mi asiento, meciendo la carriola para adelante y para atrás.
Era una broma de la joven, supuse. Todo el mundo sabe que los bebés no tienen dientes. Ese niño mordería, sí, pero no ahora. Mordería tal vez cuando tuviera que decidir entre él y su amigo de la preparatoria y la universidad, su amigo del alma, para ingresar al embudo de ese contrato con el camino al éxito cuando tuviera veintitantos años, o cuando estuviera ya trabajando en la bolsa de valores y acaso tuviera que ocultar información que afecta a millones de bebés campesinos y hambrientos por un jugoso pacto económico. Salvo si yo me levantaba en ese momento de mi silla y me lo llevaba a algún otro lado (extirpándole su destino antes de que la policía pudiera dilucidar si Soraya se lo había robado), ese niño o niña, a juzgar por la zona, el comportamiento y la raza de la mamá que tenía, era una promesa de asesinatos de muchos otros bebés en numerosos bombardeos aprobados por él para seguridad de su patria; un demonio televidente que en veinte años podría votar por aquel Presidente que llegaría a legalizar la limpieza étnica y la creación de campos de concentración en Arizona para mexicanos, donde éstos recibirían un trato no muy distinto del que estaba leyendo en las descripciones de Jorge Semprún, o que apoyaría la construcción de muros fronterizos para protección de bebés blancos tan angelicales como él ahora, o la creación de un centro de adiestramiento de dictadores y genocidas para implantarlos por todo el mundo y después atacarlos.
Cualquiera en su sano juicio calificará el rapto de ese augusto y áurico bebé como una de las acciones más crueles e inhumanas que una persona puede cometer, pero éste no es un mundo en su sano juicio y después de vivir tantos años entre los feligreses del patriotismo fanático-democrático en guerra constante contra cualquier expresión de humanidad no colonizada por ellos, yo ya incluso dudaba de que no hubieran perdido su carácter humano esos agraciados cuerpos blancos ejercitados en gimnasios y masajeados en spas.
No hay bebés más bellos que otros, pero sí más peligrosos. El que me había sido entregado por un providencial acto de racismo gringo cumplía todos los requisitos de amenaza para la humanidad. ¿Pero dónde quedan, entonces, la libertad y la voluntad humanas?
Al diablo con la libertad humana, resolví. Guardé mi libro en el que Jorge Semprún narraba los horrores del Holocausto y me dije que, por una vez en la vida, en mis manos estaba poder torcer el destino de ese pequeño tiranillo y evitar más muertes. Tomé mi bolsa y apuré mi café.
En el momento en el que me levantaba noté que la gente mi miraba a mí y a la cuna, tratando de disimular su curiosidad. ¿Sería posible que adivinaran mis intenciones? No. Los gringos neoyorquinos de cualquier color no miran; tienen demasiada prisa. Algo poco común debía estar sucediendo para que se fijaran en mí. Habría preferido saber qué era, pero para eso debía descorrer la lona de la carriola y mirar al pequeño robot en potencia, cosa que yo no quería hacer porque sabía que, en cuanto mirara la situación de desamparo en la que se encontraba, los ojos inocentes, las manos minúsculas asiendo sonajas y las piernitas en constante movimiento del embrionario promotor de genocidas, me llenaría de compasión el corazón y me obligaría a abstenerme de separarlo de su madre para siempre, llevármelo a México y entregárselo a cualquier mujer que seguramente lo amaría más —me decía yo—, lo educaría mejor y lo convertiría en un ser más humano, pero que no sería su madre natural. Lo mejor era salir del recinto sin ver a la bella criatura y descubrirla cuando fuera ya demasiado tarde como para regresar.
Avancé abriéndome paso entre las carriolas de futuros creadores de sectas asesinas cuyas gestas cantaría con arrobo la ultraderecha ilustrada mexicana del porvenir, pero, a la salida, la mismísima Soraya me cerró el paso. Ella venía entrando. Identificaba la cuna y su contenido, así que se dirigió directo a mí de la manera más natural, se inclinó y levantó en sus brazos a un perro buldog con una pata vendada. No sabía que yo me lo estaba llevando
—Hola —me dijo sonriente—. ¿Eres amiga de Ninka?
—Soy amiga de Soraya —contesté.
—Yo soy Soraya —informó.
—Ah, bueno, sí, soy amiga de Ninka —dije.
Me asomé a la carriola. Se hallaba vacía.
—¿Dónde está el bebé? —pregunté, como si me lo hubieran robado.
La muchacha era tal como me la había imaginado, gordita, no mayor de veinticinco años. Sus múltiples pulseras, collares y anillos entrechocaban cada vez que el perro se movía levemente en sus brazos.
—Éste es el bebé —precisó—. Se llama Baby.
—Naturalmente. Se me olvidaba qué tan imaginativas son las mujeres aquí en el Upper East Side.
—¿Perdón?
—¿Y por qué lo llevan en la carriola?
—Está enfermo.
Le invité un café a Soraya, a quien no le importaba saber quién era yo ni por qué diablos estaba a punto de retirarme del lugar con todo y el perro. Mientras esperábamos en la cola para comprar nuestros vasos carísimos del café que anuncia ser sembrado y cosechado en México con procedimientos ecologistas (porque les paga tan mal a los campesinos que los deja morir y reciclarse en la tierra), Soraya me explicó que Baby estaba recuperándose de una pelea canina, que en la mañana había tenido diarrea y que lo acababan de llevar al veterinario. La patrona lo adoraba más que a su hijo. El verdadero bebé se había quedado a cargo de Soraya y de otras trabajadoras domésticas en su casa, a unas cuadras de ahí.
Soraya pidió un chocolate caliente con leche descremada. Insistí en pagarlo yo, pues Soraya no parecía vivir en la gran bonanza económica. Cuando le dio el primer sorbo a su taza y empezó a recuperar la temperatura normal del cuerpo me di cuenta de que lo único que habría logrado robándome al perro es que la corrieran de tu trabajo. «Hasta cuando pierden, los gringos siempre ganan», me dije. Nada más había acertado en el nombre de la amiga de Soraya, y en que se había retrasado.
Pero no era yo la más errada: cuando la dueña del buldog regresó, nos encontró a Soraya y a mí paradas charlando. Pensó que yo era Ninka. No supo del error que pudo haber cometido con su mascota y hasta con su propio hijo. Yo aproveché las licencias que la ocasión todavía me brindaba:
—Vayan con Dios y gracias por la cena —les dije, a modo de despedida—. Son ustedes muy generosas y espero que encuentren los ostiones que estaban buscando.
Las dos mujeres sonrieron asintiendo como si nada. Sólo el perro me miró con cierta suspicacia.
A la fecha de aquel incidente lejano, no sé de dónde saqué lo de los ostiones.