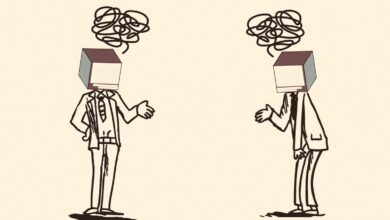El rock en México, antes y después de 1991
Ha pasado ya tanto tiempo —¡30 años!— y se ha normalizado tanto —a veces en un sólo día pueden ocurrir hasta tres conciertos simultáneamente— que, da la impresión, siempre fue así la vida roquera en México. Pero no. No lo era. Todo empezó con Hutchence y compañía. Era enero de 1991 y por fin un grupo de rock mundial, Inxs, se presentaba en la Ciudad de México luego de años donde ridículamente se había prohibido este tipo de expresiones; lo hacía con el aval y la bendición del gobierno salinista. El escritor y periodista Víctor Roura recuerda la efeméride: “Con Inxs finaliza la etapa de la cruel represión contra los espectadores y los propios trabajadores de la música en castellano en el país”.
Veinte años después de Avándaro
Después del 11 de septiembre de 1971, en que se realizara en Valle de Bravo el Festival de Avándaro, por órdenes expresas del presidente Luis Echeverría Álvarez, el rock, y todo lo que se relacionara con esta música, se mantuvo en un estado latente de prohibición. Veinte años después, en 1991, con la aprobación del salinato al emporio Ocesa por fin se autorizan los conciertos masivos roqueros iniciándose, así, una etapa de esplendor económico para la empresa recién fundada comenzando sus actividades el 12 de enero de 1991 con la presentación del grupo Inxs aún con la voz del australiano Michael Hutchence, fallecido seis años después, a los 37 años de edad, el 22 de noviembre de 1997.
Con Inxs finaliza la etapa de la cruel represión contra los espectadores y los propios trabajadores de la música en castellano en el país, llevada a cabo sistemáticamente, con alevosa impunidad, por las fuerzas del orden causando, con entera libertad, vejaciones, golpizas, violaciones y torturas a todos aquellos que representaran o simbolizaran la música del rock. Dicha etapa represora, sencillamente, ha sido borrada de la historia de México.
Después de Inxs siguió Bob Dylan, allí mismo en el Palacio de los Deportes, el 1 de marzo de ese mismo 1991 continuando Billy Joel, Carlos Santana, ZZ Top, Sting y, cerrando ese afortunado ciclo de ese año, Rod Stewart el 18 de diciembre.
Desde entonces, el rock ya no es considerado peligroso en la sociedad mexicana, como tampoco lo era, por supuesto, en los setenta ni en los sesenta, si bien para el conservadurismo político semejaba una temible corriente iconoclasta.
Treinta años después, nadie puede creer ahora que el rock estuviera prohibido en nuestro país.
Tres lustros después las cosas habían cambiado por completo. Incluso una cantante de Televisa como Alejandra Guzmán sería clasificada como roquera siendo seleccionada como telonera de los Rolling Stones en Monterrey en 2006.
Ya todo estaba permitido. No en balde Juan Gabriel grabó un cover de los Creedence Clearwater Revival.
Los años comerciales o empresariales del rock, en efecto, lo empezaban a despojar, o desmantelar, de los tejidos de contestación social que pudieran aún estar alojados en sus membranas.
Primeras masividades en casa

Cuando Raphael, ese cantor español de delicadas teatralidades gestuales, apareció generosamente, con toda su fama encima, un domingo de febrero de 1968 en la Alameda Central de la Ciudad de México el espectro musical en el país parecía por fin convergir en una súbita pluralidad, anteriormente desconocida.
Pero fue sólo una gentil apariencia.
Porque de inmediato (luego de una leve escaramuza entre la turba que se aventaba gajos de naranja nomás para complementar la diversión) fueron suspendidos los conciertos públicos. De vez en cuando se presentaban, en ese mismo sitio, rumberos (algunos prestigiados, como Celia Cruz con la Sonora Matancera) para aligerar las tardes dominicales de los numerosos paseantes.
Las especies de “maratón gratuito” que realizaba el engañador profesional Raúl Velasco —fallecido el domingo 26 de noviembre de 2006— mientras fue hijo putativo de Televisa (entonces era el conductor favorito de Azcárraga Milmo), únicamente sirvieron para consolidar su base económica y generar riqueza a la incipiente empresa mediática.
“Engañador” porque, tras su figura bonachona, se ocultaba un manipulador de artistas y un locutor neófito de la música, capaz de (literalmente) vestirse de payaso para asegurarse un lugar a la diestra del patrón, mismo que con el paso del tiempo le cediera un fragmento de poder que usó Velasco en perjuicio de la ciudadanía imponiéndole sus (pedestres) gustos particulares de la música que a la larga han devenido en esa red ambigua de sonidos tras caras y cuerpos hermosos. En lugar de un maestro imparcial de ceremonias, Velasco se asemejaba más a un fraile calificador de comportamientos y vestimentas. De ahí que los roqueros, desde su muy personal visión, fuesen seres degradantes (a menos que provinieran de padres famosos, por supuesto) y los baladistas, aunque fuesen efectivamente degradantes, pasaban por personas sensibles y educadas: la música fue convertida, por el incesante moralismo de Velasco, en una pasarela de conductas reprobables o aceptables. Por eso, cuando presentaba sus “maratones” públicos, no había otra intención que la de obtener, a costa de los mangoneados artistas (¡y qué felicidad producía aprobar el examen moralizante!), la suficiente ganancia para satisfacer al dueño del negocio, ya fueran los empresarios de las disqueras o los gobernadores de los estados, que se sentían complacidos cuando Velasco viajaba —con todos los gastos pagados más los viáticos que el conductor exigía, por cuenta del erario— a sus respectivos estados para presentar sus “maratones artísticos”, en espacios masivamente abiertos.
Vaya si no la televisión fue la primera, en México, de repartir a la masa los conciertos musicales previamente restringidos y auscultados, excluyendo autoritariamente las posibles libertades de los músicos.
El poder musical de la televisión
Dado que las televisoras se encargaban del entretenimiento público, cada entidad entonces (y no hay otra manera de entender dicha cesión, que correspondería al Estado, a la iniciativa privada) se desobligó de efectuar actividades juveniles a su ciudadanía (¿para qué hacerlas si el emporio mediático se encargaba de llenar este supuesto vacío?), y de ahí los escabrosos datos culturales: en Chihuahua, por ejemplo, en 1969 se realizó un concierto multitudinario de rock —con La Tropa Loca de atracción principal—, pero tuvieron que pasar casi tres décadas, hasta fines de los noventa, para volver a cristalizar otro acto roquero de este tipo.
Se comprende —o debe comprenderse— que, mientras tanto, la gente se cultivó musicalmente mirando la televisión. Los espectáculos públicos en las grandes ciudades pasaron, entonces, a ser fiestas selectivas: los espectadores tenían que conformarse con lo que les presentaran, sin tener la oportunidad de elegir las músicas y los músicos de su real preferencia. Después de todo, no había otros músicos que los que salían en la pantalla casera: el poder de Televisa se había hecho tan grande con el transcurso del tiempo (sólo 17 años antes, en 1951, se inauguraba el Canal 2, fundado por Emilio Azcárraga Vidaurreta, que se lo heredó en 1972 a Emilio Azcárraga Milmo, que se lo heredó en 1997 a Emilio Azcárraga Jean, nacido justo el año en que Raphael ofreciera ese primer concierto masivo en México) que las disqueras sólo grababan a la gente autorizada por la empresa televisora.
¿Para qué perder el tiempo grabando a artistas que no serían finalmente avalados por la mirada escrutadora, aunque su sordera fuera evidente, de Velasco?: en 1971 el grupo de rock La Comuna se negó, ante el director artístico de la Peerless, a aparecer en el programa de Velasco, intitulado Siempre en Domingo, por considerarlo frívolamente banal, provocando la cólera del funcionario de la discográfica que, enmuinado por los caprichos de los jovenzuelos, delante de ellos rompió las pistas que ya habían sido grabadas en serial de una eficaz reprobación moral. La Comuna, obviamente, se desintegró meses más tarde ante la falta de opciones laborales. Velasco, en un cuarto de siglo, no sólo diseñó el perfil de los cantantes populares mexicanos (por ejemplo dio instrucciones precisas a sus camarógrafos de no tomar nunca un acercamiento al rostro de Juanello porque el conductor lo consideraba “muy feo”, de manera que el vocalista guerrerense aparecía siempre de lejos, en la penumbra, alejado de Dios y de su público) sino incluso coadyuvó a configurar la endeble música que, todavía hoy (con arreglos ciertamente perfeccionados), domina en los catálogos de la radiofonía y de la mismísima producción digital. Sin embargo, hay que subrayar que, a diferencia de la generalizada pasividad receptora de la juventud de los albores del siglo XXI, en las décadas anteriores había un rechazo a los jerarcas de la televisión llegando incluso a las protestas masivas por sus programaciones infames, sin ser éstas modificadas ni un ápice debido a que los empresarios de las televisoras han tenido el apoyo definitivo de los sucesivos mandatarios que han recibido, a cambio, el apoyo parcializadamente descarado a sus iniciativas y a sus respectivos partidos. Si los emporios mediáticos no actuaran así probablemente desde hace años sus espacios se hubieran visto ya rebasados y anuladas sus concesiones. Por eso despertó mucha curiosidad, durante un martes de septiembre de 2006, la irrupción de veintenas de estudiantes en el programa en vivo de Adal Ramones para protestar por lo que se consideró otro fraude electoral para beneficiar, esa vez, al PAN en nombre de Felipe Calderón para perjudicar al tabasqueño entonces perredista Andrés Manuel López Obrador (como lo hiciera el PRI en 1988 a favor de Carlos Salinas de Gortari en contra de Cuauhtémoc Cárdenas). Fue un hecho inédito, pero enmudecido por los propios conductores de noticias de las televisoras, que continuaron, indemnes, con sus perfiles conservadores y preferencias particulares sin apostar por ninguna transformación.
La calamidad del rock
Asimismo, los estudiantes tenían otra visión de la música. Antes de que se gestara el movimiento social de 1968, que acabara el 2 de octubre con el asesinato masivo en Tlatelolco, por los pasillos universitarios cantaban, ante grandes tumultos, agrupaciones y solistas que pronto serían catalogados como exponentes de la “nueva canción”, que tendrían en los cubanos Pablo Milanés y Silvio Rodríguez y en el español Joan Manuel Serrat los modelos prominentes a seguir. Y fue precisamente el compositor catalán el que en 1999, 31 años después de que Raphael se presentara en la Alameda Central, abriera los espacios del Zócalo de la Ciudad de México para exhibir gratuitamente su canto ante una masa que lo escuchó con fervor.
Casi un lustro después de la realización del Festival de Avándaro vino la banda Chicago a México, en noviembre de 1975, cuando el rock aún formaba parte de esa intangible pero visible capa contracultural. En aquel entonces la sola palabra “rock” evocaba una especie de caos citadino (cuatro años en el desierto roquero, castigada la juventud por los gobernantes que impidieron cualquier asociación masiva luego de la frustrada asamblea avandareña) porque simbolizaba un grito estridente en medio del riguroso orden establecido (por eso se había seleccionado nada menos que al divo Raphael para experimentar con las masividades nacionales, y ya vimos cómo fue prontamente cancelado el proyecto). Un ajuste de cuentas a un sistema que se negaba a ver a sus jóvenes. Una rebelión contra el excesivo paternalismo del Estado. El rock, si bien al mediar los setenta empezaba a expirar como arma posible de la revolución al ceder los punks su ánimo opositor, en el país se seguía creyendo a pie juntillas que los guitarristas no portaban ametralladoras nomás para disimular sus impugnaciones que llevaban muy adentro. ¡Ingenuas creencias! Así como Joseph McCarthy en los cincuenta del siglo XX creía ver un comunista en cada intelectual norteamericano, así en México los funcionarios se hicieron a la idea de que cada roquero podía representar un serio peligro para las sagradas instituciones. Es más, aún hoy gente desinformada continúa en la creencia de que Alejandro Lora debió ser un personaje proletario ya que sus letras y su actitud —digamos, su visible naquerío— eran, son, vulgares, similares a los de la gleba, cuando en realidad el líder del Tri nunca ha tenido la necesidad de trabajar por su procedencia burguesa.

De haberlo sabido antes…
En 1975, pues, todavía, en efecto, se creía que el rock era un detonador de conciencias, una lectura fáctica de subversión, una industria contraria a los moldes enajenantes de los consorcios ya institucionalizados como los televisivos o los radiofónicos. De ahí que toda acción tuviera su reacción. Los espectadores, eufóricos confundidos, alentados por su admirable resistencia cultural, asistían a los escasos conciertos (que en realidad no lo eran, sino apenas tocadas clandestinas en lugares asfixiantes) con ganas de modificar por lo memo: durante tres horas su insoportable rutina diaria. Deshacerse de su fatídico aburrimiento. De sacar a la calle esas ganas de festejar colectivamente.
No todos los días se podían oír conciertos en vivo de rock. Y si venía Chicago ahí se tenía que estar. Como se estuvo tres meses antes, con la visita de Procol Harum (también, como Chicago, insólitamente en el Auditorio Nacional, que era un lujo inexplicable dadas las condiciones de sometimiento con las que vivía el joven en sus gustos musicales). Al rock lo hacía subversivo no su público, sino las mismas autoridades al prohibirlo. Chicago, en ese 1975, con el impecable guitarrista Terry Kath todavía en sus filas (antes de darse muerte jugando absurdamente a la ruleta rusa en 1978, ocho días antes de cumplir 32 años), demostró, ante un poco más de diez mil personas, que el rock no era una cajita de monerías como los jóvenes de entonces lo entendían según los programas de la televisión se los recetaba, sino una música próxima a sus edades, no empalagosa, ni frágil, ni lineal, ni pasiva. Chicago se preguntaba qué ocurría con el desordenado mundo. No eran artistas dóciles.
Por eso no fueron presentados en el gustado programa de Raúl Velasco.
Y, como siempre sucedía luego de una congregación masiva de espectadores roqueros, el asunto acabó en una desgracia: destrozos, autobuses incendiados, golpizas a los jóvenes, excesos policiacos, y todo ello afuera del Auditorio Nacional para que al siguiente día la prensa pusiera en primera plana la calamidad producida por el rock. Por supuesto.
Pero, bueno, ya muerto ideológicamente el rock, comenzaría su función masiva en México: 16 años después, hasta enero de 1991, durante el salinato, esta música era por fin admitida sin problema alguno. Sólo hasta que el empresariado acordó con el gobierno en turno las condiciones económicas de este entretenimiento, el rock obtuvo su cartilla de identidad. Y se levantó la prohibición. Sólo hasta que el rock empezó con fortaleza mediática a ser desideologizado es que pudo alcanzar la abolición a sus décadas de confinamiento.
De haberlo sabido antes.
La fórmula era realmente sencilla: para poderlo escuchar, antes teníamos que matarlo.