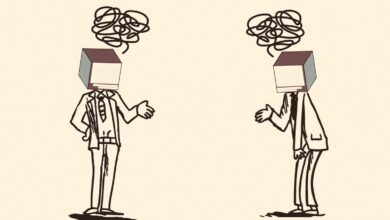Miguel León-Portilla, un año después
Hace un año —para ser más preciso: el 1 de octubre de 2019— fallecía don Miguel León-Portilla. Historiador y antropólogo, fue autor de emblemáticas obras como La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes (1956), Visión de los vencidos (1959), Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares (1961) y El reverso de la conquista (1964). Experto sobre todo en materia del pensamiento y la literatura náhuatl, sus áreas de especialización fueron: las culturas prehispánicas del centro de México; lengua y literatura náhuatl; códices indígenas; la defensa de los derechos indígenas; el humanismo hispánico en México; las interrelaciones culturales entre el noroeste de México y el suroeste de los Estados Unidos; los contactos e intercambios culturales entre México y España, así como la etnohistoria de Baja California. A un año de su partida, aquí lo recordamos…
1
Hace un año, a sus 93 años abandonaba este mundo don Miguel León-Portilla, el hombre que más sabía de la historia de México.
2
Hace ya casi siete décadas, cuando contaba con 26 años de edad, Miguel León-Portilla escribió su única pieza teatral. A fines de 1953, transcurridos ya doce meses de que pusiera el punto final, se presentó ante el humanista Alfonso Méndez Plancarte, editor de la revista Ábside, con la intención de publicar su texto.
—Me envía el padre Ángel María Garibay —le dijo—, he escrito una obra de teatro sobre Quetzalcóatl. Ya la leyó él e incluso me ha escrito un prólogo. Dice que tal vez pudiera publicarse en Ábside.
Y, bueno, la recomendación era poderosa. Dos semanas después, el joven León-Portilla regresó con el doctor Méndez Plancarte para saber su veredicto.
—¿Es usted ateo? —preguntó el editor—, sólo un ateo pudo haber escrito este texto.
El joven escritor, sin embargo, insistió, amparado en su influyente maestro.
—Padre —le dijo—, Garibay me ha hecho un prólogo.
La respuesta fue seca:
—No lo creo.
3
Y ahí quedó el asunto (si el propio Ángel María Garibay hubiese remitido personalmente el texto, Méndez Plancarte seguramente se hubiera rendido ante la prosa del joven —aunque desconocido— autor). León-Portilla hizo otros intentos de encontrar editor, en vano.
“Nadie se interesó, siendo yo un desconocido —decía luego, cuando ya era un intelectual con autoridad—, en esta Huida de Quetzalcóatl. Me dediqué entonces a preparar mi tesis sobre filosofía náhuatl para obtener el doctorado en la UNAM. Lo que había escrito desde 1952 se quedó en un cajón de mi escritorio. Hablando hace poco con el poeta Marco Antonio Campos le mencioné su existencia. Me pidió se lo dejara leer. ‘Vale la pena, publíquelo’, fue, días después, su comentario”.
Sólo así se atrevió León-Portilla a sacarlo a la luz, medio siglo después. Lo que escribió hace ya casi siete décadas “no es historia —apuntó el maestro en la breve recordación de su ahora lucido libro, que el Fondo de Cultura Económica editó en 2002—, es repensar un antiguo y bello relato en náhuatl para dar salida a una honda preocupación”.
4
Y aunque el ínclito Méndez Plancarte (1905-1955) creyó que se trataba de una broma de un presuntuoso y “desconocido” joven, el prólogo de Ángel María Garibay (1892-1967) era tan real que León-Portilla se lo guardó, como un secreto inviolable, durante esos largos diez lustros.
“El máximo problema del hombre no es la pesadumbre de la existencia, sino la amargura del fluir —dice Garibay a propósito de La huida de Quetzalcóatl—. Si pudiera asirse al minuto, si lograra consolidar cada instante, dejaría de estar angustiado. Pero, entonces, dejaría de ser hombre. Mala como es y deficiente la definición aristotélica, el hombre racional postula sostenerse en lo universal. Y es exactamente lo contrario lo que su vida elabora”.
Razonar es ir de un punto a otro, continúa Ángel María Garibay: “Esto es, fluir. Si el hombre es racional, es un ser que exige la fluencia. Y la fluencia lo atormenta. Tal es el problema humano por excelencia. Quiere asirse y, cuando no puede, huye en pos de un fundamento que no sabe si existe, pero ansía que exista. Este problema filosófico y vital ha creado en las literaturas mil desarrollos. La frase del filósofo hebreo, acaso el único filósofo de la raza, es honda: ‘El mundo fue entregado al hombre para que lo escrute, para que lo profundice. Pero, aun así, para que no comprenda ni el principio ni el fin del mundo’. Es el enigma perpetuo y el enigma insoluble”.
5
Por eso el problema es siempre viejo y nuevo. Y eso es lo que toca León-Portilla en su pieza teatral: “La contextura de una situación que empuja al abismo e intenta explicar el abismo, de necesidad causa en el alma la presión misteriosa de lo patético. Y así vemos a Quetzalcóatl, el mismo que nos dejó la penumbra de la vieja historia, pero metido en sus pensamientos, agobiado por sus angustias”.
El mito es nuestro, advierte Garibay, “pero es universal. Huye Quetzalcóatl de sí mismo. Huye de sus obras. Así huye el hombre. Y no sabe a dónde va. Su fin es ilusión, pero busca, con sed de extraviado en el desierto, la ilusión. Los pueblos antiguos crearon el mito. Y en él crearon toda la filosofía de su pensamiento. Era necesario traducirlo al lenguaje de hoy. La huida de Quetzalcóatl es una preciosa vestidura para exponer la huida del hombre. Primero, de sí mismo; después, de sus obras”.
6

La pieza está dividida en tres actos, más un monólogo del Tiempo, en el cual Axcantéotl reflexiona sobre la sabiduría limitada de Quetzalcóatl, que muchas cosas sabe “pero ignora que sólo existe en un punto, entre los dos abismos de lo que ya se marchó para siempre y de lo que aún no alcanza a llegar. Yo soy ese dios, pero en Tula no tengo templos”.
Axcantéotl, empecinado en hacer cavilar a Quetzalcóatl, decide enviarle un complejo mensaje: “Un espejo y un pecado [el del goce amatorio luego de la ingestión de bebidas embriagantes] van a mostrar a Quetzalcóatl el significado del tiempo. Y yo voy a gozar. Voy a divertirme ahora, contemplando lo que puede pasarle a un hombre sabio si se vuelve consciente del tiempo”.
Para tal fin envía a Huitzil, a Tlacahuepan y a Titlacauan a conversar con Quetzalcóatl, que en un principio se niega a recibirlos; pero ante la misteriosa insistencia (“no hemos venido a anunciar eventos futuros, [sino] a recordar cosas presentes”) decide abrir sus puertas a los extraños forasteros, uno de los cuales, Huitzil, le dice que, absorto en su creación, “miras complacido lo que has hecho, y sigues proyectándote a ti mismo en el porvenir. Pero se te ha olvidado una cosa: hace ya mucho que no contemplas tu imagen. Para esto hemos venido, para mostrarte tu imagen”.
Quetzalcóatl no entiende lo que dicen estos mensajeros del Tiempo. Sí, es cierto, Tula y la Toltecáyotl son sus obras, su soplo creador:
—Es verdad —dice Quetzalcóatl—. Y no niego que estoy entregado por completo a mi obra y que hago planes para enriquecerla en un porvenir inmediato. Mas la razón de todo esto es sencilla: es que en mis obras de arte, en mis preceptos morales, en mis hallazgos estoy reflejando lo mejor de mí mismo. En una palabra, en mi Toltecáyotl voy plasmando mi imagen, lo que yo soy y lo que yo quiero ser.
Por lo mismo, no cree que sea exacto decir que hace ya mucho que no contempla su imagen:
—En realidad estoy concentrado en la contemplación de lo mejor de mí mismo.
7
Pero los forasteros están empeñados en lo contrario: Quetzalcóatl no se conoce, no se ha visto, no se ha asomado a las profundidades del tiempo.
Huitzil persiste:
—Tu verdadera imagen, la que tú no conoces, puede ser mucho más grande que todo eso. Tan grande como el océano sin fin de los tiempos.
Y Tlacahuepan:
—Pero, de hecho, es ahora tan pequeña que bien puede aprisionarse en la superficie de un pedazo de cristal.
A diferencia de lo que subrayan sus extraños visitantes, Quetzalcóatl dice que en el Tiempo existen muchas cosas perennes: el arte, el saber, la belleza (“¡todo esto es eterno!”).
—Y, sin embargo, las obras de arte se acaban, las cosas bellas se rompen y los sabios se mueren —afirma Huitzil.
—Sí, pero el espíritu de la cultura permanece —dice Quetzalcóatl—, ¡él es eterno, es el sostén inmutable del espíritu humano!
Los forasteros niegan también esta premisa: el espíritu de la cultura no es tal, pues se acaba con el tiempo (al ser “necesariamente amasijos de tiempo”, tendrán que acabar un día). En realidad, dice Quetzalcóatl luego de reflexionarlo, “el espíritu de la cultura es el único que permanece creador en sí mismo”, no las consecuencias de su creación.
Porque estar en el tiempo, nos dice brillantemente León-Portilla, “es no poder poseerse enteramente jamás”. Y cuando Quetzalcóatl así lo entiende, tras una intensa cavilación del inesperado aprendizaje, huye incluso de sí mismo.
8
La cultura es temporal, los creadores no.
Por eso los grandes periodos, los de “Oro”, acaban por ser sepultados, aunque los artistas permanezcan individualmente en el tiempo.
La cultura es volátil, impermanente, desmontable.