
Los 90 años de doña Regina
Se llamaba Regina. Era la mujer más solicitada de Suma de Hidalgo, el poblado más pequeño de Yucatán. Mujer alegre, platicadora, inteligente. Nadie como ella para dar lecciones amables de la vida. No padeció enfermedad alguna toda su vida, por eso su afectación última, la enfermedad del Alzheimer, no la entendió nunca. Ella no sabía que empezaba a olvidar lentamente todas las cosas importantes que había vivido. Doña Regina es mi madre, escribe en esta evocación el periodista y escritor Víctor Roura. “Cumpliría, si aún estuviera con nosotros, las nueve décadas de vida este 7 de septiembre. Partió de este mundo el 8 de octubre de 2012 —a sus 82 años de edad— por la maldita enfermedad del olvido, que la convirtiera en niña de nuevo…”
1
Doña Regina es mi madre. Cumpliría, si aún estuviera con nosotros, las nueve décadas de vida este 7 de septiembre. Partió de este mundo el 8 de octubre de 2012 —a sus 82 años de edad— por la maldita enfermedad del olvido, que la convirtiera en niña de nuevo, preocupada, siempre, por su madre.
Nadie como ella para dar lecciones amables de la vida. Nació en 1930 en Suma de Hidalgo, el poblado más pequeño de Yucatán, la entidad que la uniera con mi padre. Antes de decidir salir de las tierras del faisán y del venado para residir en la Ciudad de México.
Cuento la premonición que a mi madre le cambiara la vida.
2
Era tan platicadora que, al ir por un aguacate, podía tardar en regresar del mercado dos horas. Me llamaba en las noches para contarme lo que había hecho en el día, y si no le decía que la medianoche estaba por alcanzarnos seguramente seguíamos platicando hasta la madrugada.
Por eso reportaba, sin ser una reportera, todo lo que ocurría en su pueblo: Suma de Hidalgo, al Diario de Yucatán. Lo hacía mediante la vía telefónica.
El periódico no le pagaba nada, pero a ella no le importaba.
Finalmente, sólo decía lo que miraba. Y eso nunca le costó ningún esfuerzo: en la tienda de su padre, llamada La Central, atendía a la gente con sobrado gusto. Y su carácter se lo permitía. Allí iban los habitantes del poblado —el más pequeño del estado— para platicar, sólo para platicar, para ver pasar la tarde, para hacer tiempo, o para afanosamente perderlo. Pero sobre todo para conversar con Reina, la hija de don Pastor, el hombre acaudalado de Suma, dueño no sólo de la miscelánea principal sino de una cantina, de un cine y de un billar.
Y don Pastor sabía que su Reina era la más lista de su familia en asuntos de sumas y restas. Por eso fue la única hija que no estudió en Mérida, sino sólo la escolaridad básica en el pueblo, lo que no impidió que desarrollara con el tiempo un sentido abierto y pluralizado en la educación de sus vástagos. Porque sus tareas estudiantiles la hubieran distraído de la cabal administración en la tienda. Reina, la muchacha más solicitada de Suma, estaba acaso destinada a no salir del breve círculo al que la remitía —al parecer forzosamente— su rutina habitual detrás del mostrador.
3
Una vez, con su amiga Amelia, fue a ver —hacia 1948— al adivinador de cartas. Sólo porque su entrañable amiga se lo pidió.
Para saber su futuro.
Luego de que el augur le dijera a Amelia que huiría con su primer novio, lo cual ella se negó a creer —entre risa y risa, ambas apenas, acaso, de dieciocho años—, le pidió al vidente que le leyera las cartas a su amiga Reina, quien en un principio se rehusó, descreída de esos vaticinios; pero la insistencia fue tan azarosamente divertida que Reina aceptó, entre su natural desconcierto y la seguridad de su escepticismo.
El vidente echó las cartas y las fue leyendo, reposado y solemne:
—Niña —le dijo—, va a llegar un extraño montado en un caballo blanco y te vas a escapar con él.
4
La risa de Reina ahora sí fue estentórea, si bien no dejó de sentir una desconcertante inquietud.
Se fueron de allí divertidas y desinteresadas, y al otro día aquella promisión había quedado en el olvido. Reina no la recordaría sino varios años después, cuando ya habían nacido sus dos primeros hijos, de los cuatro que tuvo: en efecto, en septiembre de 1952 apareció José Antonio montado en un caballo blanco, de nombre “Príncipe”, que trotaba por la calle central del pueblo directo a la tienda donde Reina lo miró, un poco desasosegada, e ignoraba la razón de su breve estremecimiento (su amiga Amelia escapó de su casa con su primer novio, coincidencias del augurio).
Justo con ese hombre, que laboraba en la cercana Hacienda de San Nicolás, huiría Reina la noche del 29 de septiembre de ese 1952, a sus veintidós años cumplidos, diez menos que su futuro esposo.
Reina no volvería nunca más a ser la Reina de antes. Sobre todo cuando decidieron dejar atrás su pasado para ir a la Ciudad de México a radicar. A sumergirse juntos en un laberinto desconocido, que no otra cosa es el amor si no cimbra el curso de la vida. Y Reina fue otra mujer, la mujer que por fin quería ser, o que se descubrió de pronto, orgullosa de su radical sentimiento.
5

Su vida sólo transcurrió en torno de su familia. No existía otra cosa para ella. No la recuerdo en plazas probándose un vestido, ni aquilatando un reloj, ni calzándose un nuevo par de zapatos. Su guardarropa era tan modesto como un alhajero con sólo un par de anillos, los mismos que le comprara José Antonio como símbolo de su unión. No padeció enfermedad alguna toda su vida, por eso su afectación última, la enfermedad del Alzheimer, no la entendió nunca. Porque no sabía que empezaba a olvidar lentamente todas las cosas importantes que había vivido.
—Mira esta casa —le dije una vez—, ¿quién vivió allí?
Y le señalaba un edificio verde con el número 82 de la calle Joaquín Martínez de Alba. Y Reina lo miraba, y lo miraba, y nada le decía. Incluso nos introdujimos a esa morada, pero nada le decía.
Y ahí vivimos los hermanos toda nuestra infancia. Mi padre José Antonio, muerto en 2000 a consecuencia de una brutal embolia, por quien mi madre lloró a lo largo de eternos años, ya era alguien desconocido. Se lo mostraba en una foto, donde ambos salen abrazados, y le decía que me dijera quién era ese hombre que la tenía entre sus brazos. Y la miraba, la foto, y la miraba, y se encogía de hombros.
—¿Y yo, madre, y yo, quién soy, yo, quien te quiere a raudales?
Y me miraba, y me miraba, y cerraba los ojos para mejor tratar de dormir.
6
Se fue empequeñeciendo hasta quedar rebosada de sus debilitados huesos. Los ojos hundidos, el rictus del dolor que no tiene nombre, el grito de Munch que nadie puede describir, la herida que no se nombra porque en los enfermos del olvido aún no tiene nombre.
¿Por qué —me preguntaba—, tú, tan buena, debes pasar por este atroz sufrimiento?
Que venga alguien a decirme ahora, en este momento, que Dios cuida de las buenas almas, que Dios protege a quien no ha faltado a su palabra, que Dios no se burla de quienes lo amaron, que Dios anida a sus hijos de buen corazón. Que venga ahora alguien a decirme eso después de que vi con mis propios ojos la agonía inmerecida de una buena mujer.
7
Me acercaba a ella para acariciar su enjuto rostro, sus ralos cabellos, sus hombros enflaquecidos, sus manos inutilizadas. Y le decía cosas en su oído que no voy a decir porque estoy agotado de haberlas dicho silenciosamente en vano.
¡Cuántas cosas entonces no le dije a mi madre que debí haberle dicho antes de su padecimiento!
¡Cuántas cosas calla uno en la vida!
¡Cuántas cosas pasan cerca de uno sin que puedan ser apreciadas con cabalidad!
Lo cierto es que en la vida no dejamos de acumular en nuestro cuerpo las muertes de los seres que amamos. Y con ellas algo, y no sabemos exactamente qué, se nos desmorona adentro.
Con tu ausencia cada vez voy siendo más solo, madre mía.




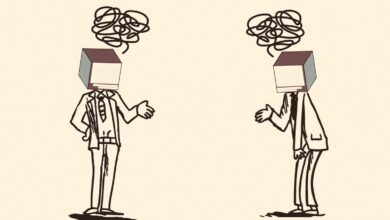
Muy buen texto. Conmovedor el relato de Víctor Roura! Sobre todo para quienes Hemos perdido a nuestra madre por esa enfermedad del olvido.