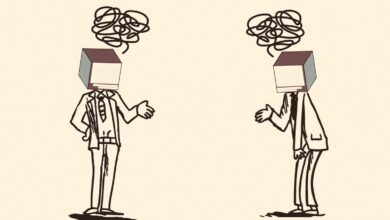Las ganas de fumar
Las ganas de fumar son tres, pero cada una es otra vez en plural porque siempre son muchas: las que están en la garganta, las que están en la sangre y las que están en los gestos.
Tras tragar algo, sólido o líquido, como un chocolate, sólido o líquido, la garganta queda barnizada, demasiado lisa, casi resbalosa, y da la sensación de que hay que lijarla para que se vuelva a sentir que ahí hay una garganta. Todos los fumadores prenden un cigarro después de comer o beber cualquier cosa que los haya empalagado, a lo mejor después de besar a alguien también, porque lo que no resisten es el empalago, de la barriga llena, de la dulzura, del corazón contento. A estas ganas se refiere el refrán de que después de un buen taco un buen tabaco, que como rima es malísima pero como remedio es bueno. Los que declaran que solamente fuman un cigarro al día (o dos) y luego agregan que después de la comida o a la hora del café, son los que nada más tienen ganas en la garganta; y aproximadamente son éstos los mismos que no fuman pero que cuando se ponen a beber se les antoja uno tras otro y, por supuesto, no traen cigarros, y entonces se la pasan taloneándoles a los demás hasta que se acaban los de todos.
La tos tiene el mismo efecto que un cigarro, que quita las ganas porque raspa la garganta; y tener tos hace que uno deje de fumar, aunque cuando las ganas están en la sangre lo que uno hace es tomar jarabe para poder seguirle. Las ganas en la sangre son las que se quitan con nicotina, que es la que mata porque es la que da cáncer, pero, curiosamente, para satisfacerlas, sólo se requiere un número limitado de cigarros, entre cuatro y treinta, que una vez completados ya con eso basta, es decir que treinta matan pero cuatro ya no tanto. Y si los médicos y el resto del sistema de salud —que incluye a todos los que dejaron de fumar y que ya por eso se sienten salvadores, pontífices y misioneros de los pulmones— no fueran fundamentalistas y extremistas en sus amenazas, podrían recomendar con mejor sentido común cosas como “Sígale fumando, pero bájele”; “Haga ejercicio y con seis cigarros al día puede que no se muera de eso”, y seguro lograrían mayores avances en su campaña contra el tabaco, pero se perderían del rencor de la superioridad moral que al parecer es más adictivo que la nicotina, ya que una vez que alguien prueba el regocijo de sentirse superior a otro y restregárselo en la cara, no puede evitar volver a probarlo; o sea que los que están más afectados por estas ganas de fumar son los antitabaquistas, que son a los que les corroe la envidia de ver la cara pacífica o por lo menos desentendida de uno que está fumando, y les dan unas ganas enormes de verlo enfisémico y canceroso y agónico, pero no de que se muera, porque si no no tendrían a quien decirle “te lo dije”. Como quiera, siempre será más decente una vida dedicada a fumar que una vida dedicada a que el otro no fume.
Los que fuman puro o pipa no le dan el golpe al cigarro y, por lo tanto, el humo no les entra a la sangre ni les pasa por la garganta; sin embargo, se les ve cuánto se entretienen en sus preparativos hasta que llega el momento cumbre de encenderlos ─donde se percibe un atisbo de cara de felicidad─. Ellos muestran que hay otras ganas de fumar, que están, precisamente, en los gestos. El gesto de buscar los cigarros ─palparse las bolsas del saco, hurgar en el bolso de mano─, sacar uno, ponerlo con cariño en la boca, vigilarlo, prenderlo, levantar la vista, sirve para toda ocasión: si uno ve algo interesante, si se ríe de un chiste, si le indigna el candidato, si llega un recuerdo, si pasa alguien, si duda, si no duda, el gesto espontáneo es prender un cigarro, y, de hecho, si se sintió bonito el gesto de prender el cigarro, el gesto inmediato es prender otro cigarro, por lo que a veces la gente termina con dos prendidos a la vez. Las de la nicotina se arreglan con parches ─o con subirse a un autobús foráneo─ y las de la garganta con otro trago, pero las ganas en los gestos, ésas no se pueden combatir, porque cada quien está hecho de sus propios gestos, que es con lo que se siente a sí mismo; y se reconoce en ellos; y, por lo tanto, si le faltan se siente perdido y se desconoce ─y aquí es cuando prende el cigarro─: uno necesita sus propios gestos.
Parece que históricamente, culturalmente, socialmente los gestos del fumar son los gestos del gusto de vivir (eso que no tienen los médicos: a ellos sólo les alcanza para tener el gusto de no morir), como si las ganas de fumar fuesen una especie de inaguantabilidad del gozo de la vida, que es tanta que se siente físicamente, corporalmente, biológicamente en la sangre y en la garganta, y que incluso llega a doler, como en las ansias o en los nervios, que es cuando todos quieren un cigarro, los que fuman y los que no, y los que ya lo habían dejado.
Por esto las ganas de fumar son tres, como todos los deseos.
Publicado originalmente en la revista impresa La Digna Metáfora, noviembre de 2018.