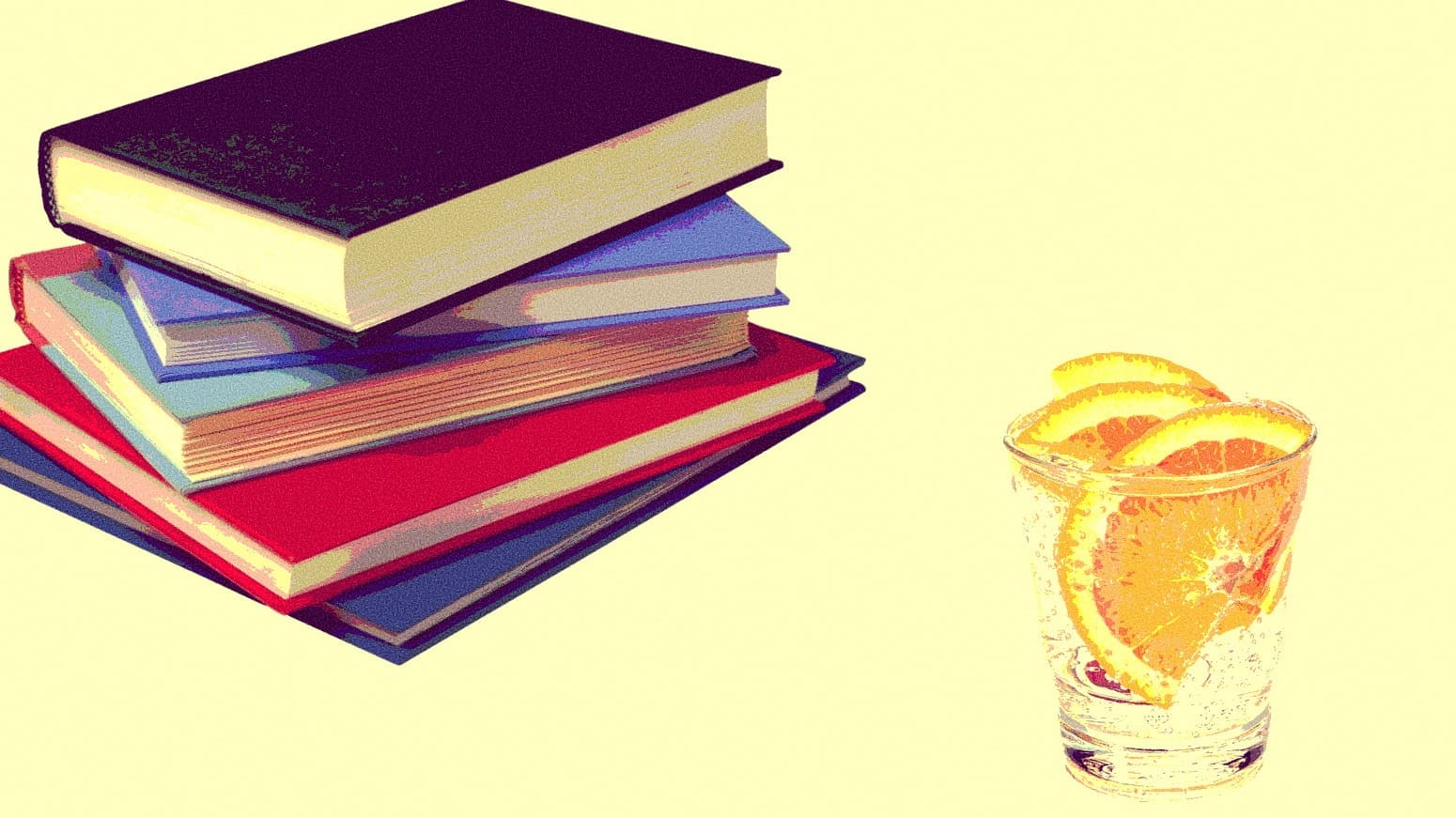Julio, 2025
Invitado por el periodista y editor Víctor Roura, el escritor José de Jesús Sampedro publicó en 2012, en la colección Cuadernos de El Financiero, el volumen No estar y estar y. Casi todos los textos ahí incluidos aparecieron primero en las páginas de la sección cultural de El Financiero, entre julio de 2008 y diciembre de 2011, bajo el común título de ‘CronoGrafías’. En esta columna periodística, apunta el propio Sampedro en el prólogo, intentaba “dar entonces un primer testimonio de los signos y de las cifras que describen ahora mi vida y que definen ahora mi vida”. Reproducimos dos ensayos de dicho libro para recordar al querido Sam —fallecido el pasado 22 de julio—, y a manera de homenaje.
Salud Cheers
Desde finales de los 1970 y hasta comienzos de los 1980 bebí únicamente (es decir, ortodoxamente) una muy simple bebida que yo mismo inventé, al menos en cierto grado. Descubierta a causa de una serie de circunstancias que prefiero obviar hoy (porque también ya escapan fijas de mi memoria), me agradaba tanto beberla que estuve a instantes casi de expresarle mi fidelidad solícita para siempre. La identificaría entonces bajo el sonoro y escueto título de Sam Gin, y constaría (en su versión de marca, última) de una copa al límite de ginebra, diluida ésta en un largo y fino vaso de agua natural (jamás mineral: cuidado) y, sobre la límpida superficie de ésta, de una rodaja curva y gruesa de mandarina. La Gloria. Hip Hic. El Olimpo. A cada bar de la ciudad de Zacatecas al que iba (en grupo, y mientras más compacto o amplio el grupo, mejor: ir yo solo a un bar me implica un reto imposible), le aunaba al orbe etílico público un futuro orbe etílico íntimo, aunque previo a ello histriónico, puro. Inclusive ahora la escena toda me reanima, me regocija. Permítanme describirla. Venía el mesero en turno a preguntarnos que qué deseábamos, y oía y oíamos: un vodka tonic, un ruso blanco, un mezcal doble, un brandy y coca, etcétera, hasta que el circuito vívido me alcanzaba, y pedía yo un Sam Gin y perdón profería el mesero y pedía yo de nueva cuenta un Sam Gin y perdón profería de nueva cuenta el mesero, y yo fingía impacientarme acaso, y en una servilleta le escribía el nombre exacto, un Sam Gin, y le explicaba meticulosamente luego de qué constaba, recomendándole que le informara de esto al barman, si es que hasta el barman no sabía tampoco aún nada del tema, porque contribuiría quizá a evitarle el doloroso trance de que cualquier snob recién bajado de Europa lo hiciera víctima de su escarnio (y el grupo entero me destejaba, medio apoyándome). En síntesis: gracias a mi reiterativa escena conseguí imprimir los caracteres básicos del Sam Gin en cuando menos dos o tres formales cartas de bebidas, a solicitud dilecta, expresa, de los meseros y del barman y de (deseo creerlo) alguno que otro cliente de buena fe, en ardorosa búsqueda de algo bueno. Total, que el Sam Gin accedió al clímax y descendió, y gradualmente fue diluyéndose, como le ocurre en este mundo traidor a determinadas propuestas loables de cuya antiquísima y alta virtud emerge o asoma la necedad histórica: transcurrido apenas un prolijo tiempo inventé secuencias válidas del Sam Gin que fracasarían de inmediato. Entre ellas: el Vodka Sam (en realidad un Sam Gin, pero empleando vodka en lugar de ginebra) y, después de ésta, el Cosaco Sam (en realidad también un Sam Gin, pero empleando un chile verde en lugar de la rodaja curva y gruesa de mandarina). Bebí también ron y… Mi contemporánea bebida favorita es el bourbon. Naturalmente, derecho. Como lo bebería Jack Kerouac. Carajo…

Prospectus
El Festival de Música y de Arte de Woodstock está de nueva cuenta hoy de moda y mi generación (la sesentera, la mía) aprende acaso apenas a intuir el significado innato de la nostalgia (o el significado innato de sus secuelas, de sus variantes mínimas, cronológicas y ontológicas). Permítaseme explicarme entonces como es debido. Nostalgia constituyó una palabra de unívoco matiz lírico entre nosotros (me refiero: entre los adolescentes viejos que fuimos hacia aquella época) porque apareció siempre unida a experiencias íntimas, límpidas, luminosas. Un fenómeno éste inexplicable abstrayendo de su entorno mismo la música, el ordinario y cotidiano soundtrack que el amplio rock alquímico aportaba (y que el también alquímico rock and roll ya había aportado) como una especie genérica y única de memoria. En efecto: todo el proceso al límite político, ideológico (de masivas manifestaciones de amor, de esenciales o de banales mítines ciudadanos, de imaginativos happenings tumultuarios), resulta inconcebible de no adjuntarle luego el tácito eco de Richie Havens o de Country Joe & The Fish o de Joan Baez o de Crosby, Stills, Nash & Young y de no rememorarlo (o recrearlo, o investigarlo) bajo la certeza de que indudablemente contribuyó a entrever un mundo aun otro, distinto. Preciso: de disímil manera, comparándola a la tradición que implica nostalgia y vida vivida, nuestra nostalgia inédita implicaría un profuso miedo además al transcurso inhóspito de la vida. Para ejemplificarlo: nostálgicos desde los dieciséis o desde los diecinueve años del icono estético o ético que materializaba James Dean o Elvis Presley, etcétera, nuestra negativa ideal a crecer y a introducirnos dentro del circuito de oferta y trama y demanda popularizó (y postuló: en términos filosóficos) una actitud que caracteriza o que define al conjunto casi de los metahistóricos sesenteros. Ahora bien: aunque remito de inmediato aquí al lector a los extraordinarios temas “The logical song” y “Jack and Diane”, de Supertramp y de John Cougar Mellencamp, respectivamente, a objeto último de que lo compruebe, sería muy fácil sólo decir que su impronta terca viene ya de Chuck Berry y que va inclusive hasta Coldplay. No obstante, el imprescindible cómplice de nuestro moderno anhelo fáustico de juventud responde al suave nombre de William Wordsworth, quien circunscribe la tristeza estricta de la nostalgia a un momento sublime o ilustre del Yo, a un momento benigno y mágico y dulce, soberano libre del maleficio cruel del deterioro físico o psicológico. Abstraído reflexiono en esto cuando (de improviso, paf) la burbuja idílica estalla: a cuarenta compactos eones luz de la celebración del Festival de Música y de Arte de Woodstock nuestra nostalgia impune es cada día más tenaz, es cada día más terrena, y la cierta e incierta vida vivida desciende al nulo tálamo de la Nada. El inolvidable William Wordsworth falleció en 1850. ![]()