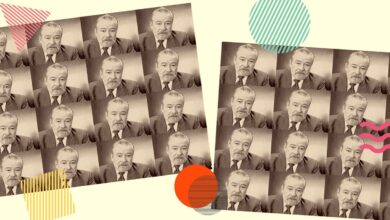Julio, 2022
En el siguiente texto, Vicente Francisco Torres —ensayista, narrador y profesor-investigador en la UAM-Azcapotzalco— nos adentra no sólo a la obra literaria de J.M. Servín, también hace un recorrido sobre la labor documental/compilador que el escritor mexicano ha hecho sobre dos temas que le identifican y le obsesionan: la nota roja y la relación entre periodismo y literatura. Vicente Francisco es contundente: “Servín ha reflexionado y escrito tanto sobre la nota roja que a su pluma se deben algunos de los pensamientos más hondos y convincentes sobre el tema”.
Las historias de crímenes que tienen un fuerte arraigo en las literaturas populares del mundo, en México cuentan con un clásico de la historia y la literatura: El libro rojo (1879), que prepararon Manuel Payno y Vicente Riva Palacio. Ellas viven hoy un auge propiciado por narradores como Bernardo Esquinca, Antonio Guadarrama Collado y J.M. Servín, amén del periodismo infrarrealista, periodismo en libros, periodismo de a pie o periodismo gonzo que recoge los avatares y ríos de sangre derramados por los cárteles de la droga. El ensayo sobre el tema también ha florecido en Nota roja / La vibrante historia de un género y una nueva manera de informar (2009), de Marco Lara Klahr, Historia nacional de la infamia / Crimen, verdad y justicia en México (2020), de Pablo Piccato y Nota roja / Lo anormal y lo criminal en la historia de México (2018) producto, ni más ni menos, que de un congreso auspiciado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Junto a estas narraciones está la figura de Enrique Metinides, un fotógrafo a cuyas imágenes se le da trato de obras de arte en exposiciones mexicanas y del mundo. Esto explica su presencia en los libros de Servín y Esquinca y en diversos documentales producidos en México y en el extranjero. La influencia de El libro rojo ha sido tal que, el Fondo de Cultura Económica ha encargado tres volúmenes a distintos escritores para que hagan una especie de seguimiento a la tarea emprendida por Manuel Payno y Vicente Riva Palacio.
Las novelas y relatos de Servín, poblados por seres que no encuentran y no quieren un lugar en el mundo, muy a menudo lindan con episodios típicos de la nota roja (“La maldición de Caín”, “La terraza”), pero es en algunas crónicas ensayísticas donde hace planteamientos muy específicos sobre este tipo de publicaciones que han sido el interés y obsesión de su vida. En 2016 tuvo lugar, en San Luis Potosí, el Primer Festival Internacional de Novela Negra Huellas del Crimen y Servín llenó todas las celdas de la expenitenciaría con ejemplares de tabloides amarillistas y de nota roja que hemos consumido los mexicanos durante décadas: “No creo necesario explicar por qué mi interés en el amarillismo de fondo, una de las turbinas de este charter. La importancia del periodismo tabloide en las artes está más allá de cualquier justificación”[1].
Sus textos propiamente ensayísticos están llenos de aciertos expresivos que refrendan su trabajo de escritor. Escribe sobre Nelson Algren, uno de sus maestros: “Sus personajes poseen una voz que habla a susurros, en continua agonía, como un poema fraseado en alcantarillas”.
Servín ha reflexionado y escrito tanto sobre la nota roja que a su pluma se deben algunos de los pensamientos más hondos y convincentes sobre el tema:
La presencia omnisciente del crimen en la historia del país tiene un papel protagónico en la industria de la información y del entretenimiento: ejes de la cultura de masas que articulan nuestra difusa conciencia de lo que somos (…) En primer término, la nota roja funciona como medio propagandístico de los excesos morales, con lo que valida la ley y sus procedimientos. De hecho, en las publicaciones más grotescas (¡Alarma! y sus secuelas) se hace labor de santo oficio que condena con el rigor de tirajes monstruosos, y a todo color, al “chacal sin sentimientos” y a “la huila descarada” (…) Los tabloides amarillistas y sus tirajes millonarios son parte de nuestra idiosincrasia.[2]
Otra de sus observaciones más penetrantes es sobre la relación entre periodismo y literatura, misma que advierte en Balzac, Dickens, Chejov y otros grandes autores. En México esta dualidad estuvo en manos de los escritores modernistas a comienzos del siglo XIX. Dice más: ellos fundaron la literatura del siglo pasado. En este terreno de las afirmaciones provocadoras bueno es recordar que Miguel Ángel Asturias y Luis Cardoza y Aragón escribieron que la primera novela de Latinoamérica es la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, mientras Germán Arciniegas dijo que los Diarios de Cristóbal Colón fundan la literatura hispanoamericana.
Servín sostiene: “El cronista es un autodidacta de disciplina espartana que aprende del entorno internándose en sus rincones oscuros (…) El acto de narrar, sea desde la ficción o el periodismo, conlleva el salto al vacío en pos de las profundidades donde habita la bestia humana”[3]. Más adelante hace otra reflexión sobre la crónica, misma que lo acerca a Diego Enrique Osorno, quien llamó periodismo infrarrealista al que se niega a dar información cuantitativa y propone contar los dramas que originan la violencia: “La crónica devuelve a las mil y un historias de lo cotidiano el elemento sensacional, extraordinario, escalofriante, triste o alegre que conlleva la experiencia humana. Muchos informan, pocos narran”[4].
En D.F…, Servín vuelve a destacar el papel añejo de la nota roja en la cultura mexicana:
Sus páginas culposas resaltan el rostro temible, la mueca sardónica y pendenciera, el lenguaje agresivo, el azoro inagotable y la vitalidad exacerbada. Como páginas de sociales del infierno, celebra la subversión del orden, encubierta bajo una lección moral. Explora lo impredecible, singular, despreciable y grotesco (…) En un primer término, la nota roja es un instrumento propagandístico del poder para condenar los excesos, sobre todo morales, que cuestionan la legitimidad de la violencia de Estado, de la ley y sus procedimientos[5].
A Enrique Metinides, conocido como El niño porque desde su infancia empezó a tomar fotos de muertos y atropellados con una cámara rústica que le diera su padre —también fue conocido, por su apellido, como El griego—, Servín le hace una esclarecedora entrevista que reitera lo dicho en los diversos cortometrajes realizados sobre su obra y persona: “A mí no me interesa la sangre, sino el drama de la vida”[6].

En 2012, J.M. Servín publicó Del duro oficio de vivir, beber y escribir desde el caos, un volumen de homenaje a algunos escritores que han sido sus admirados modelos: Louis Ferdinand Céline, Jack London, James Ellroy, Raymond Carver, Nelson Algren, Alfred Chester, Iceberg Slim… Allí también estaba “El espíritu salvaje del periodismo gonzo”, en donde historiaba la expresión y la ilustraba con algunos escritores y periodistas norteamericanos: el joven Hunter S. Thompson escribió, en 1970, un reportaje titulado “El Derby de Kentucky es decadente y depravado”. Con la premura del cierre de edición, hizo un escrito febril en primera persona:
A grandes rasgos, su aportación consistió en convertir al reportero en un desquiciado protagonista de los hechos narrados y, como si éste observara su entorno bajo un microscopio, dar preponderancia al ambiente por encima del hecho mismo o del dato duro. Digamos que trasplantó los principios del surrealismo al reportaje, es decir, buscaba descubrir una verdad con escrituras automáticas, sin correcciones racionales, utilizando imágenes para expresar sus emociones. Sin más plazo para cumplir con el encargo (solía pasar buena parte de su tiempo drogado y borracho), Thompson arrancó las notas de su cuaderno de apuntes y las mandó sin corregir ni revisar por fax a su editor. Thompson estaba seguro de que sería despedido, pero ocurrió todo lo contrario. Lo demás es historia, leyenda y mito alimentados por el mismo Thompson: Lejos de mí la idea de recomendar al lector drogas, alcohol, violencia y demencia. Pero debo confesar que, sin todo eso, yo no sería nada (…) Thompson explicaría alguna vez, refiriéndose al término Gonzo: Un amigo mío de Oakland lo utilizaba, pasadísimo siempre, para referirse a esos sujetos que tienen la mente peor que locos. En realidad, la autoría del término corresponde a Ed McBain, un prolífico escritor policiaco que en uno de los capítulos de su novela The pusher, publicada en 1956, utiliza el término cuando dos policías interrogan a un drogadicto callejero en busca de la identidad de un diler del barrio: Es un tipo al que llaman Gonzo, responde el detenido[7].
Pues bien. Como prueba de la pasión reivindicativa por la nota roja y empresas editoriales semejantes, como la colección Populibros del diario La Prensa, Servín publicó, en 2008, un tabloide llamado A Sangre Fría. Periodismo de Morbo y Frivolidad, un obituario a la publicación que años antes había mantenido.
También editó, hasta donde sé, dos números de periodismo gonzo, que el Diccionario Merrian-Webster caracteriza como extravagante y escandaloso porque usa el sarcasmo y el humor. El primer ejemplar se tituló Periodismo Delirante Gonzo. Cuaderno cero (2010) y su tema central fue “sexo a la mexicana”. En él, Servín ratifica y amplía la definición de este tipo de periodismo:
Con la publicación en 1970 de “El Derby de Kentuky es decadente y depravado” (“The Kentuky Derby is Decadent and Depraved”) para la modesta revista deportiva Scanlan’s Monthly, el periodismo contemporáneo daría un golpe de timón definitivo. La subjetividad, pero sobre todo la introspección delirante, serían elementos recurrentes a una narrativa de la realidad que escritores como Truman Capote habían comenzado a explorar magistralmente con su novela de no ficción A sangre fría, publicada en 1966, paradigma de lo que poco después Tom Wolfe bautizó como “Nuevo Periodismo”[8].
El neoyorquino David Lida —conocido como Cronista de los Condenados por documentar las historias de los mexicanos sentenciados a muerte en EUA—, además de abundar en la misma definición, recuerda a los primeros militantes de ese modo de vivir el arte: el pianista James Booker (el Maharajá del Pantano) y el escritor de novelas policiales Ed McBain. En este número, encontramos magníficas crónicas como “El dulce encanto de mi embolia”, del poeta Miguel Ángel Chávez Díaz de León y “Siete punto dos”, de Elma Correa, quizá las que más se parecen a lo gonzo por su intensa y desbocada subjetividad. “Los Acapulco kids”, de Alejandro Almazán, “Porno a la mexicana”, de Donato M. Plata y “Militares en día franco”, de Marco Lara Klahr, son textos estrujantes y reveladores de unas maneras de ejercer la sexualidad que, si el término no tuviera una carga de moralina, diría que son marginales. Ellos tienen una fuerte carga de denuncia, que se complementa con “La mafia del talón”, de Eve Gil.
Periodismo Policiaco Retro, número 01 (2014), titulado ¡Nadie es inocente!, bien podría llamarse Momentos estelares de la nota roja mexicana. Servín los llama Crimen vintage para instalarlos en los días que corren porque reúne no sólo algunos de los episodios más famosos de la plana sangrienta de los diarios nacionales, sino porque congrega reporteros y escritores excelentes. Unos se distinguieron por la asiduidad de sus colaboraciones y otros por la calidad de sus plumas, que trabajaron también en el cine, como Luis Spota y José Revueltas, quienes escribieron el guión de En la palma de tu mano (1950), una de las más importantes contribuciones mexicanas al cine negro.
¡Nadie es inocente! Periodismo Policiaco Retro tiene un valor adicional: rescata varios textos desconocidos que salieron de las plumas de grandes narradores nuestros. El primero es “Mujeres perdidas. Reformatorio de señoritas”, un reportaje de Elena Garro sobre las prisiones femeniles que publicó, en 1941, en la revista Así. Tiene cualidades estrujantes porque describe las carencias de las mujeres y de los reclusorios, pero también porque plantea la historia de siempre: las mujeres están presas injustamente o porque tuvieron que defenderse de la miseria, de sus violadores o de sus explotadores. Ni hablar de las enfermedades venéreas que todas padecían —manchas en el rostro, palidez, frágil constitución— a pesar de que la penicilina había llegado al mundo en 1938. La autora, obedeciendo a la petición del director de la revista, se hizo pasar por infractora para acceder a ese mundo y escribir lo que allí pasaba. ¡Todo un trabajo naturalista!
“La isla de los quejidos”, un magnífico reportaje de Luis Spota sobre el penal de las Islas Marías, también se publicó, en 1941, en la revista Así. El oficio de Spota lo ayudó a encontrar, en ese mar de sufrimiento, el lado chusco y humano: un recluso estaba en el penal por haber robado una patrulla… ¡en la que estaba un policía! El gran José Alvarado, en “Criminalidad y cursilería”, se pregunta quién ha hecho más daño ¿Goyo Cárdenas o los reporteros de policía?

¡Nadie es inocente! tiene una pretensión antológica; por eso entrega “El secuestro del niño Bohigas”, de David García Salinas, quien fue toda una institución en el periodismo de nota roja, afincado en el diario La Prensa. A él se debe un registro de los más notables episodios sangrientos de nuestro país en el siglo veinte, mismos que ordenó en libros que circularon en voluminosos tirajes en una ciudad de México que no tenía la cantidad de habitantes con que cuenta hoy: Crímenes espeluznantes, La mansión del delito (Huéspedes de Lecumberri), Los huéspedes de la gayola, En la senda del crimen... García Salinas sabía narrar y tenía estudios de literatura. Por eso salpicaba sus notas con elementos culturales. Alguna vez que leía un texto suyo me sorprendió que mientras mostraba a un delincuente sentado en un camastro y con la cabeza entre sus manos, en la radio se escuchaba la noticia de que habían conferido el Premio Nobel de Literatura a Thomas Mann.
“La ogresa de la roma”, de Carlos Manuel Cruz Meza, da muestra de toda la crueldad que puede guardar un texto de este tipo. La enfermera Felícitas Sánchez nace y se casa en Veracruz. Después de vender a sus mellizas se traslada a la Ciudad de México en donde oficia de espanta cigüeñas y traficante de niños. A algunos los descuartizaba y echaba al drenaje y a otros los quemaba vivos. Algunas partes de los infantes las daba a su perro y la ropa la donaba a un orfanato.
No podía faltar un caso del célebre detective Eduardo El Güero Téllez (el asesinato de León Trotsky), ni la semblanza que de él hizo José Ramón Garmabella.
Como no sólo el pasado existe, J.M. Servín incluye a Miguel Ángel Rodríguez, el editor de Nuevo Alarma, revista que en sus años de esplendor, en la década de los ochenta, llegó a vender 2.5 millones de ejemplares. Rodríguez consiguió el puesto porque su cuñado, que era diseñador de la Alarma! original, le enseñó el oficio. Murió a los 50 años, como uno de los protagonistas de su publicación: de un infarto, en la estación Balderas del metro.
Como la nota roja se ha convertido en el gran tema de Servín, logra aquí nuevas páginas magistrales que la definen y la interrogan: “Desde su primer número [El Nuevo Alarma] no ha hecho más que confirmar que este es el país de la eterna crisis, del delito y la tragedia. México es un país tabloide. El horror se renueva día con día y nos hace voltear la mirada o abrir los ojos desorbitados como ninguna otra experiencia humana”.[9] Eduardo Antonio Parra, involucrado en la empresa de Servín, logra también líneas elocuentes y esclarecedoras: “La nota roja es el paraíso para quien busca historias que narren una realidad alterna y cercana al mismo tiempo, síntoma de la degeneración de una sociedad pero también almacén de verdades sobre la humanidad y sus aspectos más desagradables”[10].
Muchos sabemos que José Revueltas, en la década de los cuarenta, hizo reportajes de nota roja para el periódico El Popular, que dirigía Enrique Ramírez y Ramírez. No llevaban su firma pero su estilo vehemente y su adjetivación insólita allí estaban. Pensé que había allí un magnífico libro que enriquecería su Obra reunida; alguien me dijo que un profesor de El Colegio de San Luis Potosí ya había recopilado esos textos, pero nunca los he visto. Invoco este hecho porque en ¡Nadie es inocente! aparece una crónica que proviene de ese material. Es sobre Goyo Cárdenas, el asesino serial mexicano más famoso entre nosotros[11].
En “El sádico de Tacuba” vemos a un José Revueltas muy propio que consigna todo lo que se dijo en esa cena de negros que fue el diagnóstico de la patología del famoso criminal. Varios psiquiatras y más de 105 testigos aportaron las más disparatadas observaciones: Goyo tenía órganos sexuales estacionados en la infancia, se orinó en la cama hasta los 18 años, era codo (tacaño), se vestía de geisha, padecía pavores nocturnos, depresión y vértigo. Su padre sufrió jaquecas hasta los 31 años de edad y dos de sus hermanos tuvieron epilepsia. Estos elementos y los análisis de líquido cefalorraquídeo arrojaron un diagnóstico: epilepsia crepuscular.
Goyo Cárdenas, entre agosto y septiembre de 1942, estranguló a cuatro mujeres.
Antes había tenido una primera mujer que lo abandonó y, desde entonces, empezó a frecuentar cabarets de donde sacó enfermedades venéreas. Luego se casa y se divorcia porque, según él, su esposa lo engañaba. Su siguiente pareja fue Graciela Arias, una mujer coqueta que lo hacía rabiar de celos; la asesinó en un ataque de epilepsia.

Cuando tuvo que narrar sus crímenes, dijo que no recordaba el momento de los estrangulamientos. Sentía vértigo, su visión se hacía turbia y las cosas giraban a su alrededor, tal como sucedería más tarde a Roberto de la Cruz, el protagonista de Ensayo de un crimen, de Rodolfo Usigli (1944).
▪◾▪
Pido ahora permiso para entregar dos páginas sobre el Sádico de Tacuba; son un recuerdo que no había tenido oportunidad de escribir.
En mi ya lejana infancia, en Tacuba, a principios de la década de los cincuenta, Goyo Cárdenas era una especie de gloria local. No paraban los vecinos en que se trataba de un asesino, sino de un genio loco, estudiante de Ciencias Químicas, la Escuela que tenía la UNAM —antes de que existiera la Facultad de Química— junto a la calle de Mar del Norte, en donde vivía nuestro personaje. Decía la voz del pueblo —mi padre entre ellos— que había matado a las mujeres porque ensayaba un elíxir para devolver la vida. Como no funcionó la pócima, las mujeres se habían convertido en mártires de la ciencia. No se habían escrito aún los libros científicos sobre su persona y la crónica periodística no lo había vestido de personaje literario. Más tarde lo victimizaron y le crearon un marco: antes de que en Tacuba construyeran la estación del metro, la zona era una enorme glorieta rodeada de prostíbulos: El Salón Verde, El ¡Oh qué bueno, El Paricutín y otros cuyos nombres no guardó mi memoria infantil a pesar de que a menudo pasaba frente a ellos cuando me dirigía a la parroquia a oficiar de monaguillo.
Pasaron los años y me fui del barrio, pero el barrio no quería soltarme. Una tarde que volvía de mi trabajo en el sur de la Ciudad de México, entré a una vinatería del Jardín Diana, en Popotla. Quería comprar una botella de ron para beber un par de tragos y acostarme porque en esos años —quizá principios de los años ochenta— padecía tres hernias en la columna vertebral y tenía dolores muy intensos. Llegó entonces el Mapache, un cronista festivo de voz ensordecedora. Se llama, o llamaba, Saúl, pero no recuerdo su apellido. Cuando me vio con mi botella se sorprendió y dijo que no era posible que bebiera solo. Él y su acompañante me llevarían a mi casa en Azcapotzalco, para dejar mi carro, y ellos me traerían de vuelta a casa.
La posibilidad me pareció atractiva porque Saúl era dueño de una conversación chispeante, llena de anécdotas y carcajadas. ¡Nunca imaginé que viviría una experiencia alucinante, salida de una novela de Roberto Arlt!
Llegamos a un enorme depósito de fierro viejo y autopartes chocadas en donde departían hombres muy cercanos a la senectud, achispados por el alcohol y la camaradería. Jugaban papeles de hombres adinerados que se sentían gente del pueblo porque había varios mendigos que habían llegado a beber y comer gratis. Allí estaba una especie de taumaturgo —se referían a él simplemente como Albores— que no me soltó desde que llegué. Yo llevaba una gran faja bordada —de las que se tejen en el estado de Hidalgo—, para que no me consumiera el dolor al pasar los topes en las calles.
Albores me vio y me acostó boca abajo, sobre una vieja mesa metálica, quizá salida de un dispensario desmantelado, y me quitó la faja, la camisa y un suéter que llevaba. Hizo la faramalla de unos pases sobre mi espalda y en seguida recorrió mi columna vertebral con sus dedos. Con total precisión dijo: te duele aquí, aquí y aquí. Acertó y le pregunté: ¿cómo supiste? Muy fácil —dijo—, tienes caliente porque tus vértebras frotan los nervios que se han salido. Luego me dio unos consejos que ya no recuerdo porque su estrafalario traje, su aliento alcohólico y sus ojos vidriosos no me infundieron confianza. Quizá expuso la manera en que me alivié tiempo después sin someterme a cirugía: ante los terribles dolores y el miedo a quedar inválido por la operación, un compañero de trabajo me llevó a una cabaña del Ajusco que todavía era un bosque. Entré a un temazcal, me dieron masaje y ¡santo remedio!
Pero yo quería contar otra cosa que pasó aquella tarde en Lago Huija. Como yo era profesor y desentonaba en el grupo, cuando salió a colación la historia de Goyo Cárdenas, aquellos ancianos alcoholizados se rieron de mí cuando dije lo que sabía del tema. Los libros y los periódicos inventan cosas —afirmaron aquellos contemporáneos de Goyo Cárdenas. Lo que pasó es que donde está el Toreo (estaba, digo hoy) había un burdel que también tenía animales. A Goyo le gustaba pedir gallina y cuando estaba por terminar le apretaba el pescuezo para sentir más fuerte…y eso fue lo que intentó con las mujeres. No sostengo que esta sea la verdad, pero la expongo porque no es la versión crédula de los tepanecas, sino la de hombres que habían llevado la vida puerca de que habla Roberto Arlt.
El mito de Goyo Cárdenas no se basa solo en sus crímenes, sino en el uso que hicieron los políticos y conductores televisivos de su persona. Él mismo labró su pedestal. Preso en la cárcel de Lecumberri, se dio a la tarea de estudiar derecho y ayudar a los reos a llevar sus casos. Entre las visitas que acudían al penal pudo conocer a una mujer que se casó con él y le dio tres hijos. Cuando cumplió su castigo, salió de Lecumberri en medio de un gran rebumbio: lo esperaban las cámaras de televisión y los políticos lo ponían como ejemplo de que las prisiones pueden regenerar a los delincuentes, hecho notoriamente falso pero que a ellos les convenía remachar. Su mito siguió creciendo gracias a los libros que sobre él escribieron algunos periodistas, su abogado y él mismo. Escribió una biografía novelada: Una mente turbulenta, Ediciones Gregorio Cárdenas Hernández, 1973. ![]()
[Vicente Francisco Torres: ensayista y narrador. Profesor-investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco]
Notas al pie
[1] J.M. Servín, Periodismo Charter, CONACULTA /Nitro / Press, México, 2002. [2] Ibídem, pp. 11, 13 y 30. [3] J.M. Servín, D.F. confidencial. Crónicas de delincuentes, vagos y demás gente sin futuro, México, Editorial Almadía, 2010, p. 14. [4] Ibídem, pp. 16 y 17. [5] Ibídem, pp. 37, 38 y 39. [6] Ibídem, p. 223. [7] J.M. Servín, Del duro oficio de vivir, beber y escribir desde el caos, México, Ediciones Cal y Arena, 2012, pp. 172, 173, 176 y 177. [8] J.M. Servín, “El espíritu salvaje del periodismo gonzo”, en Periodismo Delirante Gonzo. Sexo a la Mexicana, Cuaderno cero, México, 2010, p. 3. [9] ¡Nadie es Inocente! Periodismo Policiaco Retro, número 1, México, 2014, p. 104. [10] Ibídem, p. 57. [11] El primero, hasta donde sabemos, fue el decimonónico Chalequero, cuya vida documentó magistralmente Bernardo Esquinca en su novela Carne de ataúd. México, Almadía, 2016.