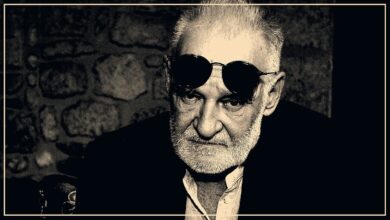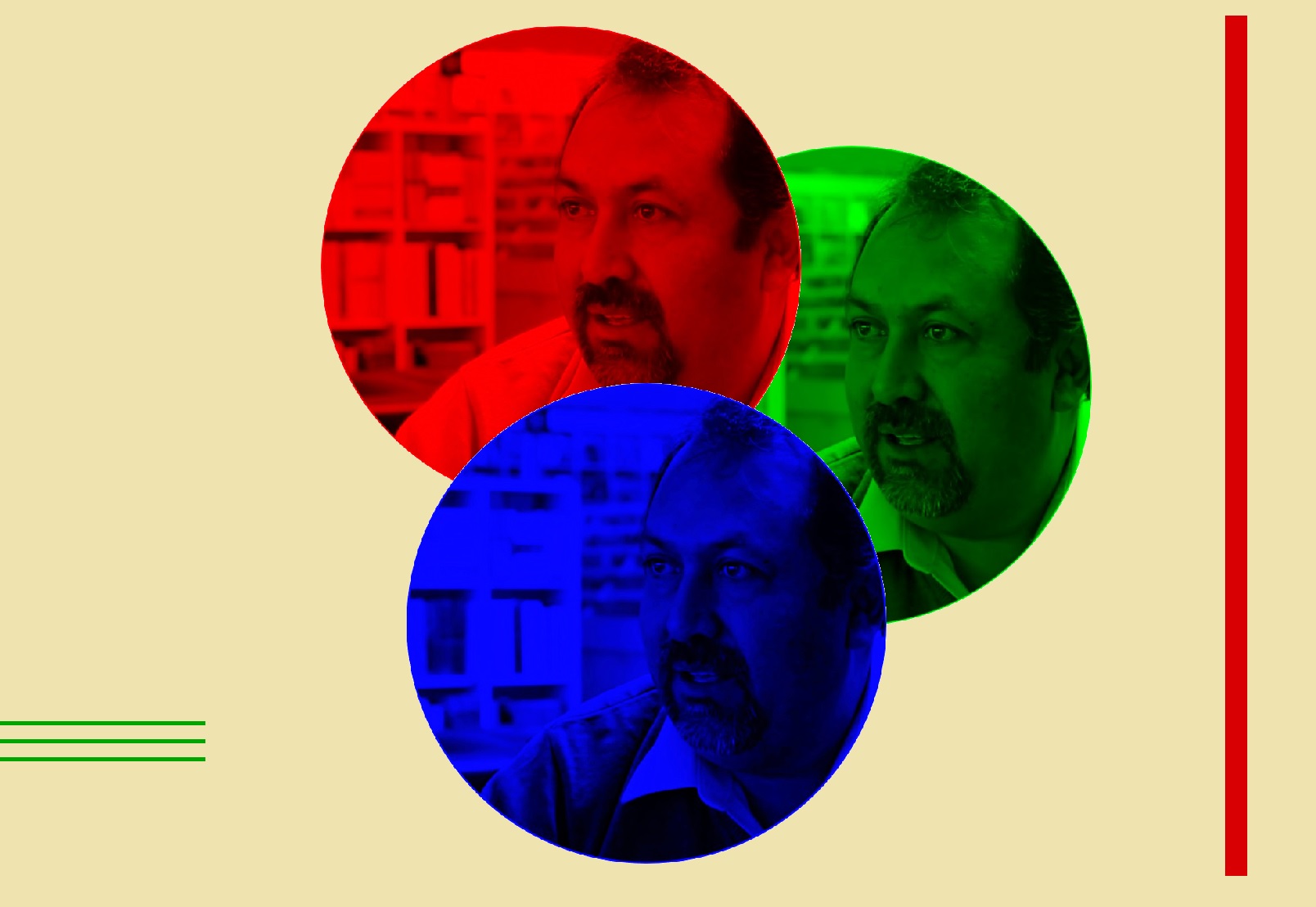
J. Jesús Lemus, escritor
En 2008, J. Jesús Lemus fue secuestrado, torturado y encerrado en una prisión de máxima seguridad por atreverse a ejercer la libertad de expresión y documentar los vínculos entre la clase política y el crimen organizado. Durante su encierro —además de tratar de sobrevivir—, su vena periodística no se detuvo y se dedicó a ejercer su oficio hasta donde le fue posible. Así, a su salida de la prisión en 2011 —luego de ser absuelto—, empezó a publicar libros con toda la información recabada, sus vivencias y las conversaciones que tuvo en la prisión. Vicente Francisco Torres —ensayista, narrador y profesor-investigador en la UAM (Azcapotzalco)— nos habla y nos acerca a la obra de este periodista y escritor mexicano.
Entre los muchos libros que se han escrito sobre el narcotráfico y sus protagonistas, descuellan Los malditos. Crónica negra desde Puente Grande (2013), y Los malditos 2. El último infierno. Más historias negras desde Puente Grande (2016) que J. Jesús Lemus escribió con sangre, nervios y angustia. Destaca porque sus obras, que quieren pasar como periodismo en libros, según expresión del mismo Lemus, son literatura con aspiraciones periodísticas; u obras con valores literarios, hecho que procuraré mostrar en las siguientes líneas aunque adelanto que, a mí, me produjeron los efectos de la literatura más honda y bien escrita.
Jesús Lemus era un modesto periodista que hacía el diario El Tiempo, en la Piedad, Michoacán, pero cometió el pecado de documentar, en “Las nuevas rutas del narcotráfico”, la pederastia de políticos locales y los arreglos que, en 2008, tenía la hermana del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, conocida como Cocoa, con Servando Gómez Martínez, narcotraficante apodado la Tuta.
Todo empezó con Alfonso Reyes Hinojosa, primo de Felipe Calderón Hinojosa. Estaba aliado con el narcotraficante Nazario Moreno González, alias el Chayo quien, por sus delirantes mensajes bíblicos y rituales masones, llegó a convertirse en el primer santo del narcotráfico. Tiene sus capillas, nichos y efigies como la Santa Muerte o San Judas Tadeo. Reyes Hinojosa, además de ser el nexo con el gobierno federal para solicitar recursos, con el Chayo arrebató pequeñas minas a empresarios. El Chayo llegó a tener 234 minas habidas delincuencialmente. Reyes Hinojosa pedía préstamos a empresarios de Morelia para construir desarrollos inmobiliarios, pero ni construía ni pagaba lo solicitado; los empresarios no reclamaban después de recibir visitas de la gente de la Tuta, fundador de la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.
Los traficantes de drogas y de armas[1] permearon a tal grado las áreas del gobierno michoacano que se desató el llamado michoacanazo: el CISEN mostró que 89 alcaldes de la gestión del gobernador Leonel Godoy estaban infiltrados pero sólo 12 presidentes municipales fueron encarcelados por diferencias políticas o personales con Felipe Calderón Hinojosa. La corrupción del cártel llamado La Familia Michoacana se extendió hasta Guanajuato porque su gobernador, Juan Manuel Oliva Ramírez, deseaba que el grupo criminal se asentara en su estado. La gente cercana a Felipe Calderón estaba molesta con “Las rutas del narcotráfico”, particularmente Jesús Reyna García, gobernador del Estado. Ángel Ruiz Carrillo, comandante policiaco michoacano, quien solía proporcionar información delicada a Lemus, lo aprehendió y lo llevó a Guanajuato, en donde ya lo esperaban. Fue torturado salvajemente y, cuando los policías se disponían a ejecutarlo, volvió el comandante michoacano porque el gobernador de Guanajuato le pidió que no mataran a Lemus; la organización Reporteros sin Fronteras estaba exigiendo que apareciera vivo. En Guanajuato lo sometieron a la más terrible tortura —descargas eléctricas, tehuacanazos con chile piquín, palillos dentales y alfileres insertados en las uñas de pies y manos, simulacro de asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza, inmersiones en tinas con agua, amenazas de matar a la familia, culatazos, cachazos— y luego lo enviaron, como un terrible delincuente, al penal federal de Puente Grande, Jalisco, en donde estaban, o habían estado, el Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero, Arturo Beltrán Leyva, el Güero Palma, el Rey de las anfetaminas, el asesino del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Sergio Villarreal, el Grande, el asesino de José Francisco Ruiz Massieu, secuestradores como el Mocha orejas, exmilitares, expolicías y exsicarios. La liga mayor de la delincuencia, decían ellos mismos.
Los tres años y cinco días (2008-2011) que el reportero padeció en el penal sirvieron para que pudiera escuchar las versiones que los propios delincuentes tenían de sus conductas y las de algunos sanguinarios compañeros. Lemus escuchó tantos testimonios sobre el Chapo Guzmán que es como si hubiera estado en su misma celda. Recién ingresado al penal, escribía con un lápiz en papel sanitario que entregaba a su esposa e hija cada que iban a visitarlo. Cuando su situación de maldito se vio con menos dureza, pudo tener libretas que llenó de notas para escribir sus libros.
Dos personajes aparecen intermitentemente en las dos partes de este libro. Y hago un alto para recordar el adagio que reza “Nunca segundas partes fueron buenas, excepto el Quijote”. Esta Crónica negra desde Puente Grande desmiente la sentencia porque, si bien tiene algunas páginas desprovistas de la tensión que recorre sus páginas, tal como sucede con cualquier novela voluminosa, muy a menudo siente el lector que está dentro de un texto literario. Después tiene que recomponerse las ropas para que los académicos no empiecen a “problematizar” Los malditos y El último infierno. Este par de hombres brillaron poco en la nota roja pero, en estos dos volúmenes, tienen más importancia que los delincuentes famosos.
Noé Hernández, el Gato, y la Rana participan en casi todo el anecdotario o imponen su presencia por el fondo y forma de sus atroces vidas. Mario Vargas Llosa sostuvo que los temas no importan en literatura, sino el trabajo del autor. Julio Cortázar opinaba de otro modo cuando decía que un buen tema es como un sol por todos los elementos que ofrece y aglutina. Me inclino a pensar como Cortázar cuando leo las vidas de estos criminales contadas artísticamente por Lemus, quien dosifica el suspenso, los redondea como personajes literarios y hurga en lo más profundo de sus pensamientos. Es tal el sondeo en esas mentes que el lector acaba por dar paso a la simpatía literaria, aunque no moral, por esos malditos. Aquí entra uno de los problemas del lector, quien sabe que está leyendo hechos reales, o versiones personales, contrarias a lo que dijeron las planas rojas o los boletines oficiales, pero en el tobogán de las 750 páginas de estos dos tomos, llega a mirarlos, gracias a la prosa de Lemus, como personajes literarios. El afán de Lemus por mirar los abismos a que puede llegar el ser humano lo apartan de la crónica roja y lo colocan en el ámbito de la literatura. Literatura no porque entregue cuentos o novelas, sino porque participa de valores que hemos admirado en las manifestaciones artísticas, como argumentos atractivos y bien hilvanados, expresión eficaz y bella, trazo de personajes, planteamientos sobre la condición humana, señalamiento del estado de una sociedad en un momento dado, observaciones perspicaces: la Rana insistía en que los reos inocentes no estaban físicamente acabados como los culpables.
Noé Hernández, el Chacal de Pachuca, violó y mató a dos niñas. Se sabe odiado y temido porque su presencia amedrenta a los reos: pueden abrirle las celdas para que viole a los mal portados. Este hombre sabe varios libros de memoria, como El principito, que sacaba de la biblioteca del penal. Memorizaba las obras, decía, para seguirlas leyendo cuando las entregara.

La versión del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo está en boca del ejecutor, Humberto Rodríguez Bañuelos, la Rana, guardaespaldas de los hermanos Arellano Félix (los Aretes), quienes ilustran los episodios de las narco limosnas. Eran creyentes supersticiosos que obligaban a sus sicarios a ir a misa, confesarse, bautizarse y confirmarse. Gerardo Montaño Rubio, obispo de Tijuana, y el Nuncio apostólico Girolamo Prigione recibieron grandes cantidades de dinero porque pedían a los curas que intercedieran ante Carlos Salinas de Gortari para que no los persiguiera. Cuenta la Rana que, según el CISEN, el cardenal Posadas Ocampo traficaba armas para el EZLN. Esto informó Patrocinio González Garrido, secretario de Gobernación, al expresidente Salinas. José María Córdoba Montoya, jefe de la oficina de la presidencia, convocó tres veces al cardenal para aclarar las cosas, y el sacerdote no acudió. A la cuarta fue para decirle que no tenía interés en hablar con Salinas porque su hermano, Raúl, tenía nexos con traficantes de Bolivia, Perú y Colombia. Córdoba Montoya lo agarró de las solapas, lo abofeteó y lo sacó a empujones. Vino entonces el plan para asesinarlo: los jefes del cártel de Tijuana (los Aretes) y de Sinaloa (el Chapo), fueron citados en Guadalajara para gestionar la paz, pero en realidad se estaba montando una escenografía para el crimen. Mientras el procurador Jorge Carpizo defendió la versión del fuego cruzado en donde pereció el arzobispo que había acudido al aeropuerto para recibir a Girolamo Prigione, la Rana contaba que la autopsia jalisciense dijo que al cardenal y a su chofer los habían ultimado casi a quema ropa. Carpizo agregó que la confusión se acentuó porque el Chapo y el cardenal llevaban un vehículo parecido, hecho imposible de conocer porque la Rana asesinó al cardenal en el estacionamiento, cuando no había matones cerca. Colofón: nunca aparecieron las grabaciones de las cámaras del aeropuerto.
A la par de la cuenta de sufrimientos y vejaciones que le prodigaban los custodios —los presidiarios llegaron a considerarlo infiltrado—, Lemus hace los retratos de los habitantes de Puente Grande. Ingresó al pasillo de los locos, o los encuerados, porque no tenían uniformes ni zapatos y debían dormir sobre camas de cemento, sin colchón y sin cobijas. En las madrugadas lo sacaban al patio a “hacer deporte”: tenía que correr pero un chorro de agua helada, a presión, lo impulsaba, lo llevaba rodando hasta completar dos vueltas. Después lo hincaban, con los brazos en cruz, en medio del patio, con los brazos y piernas tan helados que no los sentía.
Pronto aparece el Mochaorejas. Lo llevan a las celdas de castigo —porque hablar, cantar, reír, levantar la vista al caminar o enfermarse, todo es infracción— encadenado de pies y manos, entre una jauría de perros y guardias que le muelen la espalda a toletazos. Este personaje que obró al amparo de la policía, que lo desechó después como un kleenex, monologa: “Detrás de un policía corrupto hay siempre gente de traje que se beneficia, pero esos son los que tienen el poder y el control de los hilos, y por eso a ellos nunca les pasa nada y si están en riesgo por lo que puedan hablar sus subalternos, pos está bien fácil: la gente se muere aquí adentro, y está bien fácil ponerle en el acta de defunción que tenía cáncer[2]”.
En esta obra encontramos personajes casi desconocidos pero cuyas vidas tienen un gran dramatismo: Jesús Loya vive perdidamente enamorado de una enfermera que lo envenena con sus palabras, su presencia y su perfume. Sabe que él canta hasta que los celadores lo muelan a palos y deba ir a la enfermería. Allí la mujer lo cura, lo mantiene en su regazo y le dice que no deje de cantar porque la canción le gusta mucho.
Estaban dos narco satánicos: Juan Sánchez Limón, que pasaba la charola para el gobernador de Guanajuato que se reunía con empresarios y delincuentes, miembros del Yunque, que fingían mantener casas de huérfanos. Y Álvaro Darío de León Valdés, el Duby, esquizofrénico al que la cárcel acentúa su enfermedad; contaba que se le aparecía el diablo para darle órdenes. Rememora los ritos satánicos en los que participó. En su rito de iniciación comió el corazón de un joven y, en otras ocasiones, comió cerebro, testículos y otras partes del cuerpo humano. Para hacerse invisible, decía, llevaba como amuleto el hueso de un sacrificado. La ingesta de gatos negros estaba reservada a los allegados del líder Jesús Constanzo, a quien el Duby ametralló. Como Constanzo pregonaba su invisibilidad, lo empezaron a buscar los narcos. Parte del pago por una limpia fueron dos toneladas de mariguana que mandó a USA y de aquí en adelante dividió su tiempo entre la santería y el contrabando de droga.
En una plática con Juan Sánchez Limón, Lemus propicia la construcción del personaje Heriberto Lazcano, el Lazca, militar que fue reclutando a compañeros suyos que integraron el grupo de los zetas, que originalmente se ocupó de la seguridad de Osiel Cárdenas:
—¿Cómo era el Lazca en el trato con ustedes, su gente?
—Es un tipo a toda madre. No anda con chingaderas, es estricto pero benevolente. Muy inteligente, tiene una memoria fotográfica…
—¿Es cierto lo que cuentan de él, que posee un rancho en Laredo, en donde tiene leones y tigres y allí arroja vivos a sus enemigos?
—Ay, piche periodista, tú y tus mamadas…
—¿No es cierto entonces lo que se cuenta del Lazca?
—Sé que tiene un rancho con un zoológico, pero no he sabido que aviente a sus enemigos a los leones; a esos más bien los ejecuta en forma rápida. A sus enemigos más bien se los come él (…) se los come. Lo que es comer. Tragar pues, para que me entiendas.
—¿Come carne humana el Lazca…
—Lo he visto (…) he estado en reuniones en las que luego de enjuiciar a alguien y sentenciarlo a la pena de muerte, antes de ejecutarlo le ordena que se bañe a conciencia, incluso que se rasure todo el cuerpo, y lo deja que se desestrese por unas dos o tres horas; hasta le daba una botella de whiskie para que se relajara mejor. Después ordena su muerte en forma rápida, para que no haya secreción de adrenalina y la carne no se ponga amarga ni dura.
—¿Y a poco tú también has comido carne humana? —Le pregunto acosándolo un poco.
Sí —contesta enfático, sintiendo mi incredulidad—, cuando he estado en reuniones con el Lazca; como en tres ocasiones comí carne humana.
—¿Cómo preparan la carne para comerla?
—He visto que al Lazca le gusta comerla en tamales y cocida en limón, en tostadas, como si fuera carne tártara[3].
Mario Aburto, el supuesto asesino de Luis Donaldo Colosio, se convierte en un recurso literario porque lo vemos expresando ideas (“vas dejando embarrada la vida en estas pinches paredes de mierda”[4]). Un 24 de diciembre hubo un motín y los presos estaban locos porque les cancelarían la cena cuyo elemento más valioso era una lata de coca cola. Para controlar el escándalo que parecía irremediable, Aburto los calla con la promesa de que les contaría cómo mató a Colosio.
Después se habla de los zetas como una empresa que daba estímulos y seguros de vida. Por eso los sicarios se baten a muerte por sus jefes: saben que su familia hereda un seguro de vida. Tienen distinciones que consisten en una medalla de oro, un centenario con una zeta en el centro. Tiene 19 diamantes dentro de las estrellas que rodean a la zeta, en alusión a cada uno de los zetas que están en la estructura de mando del cártel.
La construcción de la personalidad del Chapo Guzmán está en la memoria de Noé: se paseaba por todo el penal y tenía a los guardias de mandaderos. Hasta le preguntaban qué quería comer. Daba dinero a los familiares de los presos y, en ocasiones, concedía descanso a las cocineras y mandaba traer comida de afuera del penal. En los patios ponían los peroles con carnitas y llegaban conjuntos musicales. Él tomaba whiskie con el Güero Palma y a los presos les repartían cerveza. El día del padre se organizaban fiestones con varios conjuntos y los familiares del Chapo entraban a comer con él. Prestaba su celular a los reclusos y ayudaba a conseguir “visita íntima” a los más abandonados. Recomendaba libros como El hombre que susurraba al oído de los caballos. Pagaba los partos de las esposas e hijas de los internos; también las operaciones. A Noé, asesino y violador de niñas, a menudo lo querían matar pero el Chapo, aunque le tenía reserva, lo protegió y pagó los anteojos que necesitaba. Cuando entraban los músicos a la prisión, el Chapo pedía, una y otra vez, “Jefe de jefes”.
Rafael Caro Quintero, otro de los narcotraficantes mayores, en el penal siempre estaba callado y reflexivo, sin complejo de superioridad.
Sergio Villarreal, el Grande, que fue el brazo ejecutor de los hermanos Beltrán Leyva, llegó en diciembre de 2010 a controlar el penal, como antaño el Chapo pero, a diferencia de éste, era egoísta y nunca ayudó a nadie. Era un buen narrador verbal lleno de sevicia. Conforme vamos leyendo, pensamos que hemos llegado al summum de la violencia, pero siempre hay otro abismo al que nos precipitamos:
El Grande continuó: al segundo kaibil levantado por el Chaky le sacaron los ojos con una cuchara. Los gritos de dolor eran “inmensos”. Luego se desmayó. Lo reanimaron como al primero. Tres personas, al parecer médicos, detuvieron la hemorragia con inyecciones y algunos vendajes. Le curaron las heridas que sus interrogadores dejaron en carne viva. Después de cuatro días de estar recibiendo atención médica, el guatemalteco volvió a la sala de tortura.
La segunda etapa para el kaibil que se negaba a delatar la posición de los otros zetas en Coahuila fue más breve y sanguinaria. Solo duró dos horas. El cuerpo no le alcanzó para soportar el interrogatorio. El guatemalteco tuvo que padecer la extracción al menos de seis piezas dentales con unas pinzas. A punto de que se desmayara le cortaron la lengua con una navaja (…) Una vez —contó en el extremo del éxtasis— miré cómo los ojos de un zeta quedaron pegados en la pared luego de la patada que le puse en la nuca.
Sus historias, siempre llenas de colorido, a veces rayaban en lo dudoso, pero eran narradas con entusiasmo[5].
Hay episodios que nunca dejan de recontarse porque las autoridades del momento quisieron imponer una versión, contrastada siempre con los trascendidos. Los escritos periodísticos de Lemus nos dan la versión de los protagonistas, misma que a menudo coincide con la información filtrada. Este es el caso de la fuga del Chapo de Puente Grande. El relato de la fuga coincide con lo narrado por Anabel Hernández en sus diversos libros: el Chapo no salió escondido en un carrito de lavandería, sino por la puerta del penal y vestido de policía.
Muchas de las cosas aquí narradas fueron apareciendo en la plana roja de los diarios. Esto podría explicar la fascinación que escritores y académicos tienen hoy por la nota roja que, como nuestra novelística contemporánea, da testimonio de la violencia nacional, generada por los personajes de Lemus. La crónica, el periodismo en libros, la novelística y la nota roja construyen un tapiz que da cuenta del magma sanguíneo en donde naufragamos.
Entre los delincuentes que brillaron poco en las marquesinas de la nota roja encontramos los siguientes.
Orlando Magaña Dorantes, El Asesino de Tlalpan, quien sucumbió a la fascinación de degollar a varias personas cuando solo quería realizar un robo menor. Sabe que está condenado a 384 años de cárcel y, para olvidarlo, juega como un niño y cuenta chistes:
—¿Cuál es el colmo de un asesino?
—Que no tenga forma de matar el tiempo[6].
Al observar los casos de tantos traficantes, kaibiles, militares y asesinos, Lemus nos lleva a varias conclusiones descorazonadoras: al delincuente lo hacen sus circunstancias sociales y económicas, aunque también sus pulsiones, que surgen de pronto. Los asesinos más despiadados son los que mejor estado de ánimo tienen en la prisión. El autor logra párrafos llenos de la materia pegajosa que abriga el ser humano: “Uno no puede acostumbrarse nunca a ninguna especie de tortura, pero lo que sí sucede es que se pierde la capacidad de asombro por ver hasta dónde está el límite de la condición humana”[7]. La violencia que hemos vivido en los últimos años no sólo es producto del contrabando de estupefacientes, sino de un sistema social y político alimentado por enfermos como los expresidentes, sus respectivas esposas y sus ministros.

En Puente Grande la libertad se buscaba con una imaginación insólita que convirtió en niños a grandes criminales. Rafael Caro Quintero los ponía a jugar a la Suburban. Él fingía ser copiloto de un chofer que iba describiendo los lugares por donde pasaban, en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad. Atrás iban tres guaruras y todos caminaban, juntos, alrededor del patio, como cinco niños locos. Luego Caro Quintero le pidió a Lemus que creara una estación de radio. La llamó XERCQ, en honor a Rafael Caro Quintero. Su eslogan era: “Radio Pasillo, la Voz de los Pobres Presos”. No faltó quién pidiera al locutor que mandara saludos a sus hijos o a su madre. Era el modo que tenían de no volverse locos, de que no los arrollara el carcelazo, como ellos decían. Así como Caro Quintero inventó el juego de la Suburban, el Güero Palma inventaba partidos de beisbol: uno bateaba y los demás buscaban en el cielo la pelota imaginaria. Como es natural, no faltaba algún cronista del partido. Un caso extremo fue el del Fugas, que recibió ese mote por hablar a menudo de la posibilidad de escapar del penal, hasta que escuchó su condena a 48 años de prisión y se volvió loco. Nunca más recibió visita de su esposa o de su familia; hasta su perro murió de tristeza. En la cárcel, fue uno de los hombres de confianza del Chapo.
La historia de Jesús Martínez Soto, el Caníbal, es brutal. Mató y devoró a su novia y a su suegra pero se le daba la poesía. Afirmaba que si un poema solo lo conoce su autor es como un niño que naciera muerto. Por eso regalaba sus poemas y escribía otros sobre pedido, especialmente el día de la madre. Solo esto, decía enseñando sus poemas, es lo que nos diferencia de los animales. Tenía esta convicción el hombre que mató a su novia por celos, devoró a su suegra por las circunstancias y las estuvo comiendo durante 75 días. El Caníbal es todo un personaje, pero no porque se trate de un ente de ficción, sino porque es un terrible ser humano torturado por los celos. Antes de llegar al penal de Puente Grande, piensa el lector, debió pasar por el hospital psiquiátrico. Su caso explica cómo se ha construido en nuestros días el tapiz con vasos comunicantes entre novela, reportaje y crónica roja. Los malditos y El último infierno, más que periodismo en libros, constituye la versión moderna de El libro rojo, de Vicente Riva Palacio y Manuel Payno.
A fines de los ochenta, el Chapo estuvo en Colombia auspiciado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Allí conoció al Loco, también apodado el Gato, quien había aprendido a elaborar drogas sintéticas[8]. El Chapo trajo a nuestro país a este personaje para que adiestrara a otros miembros del cártel de Sinaloa y, cuando 40 de los capacitados cambiaron de cártel, el Chapo los mandó a eliminar. Puso 20 militares, más la ayuda de la policía estatal de Sinaloa, al servicio del Gato para que llevara a cabo la misión.
En ese mismo viaje a Sudamérica se establecieron acuerdos que después serían definitivos para lo que sucedió en nuestro país: las FARC enviarían cocaína semanalmente pero también darían asesoría en capacitación guerrillera y combate urbano, manejo de explosivos, captura de rehenes, secuestro, infiltración de mandos policiales y de gobierno. Se establecieron también las rutas para traer la coca desde Colombia hasta Sinaloa. Por mar, con lanchas rápidas abastecidas de combustible en alta mar por embarcaciones pesqueras de bandera panameña. Vinieron dos submarinos rusos, que las FARC habían comprado a la entonces Unión Soviética; pronto hubo más: ocho en el Pacífico y 10 en el Atlántico. El Chapo quiso construir sus propios submarinos, pero el ejército se opuso porque los quería construir en instalaciones militares.
Hasta los pozolazos fueron vistos en la selva de Colombia: “Destazaron los cuerpos con hachas y luego colocaron los pedazos en cinco barriles que llenaron con sosa cáustica disuelta en agua, para luego ponerlos al fuego y esperar que en cosa de tres horas se consumieran los restos de aquel caldo que daba la apariencia de pozole”[9]. Con el tiempo, otros hombres y el Copetón, un sicario que había asesinado a más de 200 personas, reinventaron el modo de desaparecer gente:
Las leyendas que se contaban sobre él en Puente Grande decían que el Copetón fue precursor de las desapariciones sin rastro de sus ejecutados. A él se le atribuía el método de disolver los cuerpos en ácido. Él fue el primer “cocinero”. Así se autonombró cuando, una vez que se le instruyó que no dejara huella de una de sus víctimas, se le ocurrió meterla en un tambo con ácido sulfúrico y ponerla a hervir. Lo que resultó de la cocción, por el color blanco y espeso, lo llamó el “pozole” (…) Por su contribución, el Copetón recibió de Francisco Ramón Arellano Félix un millón de dólares (…) Hasta diseñó una especie de fosa séptica para verter el caldo resultante, gelatinoso y blanco. Todo lo plasmó en un manual que se distribuyó entre las células de la organización. Posteriormente dicho instructivo de desaparición de cuerpos pasó al cártel de Sinaloa y al de Amado Carrillo Fuentes. “Hasta el ejército me copió la receta —dijo—, solo que ellos la perfeccionaron utilizando otros ácidos que no se consiguen fácilmente[10].
Las bajas de los ajusticiamientos del Gato las atribuía el Estado a la delincuencia común, pero pronto se le ocurrió decir que eran crímenes pasionales. A uno de los ejecutados le pintaron con lápiz labial las palabras “por joto” y le dejaron el bilé entre sus ropas. Aquí arrancó la denominación de “crímenes entre homosexuales”.
La violencia inherente al narcotráfico tuvo ramificaciones que aportaron su caudal de sangre al mar bermejo en el que nos hundimos, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Una de las más trágicas y novelescas fue la derivada de las pasiones amorosas. Antes me he referido al episodio protagonizado por el Güero Palma, sus hijos, su mujer y el amante de ésta. Lemus nos estrega en Los malditos más violencia nacida de relaciones amorosas caprichosas: Carlos Rosales, el Tísico, era esposo de Inés Hernández Oseguera, pero uno de los hermanos Valencia (Armando), los principales mariguaneros de Michoacán, se encaprichó con la mujer del Tísico y no paró hasta quitársela. Como el asunto no podía para allí, el Tísico y Osiel Cárdenas, con 300 zetas, empezaron una matazón contra los Valencia, 200 hombres del Chapo y Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. La matanza alcanzó no sólo a los sicarios, sino también a sus familias y autoridades alineadas con uno u otro grupo. Solo en el año 2003 la Procuraduría de Justicia de Michoacán reportó 708 muertos.
En las dos partes de Los malditos, J. Jesús Lemus entrega un ramillete de personajes hermanados no por la enfermedad, como acontece en Pabellón de cancerosos, de Alexander Solzhenitsyn, sino por la violencia y el encierro. Toda proporción guardada, es El apando, de José Revueltas, a la ene potencia.
El espacio carcelario había sido abordado por Julio Scherer García en un libro que mostraba la sevicia que reina en las prisiones mexicanas: Cárceles (1998). De la mano del Dr. Carlos Tornero Díaz, director de reclusorios del entonces Distrito Federal, Scherer hizo un reportaje con todo el oficio que tenía. Muestra los alrededores de la prisión con sus papelerías, despachos de abogados, afianzadoras y puestos de comida. La descripción de los inmuebles contribuye a generar la impresión sobrecogedora que deja en sus lectores: “La penitenciaría de Santa Martha Acatitla es insegura y repelente. Cuarenta años de abandono, una arquitectura aberrante y algunos psicópatas como directores, explican su condición actual y su fama oscura[11]”. Adentro conocen las necesidades de los reos y propician el flujo de drogas, alcohol y prostitutas.
Tornero, psiquiatra de profesión, aborrece las cárceles pero de ellas es responsable. Se encuentra entre la espada y la pared porque tiene convicciones que nada pueden hacer ante un sistema corrupto hasta la médula:
Mi formación responde a la certeza de que los delincuentes son “desvalidos sociales”, como los llama la ONU. Aun psicópatas homicidas son personas y han de ser protegidos. Es falsa y cruel la señalada incompatibilidad entre las exigencias de la ley y el deber del humanismo (…) El hacinamiento, el hedor, el estrés, el trabajo que no llega, el deporte imposible, la golpiza al acecho, la venganza a punto, la disputa por los territorios, la pérdida del sentido de humanidad (…) Yo mostré una población inmolada a la corrupción. El crimen es masivo. La materia para una investigación sin concesiones partiría de la realidad inocultable: la incuria de las cárceles, el caos que en ellas impera, la herida infectada que llega a los huesos[12].
Por este libro desfilan Gilberto Flores Alavez, Raúl Salinas de Gortari y Mario Aburto. A diferencia del Aburto que aparece en los libros de Lemus, el de aquí es culpable del asesinato de Luis Donaldo Colosio y, según Tornero, psicópata. Mientras en Cárceles los narcos son aristócratas frente a los multiasesinos, Lemus convierte a los traficantes en personajes secundarios frente a la desmesura vital de chiflados y caníbales.

Las narraciones en voz de famosos delincuentes las había hecho Julio Scherer en dos de sus libros: Máxima seguridad. Almoloya y Puente Grande (2001), y La reina del Pacífico. Es la hora de contar (2008). El primero consigna sus visitas a los penales con autorización de Vicente Fox. Gestionó el permiso con Alfonso Durazo y Alejandro Gertz Manero, Secretario de Seguridad. Celina Oseguera, encargada de Penales de Máxima Seguridad, le dijo que no entendía su morbo. En este libro, no ve los penales como el infierno que son; su interés está en personajes como Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo (a quien da trato de don), Mario Aburto, a quien Scherer da por asesino, Daniel Arizmendi, el Mochaorejas, y el Güero Palma, quien no se prestó para la entrevista. Él sabía que firmaban su consentimiento de que serían entrevistados y no vio el caso de hablar: “Usted se va, yo me quedo. Permiso”[13].
Un capítulo llamado “Las mujeres de Puente Grande” era promisorio porque versaba sobre Zulema Yulia Hernández Ramírez, joven reclusa que fue amante del Chapo en el penal, allí mismo abortó un hijo del capo y, cuando éste se fugó, se olvidó de ella. La prueba de esa pasión fingida fueron las cartas de amor que le enviaba y Scherer pudo publicar. Aparecían también otras dos mujeres: una a la que sembraron armas y, otra, acusada de sedición por educar indígenas. Sin embargo, la premura periodística hizo que este conjunto de historias se le fuera de las manos al gran Scherer.
En el año 2020 Lemus publica El licenciado. García Luna, Calderón y el narco. Es un libro como tantas otras biografías publicadas sobre estos personajes. Hay información abundante, apuntalada incluso con datos de Los malditos, pero sus personajes ya no tienen tratamiento de personajes literarios. Ahora son simples delincuentes, terribles, pero nada más.
Vicente Francisco Torres. Ensayista y narrador.
Profesor-investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana (Azcapotzalco).
Fuentes de consulta
Lemus, J. Jesús, Los malditos. Crónica negra desde Puente Grande, México, 3ª. reimpresión, Penguin Random House, 2018.
_______Los malditos 2. El último infierno. Más historias negras desde Puente Grande, México, Editorial Grijalbo, 2016.
_______El licenciado. García Luna, Calderón y el narco, México, Harper Collins, 2020.
Scherer García, Julio, Cárceles, México, Alfaguara, 1998.
_______Máxima seguridad. Almoloya y Puente Grande, México, Random House Mondadori, 2009.
_______La Reina del Pacífico: es la hora de contar, México, Editorial Grijalbo, 2008.
NOTAS AL PIE
[1] “La investigación periodística apuntaba a que no solamente se contrabandeaban armas cortas, sino también bazucas y hasta pequeños misiles de fabricación soviética”. J. Jesús Lemus, Los malditos 2. El último infierno. Más historias negras desde Puente Grande, 2016, p. 86. ¡Calderón afirmó, en 2020, que no estuvo enterado de la introducción de armas a México en el operativo conocido como Rápido y Furioso!
[2] J. Jesús Lemus, Los malditos. Crónica negra desde Puente Grande, México, 3ª. reimpresión, Penguin Random House, 2018, p.30.
[3] Ibídem, pp. 75 – 77.
[4] Ibídem, p. 247.
[5] J. Jesús Lemus, El último infierno…pp. 32, 33 y 38.
[6] Ibídem, p. 106.
[7] Ibídem, p.143.
[8] “Posteriormente, por iniciativa propia, se involucró en la concepción de fórmulas para elaborar drogas a partir de medicamentos de uso común en el mercado.
“En su mayoría, dichas fórmulas fueron perfeccionadas por él para elaborarse rústicamente —aunque casi toda la información provenía de un agente de la CIA capturado por las FARC—, y antes habían sido desarrolladas por el gobierno de Estados Unidos para producir drogas sintéticas desde la guerra de Corea, en la década de los cincuenta, con el propósito de elevar el espíritu combativo de los soldados del ejército norteamericano, que se encontraba desmoralizado”. J. Jesús Lemus, Los malditos…, p. 154.
[9] Ibídem, p. 160.
[10] J. Jesús Lemus, El último infierno… pp- 235 y 236.
[11] Julio Scherer García, Cárceles, México, Alfaguara, 1998, p. 23.
[12] Ibídem, pp. 26, 27, 40 y 48.
[13] Julio Scherer, Máxima seguridad. Almoloya y Puente Grande, México, Random House Mondadori, 2009, p. 209.