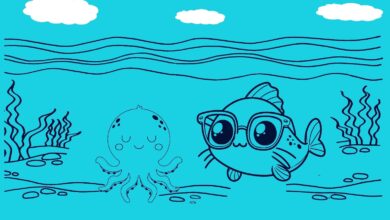Julio, 2023
Hace cien años, el 6 de julio de 1923, el biólogo Alfonso Luis Herrera (Ciudad de México, 1868-1942) creó el Zoológico de Chapultepec que fuera inaugurado, oficialmente, el 27 de octubre de 1924 como un acto del gobierno de Álvaro Obregón (Sonora, 1880-1928), sitio que contara en sus inicios con 243 animales, un 20 por ciento de los que hoy conviven en aquel espacioso lugar sumando más de 1,236 ejemplares de 222 especies diferentes de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Para no quedarnos atrás en esta celebración van cinco relatos de animales, acaso visualizados primero en aquel maravilloso parque de la zoología planetaria. (Víctor Roura).
Rinocerónteros
El bebé rinoceronte le dice a su madre que le encanta ver a la jirafa porque su cuello es grande, pero lo que más le gusta de ella es su cuerno.
La mamá lo escucha.
Luego el bebé rinoceronte le dice que los leones son muy feroces, pero con sus cuernos se ven menos horrorosos.
Después le pregunta:
—¿Por qué el cuerno del águila es más pequeño que el de la ardilla?
Entonces la mamá le contesta que no vea visiones, que se quite las lagañas de los ojos, que no ande inventando formas que no tienen los animales.
El bebé rinoceronte sigue mirando. Le dice a su mamá que las cebras serían más bonitas si tuvieran las franjas amarillas, aunque con sus cuernos se ven bien en blanco y negro.
La mamá lo escucha, nada más.
—¡Mira, allí va un globo azul, enteramente azul! —grita, entusiasmado—, ¡pero su cuerno es morado!
La mamá mira hacia el cielo.
—¡Momento! —le dice a su hijo—, ya basta de andar mirando cosas que no son ciertas. Si nosotros tenemos cuernos no significa que los demás también deban tenerlos. No insistas en mirar cosas que no son ciertas. No todos son como nosotros.
El bebé rinoceronte se calla un rato.
Después prosigue:
—Lo que no me gusta del gorila es que su cuerno no es tan grande, como el de los elefantes y el de las serpientes.
La mamá suspira, y deja que su hijo continúe viendo las cosas como las quiera imaginar porque, después de todo, es mejor tener imaginación propia que vivir toda la vida rentando una imaginación ajena. Porque hay quienes viven también pidiendo prestado imaginaciones que no son suyas, como lo hace la gacela, siempre solitaria, sin ganas de platicar, mirando las cosas tal como son, aburriéndose eternamente.
—Mamá —grita de súbito el bebé rinoceronte—, la gacela me está mirando muy feo, ¿puedo prestarle mi cuerno para que se ponga feliz?
La mamá suspira, otra vez.
—Yo ayer le di un cuerno, seguramente ya lo perdió —dice la mamá—. Ya no le des nada, porque no sabe conservar las cosas.
El bebé rinoceronte mira hacia otro lado, y se entusiasma, y lo grita, cuando mira pasar a una familia de codornices con sus cuernos muy respingados. ![]()

Los pájaros del olvido
Un anciano subía el cerro con dificultades. Nadie lo acompañaba. Su esfuerzo era notorio. Sudaba, se detenía un momento y continuaba el ascenso. Era un cerro viejo, como el anciano.
¿Por qué subía sin motivo aparente alguno?
Porque la noche anterior un amigo suyo, igual de viejo como él, le había dicho que en la punta del cerro se conseguía una flor, de nombre meyasre, parecida a los lirios acuáticos —sólo que de color anaranjado eléctrico—, cuyo aroma podía atraer a los pájaros drebios, raros en su especie, que con su canto pueden espantar a los roedores que se comen la cosecha de los campesinos, y el anciano ya estaba harto de esa plaga que devoraba sus sembradíos.
—Míralos —le dijo su amigo—, desde aquí podemos contemplarlos —y señalaba el cerro donde, en efecto, podía verse una parvada de esos extraños pájaros que jamás bajan a los poblados—. Basta con que te traigas uno para que tus problemas se acaben —dijo su amigo.
Y no lo pensó dos veces (“¿por qué no me lo habías dicho antes?”, inquirió el anciano, con la muina por dentro): al amanecer ya estaba en camino. Nadie había podido tener nunca un drebio en sus manos por una poderosa razón: son tan bonitos que, al mirarlos, a uno se le olvidan las cosas, pero sobre todo el hechizo proviene de su canto, una reproducción exacta de la canción “Río de lágrimas” de un guitarrista llamado Eric Clapton, que ninguno de los ancianos conocía ni había escuchado jamás.
Fue un antropólogo inglés el que descubrió ese misterioso secreto, y lo difundió en el pueblo. ¿Por qué los pájaros drebios reproducen esa canción?, ¿o fue el guitarrista el que la escuchó de los pájaros y la reprodujo luego?
¿Eso significaba que los pájaros también anidan en Inglaterra? Ese misterio no lo pudo revelar el antropólogo, porque un día subió al cerro y ya nadie volvió a saber de él. Dicen que ya no bajó nunca, aunque en el pueblo se rumora que fue encantado por el aroma de las meyasres y por el canto de los drebios.
Todo esto se lo advirtió su amigo, pero el anciano no hizo caso.
—¡Bah, pura habladuría! —exclamó.
Después de casi cuatro horas sin detenerse, sólo haciendo breves pausas, el anciano por fin pudo mirar de cerca con sus propios ojos a los drebios, que se alimentaban gozosos de las meyasres, y fue tal la maravilla que estuvo sentado más de una hora recreándose la vista y los oídos, porque el canto de los drebios era realmente hermoso (“¿cómo pueden espantarse los roedores con esta música?”, se preguntó, pero enseguida se olvidó de su pregunta).
Los drebios no se inquietaron con su presencia. Siguieron jugando y revoloteando entre sí, y comiendo las flores hasta empacharse. Luego de contemplarlos impávido, el anciano se dio la media vuelta y empezó a bajar, extasiado, jubiloso, entusiasmado. Ya tenía una cosa asombrosa que contarles a sus nietos. ¡Había visto y oído cantar a los drebios y constatado su existencia! No eran una fábula. Son ciertos.
Pero cuando su amigo le preguntó si había traído uno consigo, el anciano se llevó la mano a la frente.
—¡Oh, caray, lo olvidé! —dijo—, mañana regreso para demostrarles que sí subí hasta la punta.
Y volvió a subir al día siguiente y volvió a bajar, maravillado, sin ningún pájaro en sus manos. Había olvidado de nuevo su objetivo. Y al siguiente día volvió a subir y volvió a bajar sin ningún drebio. Así, una y otra vez hasta que prefirió utilizar otros recursos para acabar con la plaga que seguía devorando su sembradío.
Aunque hay quienes dicen que un día ya no bajó del cerro.
No lo sé.
Eso es lo que se cuenta del anciano, pero a lo mejor justo en este momento está subiendo, una vez más, al cerro con enormes dificultades. Y nadie lo ha de estar acompañando.
Quizá la gente se estará preguntando ahora: ¿y por qué sube sin motivo aparente alguno?
Pues porque la noche anterior un amigo suyo, igual de viejo como él, le había dicho que en la punta del cerro se conseguía una flor, de nombre meyasre, parecida a los lirios acuáticos —sólo que de color anaranjado eléctrico—, cuyo aroma podía atraer a los pájaros drebios, raros en su especie, que con su canto, que es una reproducción exacta de una canción de un guitarrista llamado Eric Clapton (o Eric Clapton la escuchó de los drebios y la reprodujo tal como la oyó en una de sus canciones), pueden espantar a los roedores que se comen la cosecha de los campesinos… ![]()
La invencible habilidad del lobo
El pastor Sorpresivo cuidaba sus ovejas con los ojos bien abiertos. Apenas pestañeaba, porque le habían dicho que un lobo hambriento merodeaba en los alrededores. Era un lobo tan listo que luego confundía a la gente. Hace un par de meses un pastor conversaba con otro pastor, y esto lo cuenta el primer pastor, de modo que hay que creerlo, así que en plena charla decidieron turnarse a la hora de la comida, porque ninguno de los dos quería abandonar ni por un segundo a las ovejas por temor al astuto lobo, cuyo ingenio ya era un rumor extendido en la población. Dice el pastor que no había visto nunca al otro pastor, pero le contó que era nuevo en la región y deseaba hacer amigos. Por eso confió en él cuando se marchó a comer, detrás de la colina más cercana. Sin embargo, a su regreso no había ni una sola oveja ni estaba el otro pastor. No había nada. Estaba el paraje totalmente vacío.
—¡Resulta que el pastor era el lobo, de esa estatura era su capacidad de engaño! —dijo el pastor, entristecido.
Pocos creían la versión, pero nadie se atrevía a contradecirla. Porque eso y más se contaba de la habilidad de ese increíble lobo. De ahí que Sorpresivo (ese nombre lo escogieron sus padres cuando el niño les dio la sorpresa al decir su primera palabra a los cincuenta y cinco días de nacido: pronunció con claridad la palabra “oveja”, y sus padres, sin apuro, adivinaron su futuro de pastor vigilante) no cerraba los ojos, atento Sorpresivo a lo que sucedía en su entorno. No se movía de su lugar, allí mismo se comía lo que su madre le depositaba en la canasta, sin moverse de su lugar tocaba la flauta para que el tiempo pasara alegremente.
De pronto, a lo lejos visualizó un helicóptero, vio cómo se acercaba con lentitud produciendo un gran ruido que asustó al rebaño, dispersándolo con rapidez, haciendo inútil el esfuerzo de Sorpresivo por congregarlas de nuevo. Y lo que vio el pastor no lo va a olvidar nunca: del helicóptero salió una especie de monumental aspiradora que se tragaba, una a una, las ovejas, dejando el panorama limpio de cualquier animal.
Sorpresivo se quedó sorprendido.
No podía creer lo que estaba viendo. Cuando el helicóptero empezó a marcharse, miró cómo el piloto sacaba una garra de la ventanilla para despedirse. ¡Era el lobo el que se había llevado con su gigantesca aspiradora todo el rebaño!
Nadie pudo vencer el ingenio de ese inteligente animal.
Los pastores mejor se dedicaron al cultivo de la miel, cuidando a las abejas como si fueran los pétalos de una cristalina rosa. ![]()

Elefánteros
Tenía pecas en el estómago el elefántero, pero no podía contarlas.
Y eso lo obsesionaba.
¿Cuántas en realidad tenía?
Le pidió a su mamá que se las contara. Ella, que no dejaba de atrapar moscas, le dijo que eran trece.
“¿Nada más trece?”, pensó el elefántero, “¿cómo puede decirme trece si son muchas más?”
Dudó. A su padre ni se lo dijo porque lo vio bañándose en el río usando como regadera su larga trompa. Fue con su amigo, que miraba el horizonte sin moverse, para pedirle el favor de contarle sus pecas, pero no le hizo caso porque no dejó de ver por un minuto el horizonte.
Fue con su amiga, que comía cacahuates, para pedirle el favor de contarle sus pecas, pero tampoco le hizo caso porque no dejó de comer ni un segundo.
Entonces el elefántero fue con la ardilla que reposaba adentro de un árbol. Le pidió que le contara las pecas. Y la ardilla le dijo, rápidamente: “Son cuarenta y dos”, y se volteó para ya no ser molestada. “¿Cuarenta y dos?”, pensó el elefántero, “¿y cómo lo supo si ni siquiera las miró?”, así que desconfío de ella.
Fue con el castor que construía su casa en la ribera más delicada del río. Le pidió que le contara las pecas. El castor, sin mirarlo, arreglando la ventana, le dijo: “Son cincuenta y cinco”, y se fue por una rama para perfeccionar la puerta de su hogar, que estaba chueca. “¿Cincuenta y cinco?”, pensó el elefántero, “pero si ni siquiera las miró”, así que desconfió de él.
Fue entonces con el lagarto, que devoraba una canoa. Le pidió que le contara las pecas. El lagarto, fastidiado, le dijo que eran veintinueve, y siguió tragando esa hermosa canoa que estaba solitaria en la orilla del río. “¿Veintinueve?”, pensó el elefántero, “pero si ni siquiera las miró”, así que desconfió de él.
Empezaba a desesperarse. Fue con la leona, que dormitaba. Le pidió que le contara las pecas. Bostezando, le contestó que eran exactamente sesenta y seis. “¿Exactamente sesenta y seis?”, pensó el elefántero, “¿cómo sabe que son exactamente sesenta y seis si ni las miró?”, así que no le creyó.
Regresó con su mamá, cabizbajo y pensativo.
—¿Por qué dices que tengo trece pecas y la leona dice que son exactamente sesenta y seis? —le preguntó en el momento en que la elefántera se tragaba una mosca.
—Porque tus pecas todos los días cambian de número —le respondió, y se tragó otra mosca—, mañana tal vez sean veintidós o dieciocho o tres o noventa y uno —y se comió otra mosca.
El elefántero sonrió. “Soy el pecoso sin número definido”, se dijo, “de modo que soy diferente a todos”, y se alegró por ello. Y, contento, se unió a su amigo que aún miraba, concentrado, el horizonte. Y los dos elefánteros estuvieron ahí, de pie, sin moverse un centímetro, durante seis horas con cuarenta y dos minutos. Luego, sin decir nada, cada uno se retiró por su lado para ir a cenar porque sus mamás los llamaban con gritos destemplados. ![]()

La leona dormida y el león despierto
Por más que el león la movía, la leona no se levantaba. Dormía plácidamente. Y el león ya tenía hambre. Lanzó un fenomenal rugido, que hizo temblar a los demás animales, que fueron con prontitud a refugiarse a sus guaridas; pero la leona ni se inmutó: conocía tan bien al león que sus gritos ya no la asustaban. El sol caía pesadamente sobre sus cuerpos. La leona yacía acostada bajo un árbol, pero la sombra no la protegía. El calor era insoportable. Y el calor le producía mucha hambre al león.
—Ahora tú vas a cazar —dijo la leona—, no me quiero levantar hoy —argumento que contrarió al león, haciéndolo rugir once veces seguidas, que espantó aún más a los animales que vivían cerca de ellos. Todos se escondieron temiendo lo peor—. ¿No te das cuenta que con tus gritos estás ahuyentando a tus posibles presas? —dijo la leona sin moverse.
Parecía una estatua. Y movió la cabeza como diciendo ay qué tontuelo es mi león, que volvió a rugir tan escandalosamente que hasta los pájaros prefirieron retirarse del lugar.
—Sigue gritando —le repitió la leona—, a ver qué vamos a comer hoy —y bostezó largamente.
El león miró a su alrededor y comprobó, en efecto, que el panorama estaba vacío. No había nadie a muchos kilómetros a la redonda, y su estómago ya comenzaba a hacer ruidos por el hambre. “Por ahí debe haber alguien desprevenido”, pensó, y decidió asomarse a ver qué encontraba. La leona lo vio partir y, en seguida, volvió a quedarse dormida.
Cuando abrió los ojos vio al león que la miraba reflexivo.
—¿Trajiste algo de comer? —le preguntó.
El león negó con la cabeza.
—Creo que los espanté á a todos —dijo el león—, no hallé ni a un gusano.
La leona tenía razón, como siempre.
—Con tus enojos no ganas nada —le recriminó la leona—; al contrario, perdemos mucho. Como si no lo supieras. Te lo digo una y otra vez y nunca me haces caso —bostezó largamente de nuevo y volvió a quedarse dormida.
El león la miró sin moverse. Tenía tanta hambre que su cuerpo se había aflojado. Y aunque la tarde empezaba ya a caer, el calor todavía lo fastidiaba.
Casi al anochecer la leona se puso de pie, miró al león que la miraba reflexivo y se alejó del árbol donde había dormido todo el día. Regresó a los nueve minutos con un gran trozo de carne y se lo entregó al león, que se puso a comer tan rápido que olvidó darle las gracias a la leona. Pero ella lo conocía tan bien que no se preocupó de sus malos modales, se acostó y se quedó dormida al instante. Al rato sintió que el león se acostaba junto a ella.
—Gracias —oyó que el león decía, y dos minutos después escuchaba los ronquidos del león.
La noche comenzaba a refrescar el ambiente. La leona empezó, entonces, a contarle los pelos de la inmensa cabellera del león. Su obsesión era saber cuántos tenía, pero nunca había terminado de contarlos. Porque, a punto de finalizar, el león se despertaba.
Así, el león dormía toda la noche y la leona se mantenía entretenida despierta y durante el día la leona dormía y el león se aburría despierto.
Y esto era cosa de toooooooooodos los días. ![]()
Nota bene: en este enlace pueden visitar la página oficial del parque: Zoológico de Chapultepec.