Noviembre, 2022
“¿Quién no se acuerda como yo de aquellas lecturas hechas en tiempos de vacaciones, en las que uno iba a esconder sucesivamente esas horas del día que eran bastante apacibles e inviolables como para poder darles asilo?” El escritor francés reflexiona sobre su vínculo con los libros en este ensayo tomado de la edición de Libros del Zorzal; un ensayo rebosante de inteligencia y sensibilidad, que Marcel Proust concibió y publicó como prefacio a su traducción de las dos primeras conferencias de Sésamo y lirios de John Ruskin, pero que tiene una presencia autónoma en su obra, porque más que una introducción al maestro inglés, es una reflexión personal sobre la lectura. Ahora que se cumple el centenario mortuorio de Marcel Proust, publicamos este fragmento.
Sobre la lectura
No hay quizá días de nuestra infancia que hayamos vivido tan plenamente como aquellos que pasamos con uno de nuestros libros preferidos. Todo aquello que parecía entretener a los demás nosotros lo apartábamos como un obstáculo vulgar ante un placer divino: el juego que un amigo venía a proponernos justo en el pasaje más interesante, la abeja o el rayo de sol molestos que nos forzaban a levantar los ojos por sobre la página o a cambiar de lugar, las provisiones para la merienda que nos habían hecho llevar y que dejábamos a nuestro costado, sobre el banco, sin tocarlas, mientras que por encima de nuestra cabeza el sol perdía fuerza en el cielo azul, la cena que nos aguardaba y de la que sólo pensábamos en salir para terminar, enseguida después, el capítulo interrumpido. La lectura nos hacía sentir la incomodidad de todo aquello, pero esta gimnasia intelectual grababa en nosotros un recuerdo tan dulce (mucho más preciado, a nuestro juicio actual, que aquello que leíamos con tanto amor) que si se nos ocurre todavía hoy hojear los libros de antaño es simplemente como revisar esos únicos almanaques conservados de días extinguidos, con la esperanza de ver reflejados en sus páginas las casas y los estanques que ya no existen.
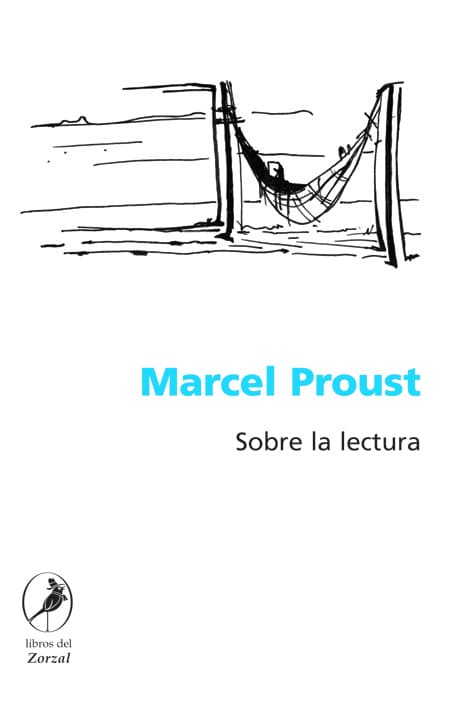
¿Quién no se acuerda como yo de aquellas lecturas hechas en tiempos de vacaciones, en las que uno iba a esconder sucesivamente esas horas del día que eran bastante apacibles e inviolables como para poder darles asilo? Por la mañana, volviendo del parque, cuando todo el mundo se había ido “a dar un paseo”, me metía en el comedor donde, hasta la hora todavía lejana del almuerzo, nadie entraba excepto la vieja Félice, relativamente silenciosa, y donde no tendría por compañeros respetuosos más que a los platos pintados que colgaban de la pared, el almanaque cuya hoja del día anterior había sido arrancada recientemente, el péndulo y el fuego que hablan siempre sin exigir que uno les responda y cuyos dulces propósitos vacíos de sentido no vienen, como las palabras de los hombres, a reemplazar el de las palabras que uno lee. Me instalaba en una silla, cerca del pequeño fuego de madera, a propósito del cual durante el almuerzo el tío matinal y jardinero diría: “¡No hace ningún daño! Un poco de fuego se soporta muy bien; les aseguro que a las seis hacía realmente frío en el huerto. ¡Y pensar que en ocho días vienen las Pascuas!”. Antes del almuerzo que —¡lamentablemente!— ponía fin a la lectura, uno contaba todavía con dos buenas horas. De tiempo en tiempo, se escuchaba el ruido de la bomba de la cual el agua iba a manar y que hacía que uno levantara los ojos y la mirara a través de la ventana cerrada, allá, bien cerca de la única calle del jardincito que bordeaba de ladrillos y porcelanas en medialunas sus arriates de pensamientos, recogidos, parecía, en esos cielos demasiado bellos, multicolores y como reflejados por los vitrales de la iglesia que podía verse entre los techos de la aldea, cielos tristes que aparecían antes de las tormentas o después, muy tarde, cuando el día iba a terminar. Desgraciadamente la cocinera venía con mucha anticipación a poner la vajilla. ¡Si al menos la hubiera puesto sin hablar! Pero ella se sentía obligada a decir:
“Usted no está bien así; ¿y si le arrimo una mesa?”. Y nada más que para responder: “No, muchas gracias”, había que detenerse en seco y volver a traer de la lejanía la propia voz que, dentro de los labios, repetía sin ruido, corriendo, todas las palabras que los ojos habían leído; había que detenerla, hacerla salir y, para decir educadamente: “No, muchas gracias”, darle una apariencia de vida normal, una entonación de respuesta que esa voz había perdido. La hora pasaba; a menudo, mucho antes del desayuno, comenzaban a llegar al comedor aquellos que por el cansancio habían abreviado el paseo, habían “tomado por el camino de Méséglise”, o aquellos que no habían salido esa mañana “porque tenían que escribir”. Ellos afirmaban: “No quiero molestarte”, pero enseguida empezaban a acercarse al fuego, a preguntar la hora, a declarar que un buen almuerzo no estaría mal. Rodeaban con particular deferencia a aquel que se había “quedado para escribir” y le decían: “Usted ha terminado con su pequeña correspondencia”, con una sonrisa en la que había respeto, misterio, libertinaje y deferencia, como si esa “pequeña correspondencia” hubiera sido a la vez un secreto de Estado, una prerrogativa, una señal de buena fortuna y una indisposición. Algunos, sin esperar más, se sentaban con anticipación a la mesa en sus respectivos lugares. Aquello era la desolación, ya que esa acción habría sido un mal ejemplo para los demás recién llegados, ir a hacerles creer que ya era mediodía y pronunciar demasiado temprano a mis padres la palabra fatal: “Vamos, cierra tu libro, es hora de almorzar”. Todo listo, los cubiertos estaban puestos sobre un mantel en donde solamente faltaba que trajeran, al final de la comida, el aparato de vidrio con el que el tío horticultor y cocinero hacía café, artefacto tubular y complicado como un instrumento de física que olía y donde era tan agradable ver subir a través de la campana de vidrio la ebullición repentina que dejaba luego en las paredes brumosas una ceniza perfumada y morocha; y también la crema y las frutillas que el mismo tío mezclaba, en proporciones siempre idénticas, deteniéndose justo en el rosa que se buscaba con la experiencia de un colorista y la adivinación de un goloso. ¡Qué largo me parecía el almuerzo!

Mi tía abuela no hacía más que probar los platos para dar su opinión con una gran suavidad, pero sin admitir la contradicción. Para una novela, para unos versos, materias que ella conocía muy bien, se remitía siempre, con una humildad femenina, a la opinión de los más competentes. Ella pensaba que aquellos eran los dominios flotantes del capricho en donde el gusto de uno solo no podía fijar la verdad. Pero sobre las cosas cuyas reglas y principios le habían sido enseñados por su madre, sobre la manera de preparar ciertos platos, de tocar las sonatas de Beethoven y de recibir invitados con amabilidad, ella estaba segura de tener una idea exacta de la perfección y de discernir si los otros se le acercaban más o menos. Para las tres cosas, curiosamente, la perfección era casi la misma: se trataba de una suerte de sencillez en los medios, de sobriedad y de carisma. Ella rechazaba con horror que se pusieran especias en platos que no las exigían, que se tocara con afectación y abuso de pedales, que al recibir invitados se saliera de la perfecta naturalidad y se hablara de sí con exageración. Desde el primer bocado, en las primeras notas, sobre una simple tarjeta de presentación, ella tenía la pretensión de saber si estaba ante una buena cocinera, un verdadero músico o una mujer educada. “Ella puede tener mucho mejores dedos que yo, pero al tocar con tanto énfasis ese andante tan simple le falta gusto.” “Es tal vez una mujer muy brillante y llena de cualidades, pero le falta tacto cuando habla de sí misma en esas circunstancias.” “Puede ser una cocinera muy sabia, pero no sabe preparar un bistec a la manzana.” ¡El bistec a la manzana! Corte del concurso ideal, difícil por su sencillez misma, especie de Sonata patética de la cocina, equivalente gastronómico de aquello que es en la vida social la visita de la dama que viene a pedirnos referencias acerca de un empleado doméstico y que, en un acto tan simple, puede a tal punto dar prueba –o faltar– de tacto y de educación. Mi abuelo tenía tanto amor propio, que habría querido que todos los platos estuvieran logrados, y sabía tan poco de cocina como para descubrir cuándo salían mal.
Él quería admitir que no estaban bien hechos algunas veces, muy ocasionalmente por otra parte, pero sólo por un puro efecto del azar. Las críticas siempre motivadas de mi tía abuela, que implicaban en el fondo que la cocinera no había sabido preparar tal plato, no podían dejar de parecer particularmente intolerables a mi abuelo. A menudo, para evitar las discusiones con él, mi tía abuela, después de haber degustado con el borde de los labios, no daba su opinión, lo que por otra parte nos hacía saber inmediatamente que esta era desfavorable. Ella se callaba, pero nosotros leíamos en sus ojos suaves una desaprobación inquebrantable y reflexionada que tenía la virtud de poner furioso a mi abuelo. Él le rogaba irónicamente que diera su opinión, se impacientaba con su silencio, la apuraba con preguntas, se encolerizaba, pero uno sentía que la habrían llevado al martirio antes de poder hacerle confesar lo que mi abuelo creía: que el entremés no estaba suficientemente azucarado.





