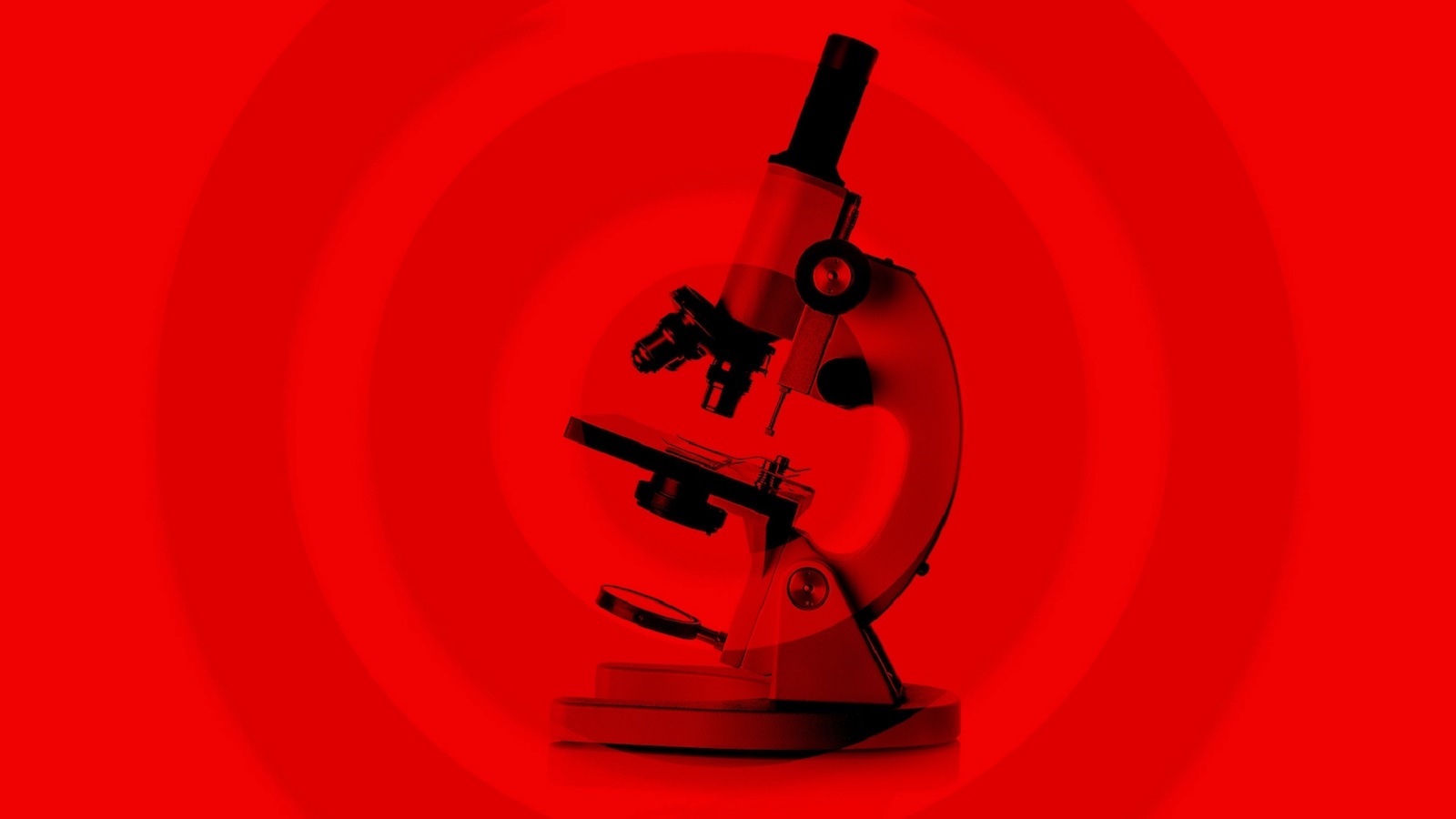Junio, 2022
Más que una aceptación de nuestra ignorancia, como afirma con humildad el historiador Yuval Noah Harari, lo que la Revolución Científica trajo consigo hace 500 años fue el establecimiento de una nueva verdad (la verdad científica), ante la cual todo tipo de conocimiento que no quepa en las formas y los valores que la sostienen es visto, en el mejor de los casos, con desconfianza o, de plano, descalificado por completo.
Hace 500 años la humanidad admitió su ignorancia, escribe el historiador judío Yuval Noah Harari en su libro De animales a dioses (2014). Con ello quiere decir que hace cinco siglos se abrió paso a un proceso que conocemos como Revolución Científica, el cual, aunque suene raro por el tiempo transcurrido desde entonces, aún no se detiene. Más bien al contrario: cada día este proceso se expande y se vuelve más especializado, más distante del conocimiento cotidiano. Yuval Noah Harari, en su exposición, afirma que a partir de la puesta en marcha de la Revolución Científica los seres humanos hemos ido adquiriendo un poder sin precedentes. Uno de los primeros pasos de este movimiento fue aceptar, por primera vez en la historia de nuestra especie, la escasa y limitada capacidad que habíamos mostrado para conocer el mundo y sus realidades, lo que significó, sobre todo, la sustitución de una serie de creencias mágicas y religiosas por un conocimiento metódico, basado en la observación, la experimentación, el registro, el análisis y la comparación de resultados. Un nuevo conocimiento que, además, separaba al hombre del resto del mundo al establecer entre sus premisas la distinción muy clara entre el sujeto que conoce y el objeto de estudio. Por si fuera poco, los resultados de esta forma de conocimiento (ciencia significa conocimiento) se presentaban como temporales. Ya no era una verdad absoluta y eterna que se imponía, a pesar de sus pretensiones de universal, sino una verdad temporal sujeta a refutación siempre y cuando se empleen y respeten las reglas que este nuevo tipo de conocimiento propone.
No obstante, con el paso de los años, esta “nueva” manera de conocer el mundo, a la que solemos llamar ciencia, adquirió muy pronto la forma de una ideología tal como la considera el filósofo alemán Karl Marx, en el sentido de “significar un enmascaramiento de la realidad en beneficio de la utilidad socioeconómica de la clase dominante”, volviéndose, así, una de las herramientas más útiles y poderosas para el desarrollo, auge y sustento del capitalismo. Más que una aceptación de nuestra ignorancia, como afirma con humildad Yuval Noah Harari, lo que la Revolución Científica trajo consigo hace 500 años fue el establecimiento de una nueva verdad (la verdad científica), ante la cual todo tipo de conocimiento que no quepa en las formas y los valores que la sostienen es visto, en el mejor de los casos, con desconfianza o, de plano, descalificado por completo. Pero ¿en qué consiste esta nueva verdad científica que terminó convirtiéndose en ideología en el sentido marxista?
Antes de la Revolución Científica el pensamiento de la sociedad estaba dominado por ideas preconcebidas y principios de autoridad heredados. Cualquier clase de conocimiento debía apegarse estrictamente a ellos. Incluso las nuevas ideas, los nuevos conocimientos debían ser correspondientes a los viejos paradigmas porque, en caso contrario, eran considerados falsos, erróneos o, peor aún, motivo de sanciones ejemplares por parte de instituciones poderosas como la iglesia católica. Una élite poderosa formada por sabios, sacerdotes, gobernantes, místicos imponía el marco dentro del cual debían caber todas las nuevas ideas y todos los nuevos conocimientos. Si contravenían lo establecido por las élites, éstos debían replantearse para que se acomodaran a la versión validada por la tradición. Sin embargo, hombres como el astrónomo, filósofo y matemático italiano Galileo Galilei (1564-1642) o el astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler (1571-1630) empezaron a actuar distinto: sus conocimientos sobre el mundo y el universo descubierto hasta entonces respondían sólo a los resultados experimentales que obtenían en sus observaciones y sus cálculos matemáticos, tal como lo apunta la física Joanne Baker en su iluminador volumen 50 cosas que hay que saber sobre física (2009). Lo interesante es que los principales planteamientos elaborados por ambos pilares de la Revolución Científica gozaban no sólo del uso (por primera vez) del método experimental, incluyendo la publicación de sus resultados y del procedimiento empleado para llegar a ellos, sino que sus conclusiones estaban sustentadas matemáticamente; es decir, que se trataba también de un tipo de conocimiento irrefutable desde cualquier ámbito que no sean las matemáticas mismas y, por lo tanto, ajeno, desde su configuración, desde su base, a toda interpretación.
Porque, en efecto, los números son lo que son, dicen lo que dicen, expresan lo que expresan, son entidades ideales, no se ocupan de los hechos y, curiosamente, sólo existen en la mente humana. En otras palabras: si hay algo realmente humano, además del lenguaje complejo con sus metáforas, sus fantasías, sus mentiras y sus ilusiones, ese algo son las matemáticas. Lo curioso es que hay quienes dicen que las matemáticas están en todo, que aparecen por todos lados, cuando sólo aparecen en el momento en que un humano las hace aparecer en cualquier lugar que se le antoja y es capaz de demostrarlo (matemáticamente, claro): en la música, en las formas de los árboles, en las proporciones de una figura ideal. El sociólogo y filósofo alemán Jurgen Habermas decía que mientras las experiencias de la ciencia pueden ser expresadas en un lenguaje formalizado al que cabe hacer vinculante para todos por medio de definiciones generales, la tarea del lenguaje literario es la de poner en palabras lo irrepetible. Por eso mismo es que a través de la magia de los cómics, por ejemplo, podemos admirar a Los 4 Fantásticos, pero ¿acaso alguien ha visto un número cuatro en su vida? No el signo generalizado que empleamos para representarlo, sino un 4 caminando tan campante por una avenida.
Como esta nueva forma de conocimiento que, según Yuval Noah Harari, apareció hace 500 años ya no podía depender de la oralidad —ya que no puede ser transmitida, digamos, de generación en generación—, sino que debía estar asentada en algún soporte para ser transmitida a otros y corroborada por otros (publicada), encontró terreno fértil, para acrecentar su importancia y su expansión, en la creación del alemán Johannes Gutenberg: la imprenta de tipos móviles. A partir de entonces, la Revolución Científica va sustituyendo cada vez más la fe, el dogma o el conocimiento emanado de la tradición (un modo más sencillo y amable de creer en algo, de explicarse y entender lo que sucede con el universo, con el mundo o con nosotros mismos) por el conocimiento sustentado en algo que no es verdadero ni falso previamente, es decir, antes de su aplicación, sino que simplemente es: un resultado matemático. Como bien lo apunta el profesor Juan Francisco Jiménez Jacinto, en el artículo Desde la imprenta a la inteligencia artificial: “La imprenta abre la cultura a estratos culturales menos bienestantes, saca la información de los monasterios y las bibliotecas privadas. Gutenberg es el iniciador de una tendencia global que convierte la información en un bien global y accesible”.
Puede decirse, pues, que esa Revolución Científica que la humanidad inició hace 500 años se fue extendiendo por el mundo como parte del capitalismo, que la hizo suya no sólo como una técnica sino especialmente como una ideología que alcanza cada vez más horizontes casi sin límites hasta hoy. Porque tendemos a buscar un lugar firme para estar de pie, para no tambalearnos, para creer que estamos seguros o que, cuando menos, la incertidumbre ha sido acotada. No nos gusta estar flotando ya que entonces somos (o al menos parecemos) fantasmas. Y uno de los atributos que demanda la ideología científica es la confianza: la ciencia —con las matemáticas como su más sólido sustento— nos asegura que es posible observar hechos, medir, cuantificar y usar la razón para hallar certezas. Pero no cualquier clase de razón: una razón confiada en que los números le darán, en efecto, la razón. Y ¿acaso hay algo mejor para fundamentar y sostener una ideología que una ideología sustentada en la razón (numérica)? La respuesta la da Habermas cuando dice que la información científica posee una resonancia desfigurada que la hace caer en un estrechamiento positivista y en una ideología que le impide a la ciencia la reflexión sobre sí misma. Es ahí, precisamente, donde seguimos. ![]()