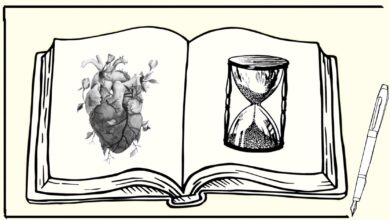“Mato, bebo, canto, sufro más que mis víctimas”
Mayo, 2022
A finales de junio de 2019, la Academia Mexicana de la Lengua le rindió un merecido homenaje al poeta mexicano Eduardo Lizalde por sus 90 años de edad. “Tengo tantos agradecidos y talentosos lectores que no sé qué diablos más puedo decir después de miles de versos escritos”, dijo durante su festejo el poeta. Luego, recordó sus inicios: “En mi infantil formación de los 11 o 12 años de edad, mi primer poema que algunos familiares y mi padre, que era buen lector, celebraron, fue sobre el tema de la muerte; todo el mundo lo celebró, sobre todo mis amigos y la familia, por lo que me declararon poeta. Yo no lo creí nunca”. La cosa cambió cuando, por fin, escribió El tigre en la casa: “Pensé que sería un libro desagradable, agresivo y hasta violentamente verbal que nadie celebraría; y, al contrario, se convirtió en una especie de poema clásico”. Y sí: tanto el libro, como su autor, se convirtieron en clásicos. Por eso, con el fallecimiento de don Eduardo Lizalde —ocurrido el pasado 25 de mayo—, México ha perdido a uno de sus más importantes (y admirados) poetas. Como homenaje, hemos elaborado una muy breve selección de su frondosa obra. Lectorum, en su “Colección Álamo” de poesía —proyecto que ha echado a andar gracias al apoyo de la Fundación Doctor Ramón Navarro—, puso en circulación hace un tiempo el libro del vate Los fulgores del tigre. En la contraportada, Rogelio Guedea escribe: “Eduardo Lizalde es el poeta esencial del siglo XX mexicano. Es autor de una poesía abiertamente descarnada, terrenal, amarga pero también irónica, tierna pero igualmente desafiante, que recorre las nervaduras más íntimas del hombre y las expone como se exponen a la intemperie las vísceras aun tibias de un animal herido”. De este libro hemos tomados algunos de los poemas aquí reproducidos; también hemos tomado unos de la página web de acceso libre Material de Lectura de la UNAM. Despidamos —pero también celebremos— al poeta mexicano…
Cada cosa es Babel (1966)
I
Nombra el poeta
con un silencio ante la cosa oscura,
con un grito ante el objeto luminoso.
Pero ¿qué cosa dicen de las cosas los nombres?
¿Se conoce al gallo por la cresta
guerrera de su nombre, gallo?
¿Dice mi nombre, Eduardo, algo de mí?
Cuando nací ya estaba creado el nombre,
mi nombre,
pero creció conmigo
como un zarzal de letras,
penetró en la sangre
que llenaba apenas el fondo de la copa,
tiburón en playas bajas.
Fue prendiendo sus garfios en mi cuerpo,
se enredó con mis vísceras,
infló un segundo, verde corazón
junto al mío.
El nombre deja marca,
trastorna el laberinto digital,
cicatriza y se abre
su herida terminada en o,
como la piel del lago con la quilla
de la palabra guijarro.
Y nada, pese a todo, dice el nombre de mí.
Tener nombre no es nada, cosa en el vuelo.
Las relaciones de cosas,
los idilios librados entre cosas,
los privadísimos odios
entre la dalia y la silla,
los parentescos de sangre establecidos
entre el felpudo verde y los poemas
de Gonzalo de Berceo,
la sospechosa bastardía
del plumero en la jaula de los leones
¿tienen su nombre?
Cosa desnuda,
transparente a fuerza de proyectar
sin nombre su materia.
Cosa en escape
como el vuelo extremado más veloz que el vuelo
o caza sin alcance.
He aquí la cosa para nombrar, poeta:
nombre del pan que tiembla ante el cuchillo,
del cuadro que en el terremoto
altera el ojo y el pincel,
del crimen y el asado de ternera.
El tigre
Hay un tigre en la casa
que desgarra por dentro al que lo mira.
Y sólo tiene zarpas para el que lo espía,
y sólo puede herir por dentro,
y es enorme:
más largo y más pesado
que otros gatos gordos
y carniceros pestíferos
de su especie,
y pierde la cabeza con facilidad,
huele la sangre aun a través del vidrio,
percibe el miedo desde la cocina
y a pesar de las puertas más robustas.
Suele crecer de noche:
coloca su cabeza de tiranosaurio
en una cama
y el hocico le cuelga
más allá de las colchas.
Su lomo, entonces, se aprieta en el pasillo,
de muro a muro,
y sólo alcanzo el baño a rastras, contra el techo,
como a través de un túnel
de lodo y miel.
No miro nunca la colmena solar,
los renegridos panales del crimen
de sus ojos,
los crisoles de saliva emponzoñada
de sus fauces.
Ni siquiera lo huelo,
para que no me mate.
Pero sé claramente
que hay un inmenso tigre encerrado
en todo esto.
Caza mayor
XXV
Traduzco de qué idioma y en qué lengua
cuando escribo estas líneas:
son palabras de un tigre
cuyo rugido articulado
llega al oído del poeta
como lengua materna
—¿Keats, azorado, lee a un ángel?
La traducción, bestias, polígrafos, poetas,
de esa habla ignota y ruda es ésta:
“Mato, bebo, canto,
sufro más que mis víctimas”.
Caja negra
La noche cerraría sobre las almas.
Todos los sueños, toda la sangrienta memoria,
las pasiones más pútridas,
los amores más bellos,
las más altas traiciones,
los estupros más viles,
los delitos incruentos y preciosos
de los amantes perseguidos,
los crímenes también de los impuros, toscos
chacales de la urbe,
los secretos más crueles de la felicidad y del dolor,
los crímenes imaginarios, heroicos, bucaneros,
de los adolescentes incestuosos,
la clave de la guerra entre hermanos,
punto fino, el solapado origen de toda la tragedia,
el ojo mismo para contemplarlos,
están todos ahí, en la caja negra,
nuestro centro invisible y expansivo
que vibra entre la válvula cardiaca
y el florecido sexo al que servimos con suerte desigual.
Pero nunca ha de abrirse.
Todo a su alrededor ha de morir si ella se abre,
agujas, cardos ha de volverse el agua que se bebe
si ese turbio corazón se rompe.
Sobre las almas cerraría la noche
si esa caja se abriera en las entrañas
de una sola criatura del frágil universo,
como si se rompiera el corazón de Dios
—la miel enferma del panal está en la caja.
Freud se traumara con la idea de ese custodio visceral,
ángel interno,
que nos protege como un tumor benigno
de la vasta miseria.
Se han de romper las naves,
ha de astillarse el aire como el vidrio corriente,
pero la caja, no.
Dios puede enloquecer y ha de quebrarse al fin
como un volátil superior,
pero la caja, no.
Socráticos y aberrantes
¿Cómo sabemos que esta seductora,
esta criatura indescriptible,
es una bella moza de verdad,
un ejemplar genuino de perfecta,
de única hermosura,
si no sabemos qué es lo bello en general?
No es el saber, Hipias gracioso,
el que permite con certeza y hielo
descubrir la carnosa, incierta luz de tal ternura:
un tenso muslo, un pecho que levanta,
una dulce entrepierna,
esta grupa apretada,
el arca de este cuerpo, un rostro que deslumbra.
Es el feliz dolor que ellos producen, sin saberlo,
en fibras, vísceras ocultas,
líquidos de adánica inocencia.
El Universo es hueco, está vacío.
No existen los modelos superiores, Hipias.
Sólo existe esta beldad o aquélla.

Apunte en el diario de casanova
Acudes sólo a mi cama
para que tal suceso se divulgue,
y a mi cuerpo te ciñes
para coleccionarlo junto a otros
de personas ilustres
—gángsters, actores, sabios, industriales,
boxeadores y hasta simples poetas—
y todavía te atreves a decirme:
“Es usted un refinado seductor”.
Eres ingenua. Soy yo el que colecciona,
y no mujeres, sino almas;
hoy prendo un alfiler sobre la tuya
para ponerla en la vitrina
junto a mi más hermoso grupo
de escarabajos disecados.
Poema
Todo poema
es su propio borrador.
El poema es sólo un gesto,
un gesto que revela lo que
no alcanza a expresar.
Los poemas
de perfectísima factura,
los más grandes,
son exclusivamente
un manotazo afortunado.
Todo poema es infinito.
Todo poema es el génesis.
Todo poema nuevo
memoriza el futuro.
Todo poema está empezando.
Solo sobre la muerte
Todos estos objetos me miran
orgullosos.
Viven, subsisten, son eternos y puros
y perfectos y abstractos
para todo el que se pudre:
una lámpara ambarina,
un ajedrez staunton
(que ni siquiera es auténtico),
una mesa pequeña de caoba
que yo mismo he construido
(fabricar lo eterno es fácil,
hacer dioses en serie, arte de niños).
Todos me miran,
con insolencia absurda
de sirvientes o esclavos inmortales e idiotas.
Gozo en su compañía, de veras,
pero, ¿cuánto? ¿qué tiempo?
Yo cambiaría mi puesto por el suyo,
objetos, cosas inmortales.
Yo sería cosa, objeto para ustedes
y dejaría esta carga sin destino
del amo que se apaga cuando los contempla.
Uno habla siempre, ateo
perfecto y consuetudinario,
consigo mismo en voz alta,
como si Dios existiera.
Hablar para sí mismo,
con desnudez y lealtad,
es una forma hipócrita de creer en Dios,
esa herramienta suprema sin herramienta.
Verso
Uno cava en el verso,
hunde la pluma en él
hasta que corren las primeras gotas
de sangre por la página.
Pero el verso no corre.
Se queda ahí, parado.
Nadie lo lee o conoce.
Se escucha el ay de imprenta
que multiplica el verso
por mil o cinco mil.
Ya impreso,
la burla es más graciosa:
otra mil veces no será leído.
Amor
Aman los puercos.
No puede haber más excelente prueba
de que el amor
no es cosa tan extraordinaria.

Profilaxis
Los amantes se aman, en la noche, en el día.
Dan a los sexos labios y a los labios sexos.
Chupan, besan y lamen,
cometen con sus cuerpos las indiscreciones
de amoroso rigor,
mojan, lubrican, enmielan, reconocen.
Pero al concluir el asalto,
los dos lavan sus dientes con distintos cepillos.
Cuánta luz en un día.
Ocurre a los amantes
—contra la sonrisa de precisos baldados,
que no conocen la materia a fondo—.
La lepra no ataca pulgas,
el amor tampoco.
Sólo vastas criaturas
padecen las carnicerías de estos sedantes
achaques perniciosos.
Un ajolote efímero, pongamos,
cómo ha de sufrir, gozar enfermedades
de maduración tan larga.
No emprenderá la mosca guerra de cien años.
Aun la pulga vestida
carece de aficiones rigurosamente estéticas.
Y ocurre a los amantes en las megalópolis
sombrías:
hay hogazas de luz sobre su lecho ocasional;
danzan, copulan, manan, besan, expelen,
juegan, cantan, desandan, desnudan, desanudan,
incurren en desproporciones admirables
—la cosa no es tan fácil—,
como esculturas cuya eternidad
consiste en el secreto, la libertad, la privacía;
se mueren de placer, aprietan, muerden,
reconocen sus cuerpos infinitos,
se reconstruyen, cambian de piel,
su piel cambia cuerpo,
sus almas se intercambian y pasean
de una boca, de un cuerpo, un sexo a otro.
Se quiebran bajo un viento
que los vuelve a inventar al revolverse,
los rehabilita, perfuma, desordena.
Hacen su santa guerra, se oscurecen,
se vuelven dioses.
Y al concluir el ameno desastre
quedan las pieles sacras de los combatientes
sobre el lecho encendido.
Todo este tacto ha de morir.
Estos diez chorros que bañan y rebañan
tibiamente otro cuerpo,
tu cuerpo, han de secarse;
una arena invisible y venenosa
ha de manar de cada yema
en vez de esta agua delgadísima
como en el grifo ronco del pozo abandonado.
Todo puede cesar: olfato, gusto, vista, oído,
menos tacto, el sentido primero, el esencial,
la miel que nos envuelve,
un resplandor lejano de las pieles humanas
que sólo extingue el soplo
de un viento frío y nocturno
sobre lámpara occidua.
Epitafio
Sólo dos cosas quiero, amigos,
una: morir,
y dos: que nadie me recuerde
sino por todo aquello que olvidé. ![]()