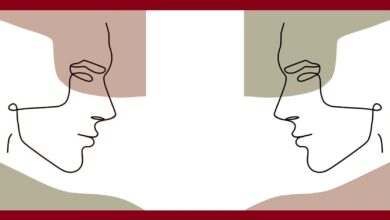Azaleas
Hace poco murió mi vecina. Cuando recién llegué a este edificio fue una de las vecinas más amables y solícitas. Al principio me mostré hostil, en esta ciudad uno difícilmente toma los buenos modos como lo que son. Lo mío es pasar desapercibida. Sin embargo, Florencia, discreta, menuda y austera resultó ser una mujer servicial y amable que andaba de un lado al otro: hacía el mandado, barría el edificio sin ser su obligación ni recibir paga, platicaba con los vecinos, daba catecismo en la iglesia, cocinaba, hacía colectas de ropa y víveres para los niños de la calle. Al principio no me simpatizaba, tanto acomedimiento me parecía obsceno, encontraba falsa su bondad excesiva. Con el tiempo, sucumbí a sus atenciones. Siempre estaba dispuesta a resolverme asuntos cotidianos: cuidaba a mi gatita Trina cuando me ausentaba, sacaba la basura y compraba el gas si yo estaba en el trabajo, a veces incluso me hacía el mandado y me entregaba cuentas rigurosas.
Lo extraño es que jamás fuimos amigas, no intercambiábamos más de tres o cuatro palabras, y no por reticencia mía sino de ella. Al principio intenté conocer más de su vida, invitarla a comer o un café, pagarle algún dinero por sus servicios, pero no se dejaba. Lo único que aceptaba era un regalo de vez en cuando. Pronto descubrí que lo que más le gustaba eran las flores. Me tomó un rato atinarle a sus favoritas: las azaleas, pero de un color difícil de encontrar, un lila encendido, casi morado, pero luminoso. Lo descubrí, por accidente, un día que le compré un ramo de azaleas de un color particular, los pétalos traslucían con la luz del sol un color, cómo llamarlo, ardiente, un color que invitaba al pecado. Florencia puso un gesto de éxtasis cuando recibió el ramo y hundió su nariz en los pétalos, incluso sus pronunciadas arrugas desaparecieron por un instante y la vi con el aspecto que debió tener de joven. A partir de ese momento comprendí que las azaleas de ese color particular era lo que debía regalarle, si quería agradecerle de algún modo los favores y servicios que me brindaba.
Cada ocho o quince días iba con mi marchante al mercado de Jamaica, que procuraba tenerme las flores deseadas. Cuando Florencia cayó enferma, un sobrino al que nunca había visto y que ni siquiera sabía que existía se hizo cargo de ella. Se mostraba receloso con las personas que preguntábamos por la salud de la enferma y no miraba jamás a los ojos. A mí no me gustaba nada y siempre pensé que sus supuestos cuidados tenían más que ver con la posibilidad de quedarse con el departamento que con un cariño auténtico. Adolfo era más o menos de mi edad, pero se vestía como un viejecito del siglo pasado: traje y chaleco de telas corrientísimas que seguro lo hacían morir de calor en la estrecha oficina de banco donde trabajaba. Sus zapatos bicolor eran muy puntiagudos, y cuando regresaba de la chamba se le notaba un caminar incómodo, lastimoso.
Un par de veces le llevé azaleas, pero Adolfo no me dejó entrar para dárselas personalmente, las recibió y me despidió con urgencia.
Mi preocupación por la vecina se disipó con el paso de los días. Dejé de verla por los pasillos, en la calle arrastrando el carrito del mandado, en el puesto de periódicos platicando con el vendedor, en las puertas de los vecinos, trapeando las escaleras. Pronto me olvidé de ella, a veces si me topaba con Adolfo le preguntaba por su salud y su respuesta no variaba ni en palabras ni en emoción: “Bien, estable, tranquila”. Pero, en realidad, ¿eso qué quería decir? Me olvidé de ella como uno se olvida de la gente que se topa todos los días en la calle. Al final, pensaba yo, éramos un par de desconocidas, que procuraban una amabilidad mutua.
Me tomó por sorpresa el día que Adolfo anunció el fallecimiento de su tía. Su agonía debió durar casi año y medio y, a pesar de sus múltiples servicios a vecinos y gente de la iglesia, poca gente asistió a velarla. El departamento estaba prácticamente vacío, las sombras de los muebles se reflejaban en los muros. Adolfo hizo guardia con la cabeza gacha y el cuerpo convulso durante casi toda la noche. No atiné a hacer otra cosa que llevarle azaleas como despedida, el intenso aroma de ese tono lila voluptuoso abarcó todo el espacio, su olor se intensificaba y disminuía en oleadas constantes. Adolfo se mantuvo firme al lado del ataúd, pero en un momento se quitó los zapatos y los calcetines, se aflojó la corbata y se amarró el saco a la cintura. La vecina del seis, de ordinario taciturna y hosca, se puso a conversar animadamente con el cura, que no tuvo recato en alzarse la sotana hasta la rodilla y mostrar unos chamorros amarillos y cubiertos de un vello abundante y oscuro. Los vecinos del dos y el cuatro, que se odiaban sin que nadie conociera la razón, se carcajeaban con los ojos desorbitados y otros más comían con voracidad los sándwiches y tamales dispuestos en la cocina. Nos quedamos hasta el amanecer. Cuando nos despedimos, todos adoptaron sus actitudes cotidianas: silencio, odio contenido, majadería.
Inmediatamente después del sepelio, Adolfo puso un enorme moño negro y satinado en la puerta del departamento que me transportó a mi infancia, a los duelos, a las coronas fúnebres, al olor a incienso y vela quemada, a la peste a muerto. El gesto me sorprendió, hacía años que no veía un moño negro afuera de una casa. En mi infancia eran comunes; cada que alguien moría en la colonia, los familiares realizaban el velorio en sus propias casas, ofrecían comida, café y chupe, rezaban rosarios; no cabía ni por costumbre ni por economía la posibilidad de llevar el cuerpo a una funeraria, impersonal, ajena, cara. Los velorios siempre se tornaron en fiestas caóticas, a veces festivas, a veces trágicas, pero siempre íntimas.
Un día después del sepelio, mientras subía las escaleras noté un movimiento en la puerta de la difunta y cuando lo tuve de frente lo vi: un enorme murciélago de alas extensas, con una mirada abierta y perspicaz. Me detuve en el pasillo, aferrada al barandal, incapaz de dar otro paso. Estuve un rato como hipnotizada, observando el aleteo de ese ejemplar hermoso y terrorífico que parecía extender sus enormes alas hacia mí, pero sin moverse del marco de la puerta. De pronto unos vecinos subieron corriendo las escaleras y de inmediato el murciélago detuvo su movimiento y se convirtió de nuevo en ese enorme y siniestro moño. Corrí hacía mi departamento y me encerré durante algunos minutos. Cuando logré tranquilizarme, salí, me acerqué al barandal y me asomé al departamento de la vecina. El murciélago se lamía pacíficamente las patas, me miró y extendió las alas. Entonces percibí ese profundo y dulzón olor a azaleas.
En unas cuantas semanas me acostumbré a la presencia de ese moño murciélago que se desperezaba en cuanto me veía. Yo lo saludaba en silencio y me encariñé con ese pedazo de trapo que apestaba a azalea, hasta que un día llegué y lo encontré en el depósito de basura, debajo de las escaleras del edificio. Era un moño negro, gastado y medio raído. Lo toqué y retiré mi mano de inmediato al sentir un ligero estremecimiento en la espalda. Lo rocé de nuevo con precaución. La tela estaba tibia y parecía palpitar. Sin pensarlo, tomé el moño con cuidado, como si se tratara de una frágil criatura. Lo llevé a mi departamento y desde entonces vive en los marcos de la puerta, a veces en el de mi cuarto, otras en el baño, en ocasiones en la cocina. No puedo explicar la fascinación que me provoca ese moño que apesta a esa azalea lila, cuyo perfume nocturno me aterroriza y que durante las noches cobra vida en un murciélago hermoso de alas anchas y mirada hipnótica.