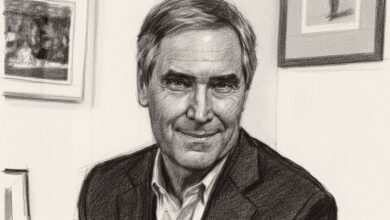Febrero, 2023
Considerada como una de las obras nacionales con “tendencia hacia un cine europeizante”, de acuerdo al autor de este ensayo —el profesor y crítico Jorge Ayala Blanco—, la película ganadora del primer Concurso Nacional de Argumentos y Guiones Cinematográficos —y apenas una de las dos efectivamente filmadas y estrenadas—, Los caifanes (1967), de Juan Ibáñez —quien coescribió el guión junto con el narrador Carlos Fuentes—, fue digitalizada hace unos meses por el Laboratorio de Restauración Digital de la Cineteca Nacional, que la incluyó como parte de la programación de la septuagésima segunda edición de la Muestra Internacional de Cine, que, desde noviembre pasado, recorre el país. Un pretexto inmejorable para retomar esta lectura incluida en su fundacional libro, La aventura del cine mexicano.
A mediados del año 1965 fue dada a conocer la convocatoria del primer Concurso Nacional de Argumentos y Guiones Cinematográficos, promovido por el Banco Nacional Cinematográfico, la Dirección General de Cinematografía de la Secretaria de Gobernación y la Asociación de Productores de Películas Mexicanas. La participación, popular y espontánea, para profesionales del cine y aficionados, no estaba condicionada por ninguna limitación temática o literaria. Se recibieron 229 argumentos y guiones originales.
En septiembre de 1966, un jurado calificador formado por delegados de las tres instituciones promotoras, hizo pública su breve lista de triunfadores:
Primer premio: Los caifanes, de Carlos Fuentes y Juan Ibáñez.
Segundo premio: Ciudad y mundo, de Mario Martini y Salvador Peniche.
Tercer premio: Pueblo fantasma, de Juan Tovar, Ricardo Vinos y Parménides García Saldaña.
Además, el mismo jurado recomendó la filmación de once asuntos participantes en el orden siguiente:
Mariana, de Inés Arredondo y Juan Guerrero.
La fiesta del mulato, de Luis Moreno Nava.
La verdad, de Carlos Lozano y Luciana de Cabarga.
Rodolfo, Fito y Fitito, de Carlos H. Cantú y Cantú.
El sol secreto, de Manuel Michel.
El calacas, de María Teresa Diez Gutiérrez y Juan Ibáñez.
Más lejos, de Nancy Cárdenas y Beatriz Bueno.
A orillas del Papaloapan, de Ángel y Luis Moya Sarmiento.
El negro Mauro, de Gabriel Fernández Ledesma.
El ruido, de José Agustín.
La senda, de ANNDK (seudónimo).
Sin necesidad de especular, el concurso respondía a urgencias muy evidentes. Trataba de encauzar la inquietud despertada entre las nuevas generaciones de escritores y cineastas de realizar su legítimo deseo de expresarse a través del cine; trataba de establecer nuevos nexos entre la industria organizada y los creadores independientes; trataba de fundamentar las exigencias gubernamentales de una elevación del nivel artístico y comercial del cine mexicano; trataba de reconciliar a los descontentos fuera del poder industrial; trataba de patrocinar el surgimiento de un cine nuevo y de verdadera calidad. El Banco Cinematográfico ofreció facilidades económicas especiales para que fueran filmados los argumentos ganadores y recomendados.
La industria volvió a traicionar la crédula confianza del gobierno. Los argumentos premiados, de alta calidad literaria y algunos de enorme atractivo comercial, fueron ignorados o rechazados por la Asociación de Productores, considerados riesgosos o de lenta recuperación. Hasta el momento de escribir estas líneas sólo dos argumentos de los catorce se han filmado (Los caifanes, Mariana), y los dos en condiciones que salen fuera de lo que se considera normal dentro de la producción fílmica mexicana.
Juan Guerrero, con capital y avales personales, tuvo que convertirse en su propia casa productora para hacerse merecedor de un amplio anticipo por parte del Banco Cinematográfico, decisiva y habitual fuente de financiamiento en México[1].
El caso de Los caifanes fue todavía más anormal. Motivo de luchas internas dentro del sistema, objetivo del ataque y del escarnio de campañas de prensa venales, el guión contó para su filmación con el entusiasmo de dos jóvenes productores, Mauricio Walerstein (hijo de Gregorio Walerstein, uno de los productores económicamente más poderosos) y Fernando Pérez Gavilán —exhibidor independiente y gerente de los Estudios América—, quienes se asociaron con los argumentistas triunfadores y fundaron una nueva casa productora.
Así, con un presupuesto muy bajo y en condiciones apremiantes (como la suspensión del rodaje, apenas iniciado, por dificultades sindicales), la película fue filmada, en colores, dentro de los pequeños Estudios América, construidos para la producción exclusiva de cortometrajes y películas de episodios (de luchadores, de aventuras infantiles, sub-westerns, etcétera) del Sindicato de Técnicos de la Industria Cinematográfica (STIC), competidor amistoso e involuntario del viciado Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC). El resultado técnico de Los caifanes fue óptimo y su costo considerablemente menor (no llega al millón de pesos) que el de cualquier filme realizado en los Estudios Churubusco, centro de operaciones del STPC.
Como testimonio de su procedencia laboral, Los caifanes aparece mostrando en cinco ocasiones curiosos subtítulos sobreimpresos que, camuflaje obediente de la componenda legal, le dan un aspecto postizo de película de episodios; diríase un procedimiento tomado de Jean-Luc Godard o de Agnès Varda.

Con una energía, un desbordamiento de tendencias estéticas, un afán de búsqueda y un sentido del ritmo completamente inusitados en el cine nacional, Los caifanes fue dirigida por su coguionista Juan Ibáñez y es todo lo contrario de una película realista. Los autores han tomado sus elementos populares como ligeros motivos de estilización, viraje, extravagancia, literatura a ultranza y exotismo. Lo que importa es el desplazamiento, la sensación coherente de emigrar hacia una realidad escénica autosuficiente, barroca, constreñida e impuramente cinematográfica que recupera a la otra realidad, la realidad mexicana actual de la que ha partido, al cabo de un largo recorrido, al final de una noche brava que se ha despojado de la viscosa malignidad de Pasolini y Bolognini para sorprenderse y suspenderse en el trance hipnótico de una barraca de feria.
Es posible seguir la trayectoria de esa recuperación en novena o décima instancias de la realidad extracinematográfica. Para hacerlo, hay que desmontar una de las estructuras más destellantes, inaprehensibles y complejas que hayan disfrazado a mensaje artístico alguno en el cine mexicano, a riesgo de que la verdad simple de ese mensaje se volatilice.
Fuentes e Ibáñez 1) desconocen o fingen desconocer la realidad miserable de las clases proletarias capitalinas y provincianas proclives a lo lumpen; 2) deciden inventar otra realidad, paralela; 3) establecen un flexible esquema intelectual con base en sus experiencias creativas personales, apoyándose en la cultura nacional, la sociología y la filosofía de lo mexicano, abocándose a la burla de los mitos ambientales; 4) hacen un admirativo y parco homenaje al Fellini de los comienzos —Los inútiles (I vitelloni, 1953), al Fellini de la decadencia —Julieta de los espíritus (Giulietta degli spiriti, 1965)— y a la negatividad buñueliana; 5) permiten que se libere el subconsciente fílmico autóctono de su juventud y la película toma consistencia arrasando con el modelo propuesto por Ismael Rodríguez y su pintoresquismo delirante de Nosotros los pobres (1948); 6) ponen en actividad el mecanismo sobre los engranajes de un supuesto idiolecto citadino a la vez taquigrafiado, semianacrónico, minado y producto de la autoexcitación; 7) dinamizan el conjunto mediante la pasión por el juego; 8) Ibáñez, mago y clown, catrín universitario acaifanado, marionetista y demiurgo, ordena la prioridad del movimiento teatral, del humor populachero y la actuación enfática; 9) el nuevo monstruo empieza a andar con una crispada y, sin embargo, hipersensible vida propia; 10) en su punto de llegada, las diferencias de clase y la rabia de sus implicaciones emergen a la superficie inesperada y dócilmente.
La trama de la película, aunque entrecortada por numerosas citas culteranas (Octavio Paz, Jorge Manrique, Santa Teresa de Ávila) y por escapes oníricos, conserva su desarrollo lineal, abarcando los sucedidos de una sola noche. Al salir los invitados de una fiesta esnob de gente rica en las afueras de la ciudad, Paloma (Julissa) y su novio, el arquitecto Jaime de Landa (Enrique Álvarez Félix), dos muchachos pertenecientes a la alta burguesía, se quedan rezagados. El joven propone a su compañera que aprovechen la oportunidad para hacer el amor ahí mismo; ella se hace del rogar. Salen a la calle y a los pocos minutos se desencadena una tormenta. La pareja se refugia en un automóvil. No tardan en presentarse los dueños del vehículo: cuatro caifanes, el Capitán Gato (Sergio Jiménez), el Estilos (Óscar Chávez), el Azteca (Ernesto G. Cruz) y el Mazacote (Eduardo López Rojas), que los descubren con disgusto. Pero su actitud hostil y fanfarrona pronto se vuelve amistosa y todos juntos, catrines y pelados, deciden irse de juerga.
Pese a la reticencia de Jaime, la diversión en sitios insólitos y en plena calle se sucede, de peripecia en aventura traviesa, durante toda la noche. Al amanecer, tal como se formó, el grupo se disuelve. Pero, después de haber sido cortejada infructuosamente por uno de los caifanes, el Estilos, y de haber sido recriminada en inglés por su novio para censurar su conducta, Paloma parte sola en un taxi.
El ámbito de Los caifanes es la Ciudad de México, ciudad que el naturalismo fantástico de Ibáñez redescubre con el ímpetu de las películas de Rodríguez y Galindo de hace veinte años. Ciudad de México, ciudad donde se mezclan estratos sociales y económicos a los que incluso el lenguaje sirve para diferenciar, ciudad en que coexisten, ignorándose mutuamente casi por completo, diversos planos de evolución, ciudad monstruosa, inabarcable y odiada que, como en las mejores novelas de Carlos Fuentes: La región más transparente (1958) y La muerte de Artemio Cruz (1962), vuelve a ser la “ciudad a fuego lento, ciudad con el agua al cuello, ciudad del letargo pícaro, ciudad de los nervios negros, ciudad de los tres ombligos, ciudad de la risa gualda, ciudad del hedor torcido…”.
La visión panorámica de la ciudad se desprende de las relaciones interpersonales del reducido número de personajes tipificados. Pero, de cualquier manera, esa visión resulta, a fuerza de autoparodia y caricatura, una visión desorbitada y contrahecha. Y, sobre todo, la ciudad de Los caifanes es el sitio de la afrenta: la suerte y la muerte son los dos polos entre los que se debate.

Incluso la diversión es, en el filme, sinónimo de afrenta. En el Géminis, cabaret de barrio bajo, su centro de diversión predilecto —vómito de colores, caleidoscopio paradisíaco de la represión indigente, fichadoras enmascaradas con plastas de maquillaje y rímel, fuga irracional, que se consuma en la fealdad delicuescente, pasos acompasados de torpes bailarinas interplanetarias con penachos de pluma y túnicas de polietileno, modulaciones quejumbrosas de un danzón lúbrico—, la violencia física interrumpe la variedad de los juerguistas. La ha provocado el Mazacote al regar el contenido de una botella de brillantina robada, sobre la pista, nada más por joder gente.
Al estallar en el encierro del antro, la violencia se resuelve en una confusión de cuerpos oscuros que se trenzan. El corte acelerado subraya la afrenta colectiva de ebrios barbones y mariposillas repelentes, el frenesí que contrapuntea tentativas de la soñada violación en público, el rostro sangrante de un payaso inmolado sobre la mesa, golpes asesinos y una tragedia que destina a la inmovilidad de un grupo de derelictos con la faz borrada que miran hacia la cámara —como los intelectuales de la New York-party de aquella otra novela fuentesiana, Un alma pura (1964)—, deshechos y aniquilados por una amargura latente que ha logrado vencer a la exuberancia espuria.
En esta ciudad famélica y muerta de medianoche, en su tensa cerrazón espiritual, afrentas son también el monólogo del Capitán Gato observando epistemológicamente las dos caras de una moneda, el robo de la corona luctuosa ante la impotencia del vendedor obeso, la quema de la peluca del Santa Claus alcoholizado (Carlos Monsiváis), el despojo de la guitarra al ciego para cantarle viejas baladas melancólicas a la riquilla que nos honra con su presencia, la corretiza burlesca a lo Mack Sennett dentro de la agencia de inhumaciones, el juego de darse un volteón con la huesuda en el interior de los sarcófagos, la ascensión a la estatua de Diana Cazadora para ponerle falda, mascada y sostén, y el abandono de la carroza funeraria en mitad de la Plaza de la Constitución.
La afrenta es el horizonte imprescindible, inevitable de cada acción: afrenta a la propiedad privada, al instrumento de trabajo ajeno, a la solemnidad oficial, a la respetabilidad burguesa y ciudadana, al atávico culto de la muerte. Burla inocente de los caifanes, regocijo trascendente y cerebral de los autores, danza de mitos y estereotipos, gesto vital que sirve para desembarazarse de la cursilería intelectualoide de Un alma pura, aquí la intervención de la afrenta en un registro humorístico tiene como finalidad unir a las dos clases sociales confrontadas en un mismo conflicto original que las supera: las caretas de un ser nacional que renace por doquiera, como fantasma perseverante, tras cada golpe de la razón.
Pero, a todo esto, ¿quiénes son los caifanes? Son ante todo un conjunto de mugrosos sin nombre: el Mazacote, el Estilos, el Azteca y el Capitán Gato, mecánicos queretanos de farra en la ciudad, cuatro indumentarias que compiten en ridiculez con aquellos habitantes del Salón México (sus precursores aviesos), seres anónimos sin fortuna ni gloria. Nunca serán ni vagos ni malvivientes, son pícaros urbanos supercantinflescos e inofensivos que sólo desean pasar una noche dedicados al vacile, a la expansión del ánimo.
Los caifanes son directores de escena de sí mismos. El laberinto de la soledad es, de hecho, un laberinto de la simulación. Si la verdad y el triunfo social están vedados, apuran el sabor de la afrenta por medio del acto gratuito y del albur. Ellos dictan la estética de la película: parafraseando a Godard, podríamos decir que la divisa de Ibáñez es “veinticuatro veces el artificio por segundo”. Pero el cine moderno no ha destruido nada; por el contrario, nos ha hecho avalar convenciones (“teatrales”, tiempos muertos, mala factura, planos subjetivos, etcétera) que antes nos hubiesen parecido inadmisibles.
El error por superabundancia es una manera indiscutible de crítica interna. Por eso, Ibáñez se siente seguro cuando su relato desemboca en el show o en el fellinismo de pariente pobre, sin temor al mal gusto, a lo soez y a la vulgaridad. Lo que en su antecedente Ismael Rodríguez era sinceridad en estado sensiblero y bárbaramente bruto, en el joven universitario es candidez y sentido del espectáculo. La influencia de estilo es como un rictus que se mofara de sí mismo y de su espejo.
La inautenticidad en que los caifanes se han visto obligados a instalarse los convierte en sus propios enemigos y, fortuita, mansa pero irresponsablemente, de los demás. Nadie pretende la subversión; el caos de su inconsciencia y el punzante infantilismo de su burla constituyen la garantía del orden injusto porque el mundo del artificio es inagotable, polivalente, diverso hasta lo flagrante, sentimental hasta lo lánguido, ingenuo hasta la puerilidad.
Por la vía del ingenio y del instinto exacerbados, los caifanes ensartan la cadena de los actos gratuitos de la parranda. No se divierten obedeciendo a una riqueza imaginativa: en un gesto íntimo y efímero, el Azteca cierra los ojos efusivamente al contemplar desde el asiento trasero del cochecito la nuca despejada de Paloma; el Capitán Gato se detiene en un reverencial ademán epifánico junto a la bóveda helada de la cripta y una súbita aparición onírica remueve sus cimientos mentales —allí, más que de un homenaje a Fellini, se trata de un tributo al Héctor Azar de la pieza Olímpica (1962), montada por Ibáñez alguna vez, y un reto de pop-cursilería); al contacto de la mano de Paloma que pretexta buscar su bolso, la canción del Estilos enmudece. Los caifanes padecen todas las deformaciones impugnadas por psicólogos y filósofos al pelado mexicano y al mexicano a secas; tienen todas las lacras intelectuales de prelógica simbólica; están esencializados privilegiadamente con todas las facetas de la enajenación nacional —la seducción de la muerte, la vocación del fracaso y la impotencia ante las instituciones sacralizadas los obseden— y además poseen una sensibilidad frágil y vulnerable bajo su manto de rudeza y rigidez.
Un mundo que se descompone segrega a los caifanes y les da fuerza. Es el poder de la inautenticidad. Una tradición centenaria de lo grotesco y de valores excremenciales, que va de Jonathan Swift a Alfred Jarry y al gran guiñol, los asimila y los transforma en una provocación reiterada al arte y al inconsciente histórico mexicanos. El artificio rinde cuentas de un entretenimiento compulsivo y falseado. La crispación de la afrenta se descubre por todas partes.

Para Jaime, el joven ingeniero, decente, acomodado y angloparlante, los caifanes representan la irrupción de un submundo despreciable que preferiría nihilizar en su conciencia. Le será prácticamente imposible participar del alborozo general —“Usted jale parejo, joven”— y, aunque en ocasiones la exaltación general lo ayude a abrirse impulsivamente a una libertad ansiada en el fondo —“Tienes razón, vamos a divertirnos”—, querrá desertar de la parranda al concluir cada uno de los episodios. El mundo caifanesco le está prohibido porque para él representa un objeto de escándalo y porque su mentalidad, determinada fatalmente por su educación de clase, se ve agredida por toda una serie de signos y símbolos, de giros de lenguaje, cuyos significados se le escapan y lo excluyen.
Paloma adopta la actitud contraria. No intenta dilucidar el sentido de los actos caifanescos sino que los asume a través de la simpatía y la emoción intensa. Quizá se trate de una afinidad de sometidos, quizá la neurosis de la mujer “liberada” tenga el mismo denominador que la opresión social. Al distraerla del tedio snob y del escarceo rutinario que traza tibiamente la caricatura del erotismo matrimonial, los caifanes le facilitan el acceso a una alegría fulminante por completo desconocida. Atisba una posibilidad de contacto con esas sombras extrañas que, sin que lo hubiese advertido nunca, habitan en su misma época y en su misma ciudad, personajes que sin la mediación del azar seguirían siendo exterioridad indiferente.
La sensibilidad y los desahogos emotivos de Paloma vencen el tímido y desafiante hermetismo de los caifanes sin necesidad de descenso social. La chica se deja absorber por los signos que giran a su alrededor —“Vamos a hacer otra jalada”—. Un poco como los personajes adolescentes de Hermann Hesse o la protagonista de Los jóvenes (1961), de Alcoriza, Paloma se abandona a la fascinación del lado oscuro, del reverso vedado de las cosas, de la cara oculta de la realidad, en el ámbito de una derrota que se ignora pero que ha encontrado mil sustitutos que podrían transferírsele.
Sin embargo, Paloma busca únicamente distenderse, expandirse, propagarse. Entre la muchacha bien y los caifanes nunca se establece una verdadera comunicación. El pesimismo de Fuentes e Ibáñez es radical. Los caifanes es una meditación sobre la incompatibilidad definitiva de dos mundos. Aun cuando Jaime ataque a los caifanes, los humille en un último estallido de rabia y los amenace con denunciarlos mientras un soldado que inmutable los observa —“¿Y de qué nos vas a acusar, nene de miércoles?”—, durante el desayuno de crudos a un lado de la carretera, la violencia entre los juerguistas sigue siendo mero resentimiento justo y verbal. La pugna franca jamás llega a definirse. Nada lava ni disuelve la afrenta. Aunque se opongan y choquen los dos estratos sociales, ambos respetan estrictamente sus límites de clase.
El afecto a nadie redime. Paloma huye con el Estilos por las calles arrabaleras, pasea en su compañía por vecindades miserables que muestran los residuos de humildes festines, y se deja transportar sobre un caballito de cartón, pero le es imposible aceptar el afecto del muchacho de igual a igual; si despierta su arrojo es para mimetizar la inicial escena de escarceos eróticos con Jaime en la casa opulenta —el catrín propone mansamente el casamiento, el caifán sufre la humillación—. Empero, esta muchachita insulsa y frívola, encantadora y delicada, este objeto erótico fluctuante, es quien da sentido ideológico a la cinta.
Los caifanes viene a ser el enfrentamiento de dos formas extremas de la vieja moral. Solamente en Paloma, mientras la ciudad respira su tufo matutino, se esboza un rasgo de ética consciente. Sueño de vida cómoda y respetada para los caifanes, Paloma-Moloch se alimenta con la ternura viril del Estilos y su acomplejado enamoramiento, con la pequeña verdad de su afecto. El caifán carita persigue a Paloma para devolverle el caballito de cartón. Corre el pobre diablo burgués a detener un taxi, abre la portezuela. Paloma sube y da un portazo al tiempo que el automóvil arranca y Jaime queda con el brazo extendido. Es el primer acto moral de toda la película, la justificación de ella. La conciencia de Paloma es la zona sagrada donde desemboca una noche de desenfreno irrisorio. Los caifanes han desaparecido.
A ellos les queda su mundo de trabajo mal remunerado, sus abrazos homosexualoides y sus leperadas subyacentes, avergonzadas, en clave, tortuosas y chispeantes: el mundo del albur dará cuerpo a su inestabilidad. El albur serpentea, se incorpora a la conversación como una dimensión suplementaria y mordaz, se erige en vida precaria, bloquea la camaradería viril sublimándola y enturbiándola, da una categoría ceremonial a todos los proferimientos. Fuentes e Ibáñez se complacen en el albur en un triple alarde de erudición, comercialismo y genuino júbilo populista.
La dinámica del albur no se neutraliza en el insulto. Es una afrenta-boomerang que se añade, metalenguaje cotidiano, mariposeo semántico, estructura gangrenada de la comunicación; el albur es una corriente alterna. Los caifanes viven aislados haciendo uso de un lenguaje engañoso que quizá sea lo único que les pertenece realmente, una expresión propia que los desgasta, los excita y que agota, en un fuego de artificio miserable, toda su rebeldía —“Mejor nos echamos un sombrerazo popular”—. ¿Regresarán al interior del automóvil viejo a rumiar con risotadas su estoico doblegamiento? ![]()
Notas:
[1] Los aplausos a la producción libre, heroica y joven, se ven mitigados, entre la imperceptible sutileza y la inexistencia dramática, entre el misterio que (nunca) resplandece y la puerilidad, por un equivocado concepto de la narración fílmica. Suma de errores: la blandura de la dirección, la ignorante inconsistencia del libreto, la vaguedad metafísica, la ideología prejuarista, el ridículo miscast de los actores adultos, la supervivencia del viejo cine psicológico estilo Crepúsculo (1945), de Bracho, los pretensiosos contrarritmos, Pavese leído por Corín Tellado. Mariana es la historia de una conflictiva relación marital que nunca llega a definirse, bosquejada, hueca, coloreada. Todos los defectos de Amelia (lentitud, complacencia en lo plano) y sólo en las escenas de infancia algunas de sus cualidades (sinceridad, confesión de inconsciencia, impenetrabilidad de la figura femenina, rechazo de status). Preferible hubiera sido el franco melodrama y no la intelectualoide parábola de posesión absoluta. El cobarde estatismo de Figueroa acaba con cualquier asomo de vida. En rigor, el camino de Juan Guerrero hacia su estilo personal será más arduo, más largo de lo que esperábamos, de lo que habíamos deseado.Nota bene: se reproduce el fragmento “La afrenta”, décimo cuarto capítulo del tercer apartado “La nueva frontera: Transición”, del influyente y complejo libro ensayístico La aventura del cine mexicano (Ediciones Era, 1968), escrito por Jorge Ayala Blanco, con cuya venia es que recuperamos y republicamos su obra en esta revista cultural electrónica.