
Ubicación del campo de batalla
“¿Cuándo llegaron aquí? ¿Cuándo comenzaron a invadir nuestro espacio? Ésa es, probablemente, la cuestión más difícil de resolver. Algunos dicen que siempre han estado aquí, que siempre han habitado nuestra ciudad, aunque nosotros no nos diéramos cuenta de ello”.
A diferencia de muchos otros, creo, con sinceridad, que nuestra condición no es muy difícil de describir. Basta con señalar que, por un lado, estamos nosotros y, por el otro, están ellos. Eso es todo. Ellos habitan enfrente, en los edificios que rodean la plaza central, mientras que nosotros nos hemos refugiado en los alrededores. Al comienzo no fue así, claro. Al principio nosotros habitábamos toda la ciudad, poblábamos cada uno de sus rincones, cada uno de sus aposentos, llenábamos sus lugares y sus comercios con nuestra presencia, trabajábamos en sus oficinas, festejábamos al aire libre e, incluso, nos permitíamos convertir la ciudad, durante los carnavales, en un gran salón de baile. Todo era nuestro. Pero ahora no. Ahora todo ha cambiado.
¿Quiénes son ellos? Es algo difícil de reconocer a simple vista. Un extranjero que visitara por primera ocasión nuestra ciudad no se daría cuenta. Pensaría que visita un lugar homogéneo, uniforme, en el que la gente es la misma. Pero no es así. Se trata de una idea errónea.
Lo primero es ubicar con precisión su hábitat. Utilizo esta palabra con plena conciencia: para nosotros, ellos viven más como seres naturales, como animales, que como humanos. Y eso a pesar de la apariencia contraria. Porque su hábitat lo conforman, en cierto sentido, las mismas casas que nosotros habitamos, los mismos edificios, los mismo lugares, sólo que ocupados de una manera singular, distinta. La primera dificultad consiste en discernir con exactitud dónde comienza su espacio. Y digo dificultad tan sólo para la mirada extranjera, para la mirada ingenua. Para nosotros, todo es muy claro. Hay un punto en la ciudad en la que todo se divide. Cierto, los espacios colindan, hay incluso habitaciones vecinas en las que las fronteras se confunden. Pero es evidente que hay un límite. Y ese límite (ubicado a una distancia precisa del centro, y que define un perímetro invariable) nos da la posibilidad de saber quiénes son ellos con exactitud.
Si se les mira de lejos, no se notará diferencia alguna. Incluso a nosotros se nos dificulta distinguirlos cuando, por alguna necesidad urgente, nos vemos obligados a visitar la plaza central. Incluso podríamos llegar a pensar que se trata de uno de nosotros (aunque, evidentemente, eso sea siempre falso). Pero cuando los tenemos de cerca (algo que casi nunca ocurre), todo queda claro: allí están ellos. No quisiera que se confundieran mis palabras: no existe ningún rasgo específico que los haga ser ellos; se trata más de una manera de ser, de una manera de vestir, de una manera de caminar, de una manera de hablar. Por ejemplo, las gesticulaciones que hacen con las manos los delatan inmediatamente. Y esas gesticulaciones son casi invisibles, casi imposibles de identificar. Apenas un ademán distraído que los revela de golpe como si fueran de otro mundo. Sus vestimentas, por otro lado, son elegantes, como las del más ilustre entre nosotros. Se podría decir, de hecho, que son mejores, más auténticas y finas. Pero siempre sobrepasan un límite: les falta o les sobra algo. Además, al caminar, hay algo raro, distinto, en sus pasos. Como si cada pisada que dieran estuviera marcada por un ritmo sigiloso, o bien siguiera automáticamente las grietas que separan los adoquines; como si caminaran atendiendo una pauta secreta, iniciática: una marcha misteriosa y diabólica. Y al hablar, si es que alguien se atreve a hablar con ellos (y no conozco a nadie que lo haya hecho), sus palabras se estiran más allá de lo normal y emiten un silbido innatural, una especie de siseo extravagante que de inmediato reprimen para expresar alguna idea cualquiera.
Ahora bien, lo más distintivo de ellos no es nada de lo que se acaba de decir. Tal vez, en los hechos, nada de eso importe. Lo que verdaderamente los distingue y los hace ser ellos, sólo ellos, es su mirada. Es la mirada lo que los separa de nosotros, lo que los hace ser otros, realmente otros. Simplemente verla, mirarla, es penetrar en un mundo distinto. La tosquedad de su expresión, la dureza de su ceño, el arco que bosquejan sus cejas, el colorido de su iris, la dilatación de sus pupilas… Son ellos. No basta más que mirarlos. Y no es que generen terror. No. Porque en un comienzo, cuando se los ve fijamente (y nadie puede aguantar por mucho tiempo esa mirada), cualquiera pensaría que se trata del semblante más dulce, del rostro más amable. Y es que (no hay por qué ocultarlo más) casi siempre sonríen, casi siempre tienen un gesto amable. Por eso se les confunde fácilmente con nosotros. Pero son otros, de eso no cabe duda. Y son otros porque el que sabe mirar los distingue siempre detrás de esa fachada. Ellos mienten, mienten todo el tiempo. Y sólo nosotros sabemos captarlo, descifrarlo.
¿Cuándo llegaron aquí? ¿Cuándo comenzaron a invadir nuestro espacio? Ésa es, probablemente, la cuestión más difícil de resolver. Algunos dicen que siempre han estado aquí, que siempre han habitado nuestra ciudad, aunque nosotros no nos diéramos cuenta de ello. Ésa es la hipótesis más descabellada, más improbable y absurda. Quienes la sostienen se vuelven de inmediato sospechosos de ser ellos. Porque ellos tienen una forma subrepticia, malévola, de introducirse entre nosotros para generar confusión. Ellos sólo quieren generar confusión. Por eso es indispensable estar siempre precavidos, siempre atentos. Nadie podría creer seriamente que siempre han estado aquí. Y nadie podría creer eso porque todos recordamos haber vivido en el centro cuando éramos pequeños. Todos guardamos esa memoria colectiva. Un día, la fuente, la iglesia, la plaza fueron nuestras, nos pertenecieron. Y otro día ya no. Por eso la hipótesis más probable es que ellos vinieron de fuera de ese espacio, si no del extranjero, por lo menos de los alrededores. Ellos vivían en los alrededores. Y vivían confinados allí, porque nunca los veíamos. O eso pensábamos, ya que todos éramos muy pequeños y nos ocupábamos sólo de jugar en la plaza o de visitar a nuestros parientes y amigos. Recuerdo todavía las palabras de mi padre que, poco antes de morir, me llegó a decir que ellos habían sido campesinos y habían vestido como campesinos por mucho tiempo, hasta que un día decidieron comenzar a vestirse elegantemente y hacerse pasar por nosotros. Pero mi padre mismo fue un campesino de niño, un campesino muy pobre como su padre y el padre de su padre. De hecho, todo el pueblo fue, en su origen, campesino, y sólo más tarde se diversificó, se enriqueció, se hizo más civilizado. Así que la hipótesis mencionada, aunque muy probable, debe ser también descartada. La única que queda, finalmente, es que ellos llegaron del norte, de los antiguos pueblos trashumantes, pero no arribaron en manada, sino a cuentagotas, uno por uno. Simplemente fueron llegando y no se les identificó. Y fueron llegando desde tiempos inmemoriales, porque hay leyendas antiguas que narran la existencia de seres distintos en la ciudad, de seres que hablaban y vestían de manera distinta, y caminaban y miraban de forma distinta, y que por ser tan sutiles en sus hábitos, tan discretos en sus modales (porque necesitaban integrarse y no ser reconocidos), se terminaron por confundir con nosotros, a tal punto que se les fue admitiendo en la ciudad e, incluso, se les permitió casarse con nuestras mujeres, tener hijos con ellas, e irlos criando de cierto modo, con ciertas peculiaridades e idiosincrasias muy acendradas, de forma que ellos terminaron acoplándose a nuestra vida, apropiándose de nuestras costumbres y nuestros negocios, sustituyéndonos en todas las actividades, presentándose incluso como los verdaderos propietarios y herederos de todo lo que poseíamos, de nuestra cultura misma, de nuestros amigos y parientes y festejos, de tal manera que, finalmente, y sin que nadie se diera cuenta, un día, simplemente, resultó del todo imposible distinguirlos de nosotros.


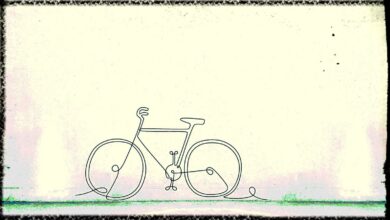


Carlos Herrera de la Fuente hace lucir la escritura neofantástica con esplendor. Me recuerda muchos cuentos y relatos de otros autores como, para mencionar lo mejor, “Casa tomada”, “Carta a una señorita en París” o “Bestiario” de Cortázar, el sueño de la mariposa de Chuang Tzu de Borges, el cuento situado en Marruecos de Orwell o Rulfo. Aquí recodifica lo que se percibe no sólo como natural sino sobre todo como normal. Es un cuento maestro de la invasión como relato.