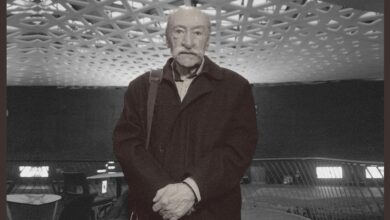Octubre, 2025
No hay duda de que la salud mental es un asunto cada vez más presente en la conversación mundial, tanto en el ámbito privado o familiar como en el ámbito gubernamental de la salud pública. Mucho ha tenido que ver en el auge de este interés —y preocupación— los productos culturales —sobre todo series y películas— que han abordado y reflejado el tema en sus narrativas; en especial, desde la mirada juvenil. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el impacto de los trastornos mentales en la población joven ha aumentado de manera sostenida en las últimas décadas. ¿Qué buscan los adolescentes de hoy? ¿Cómo entenderlos? A propósito del Día Mundial de la Salud Mental —que se conmemora cada 10 de octubre—, Maricarmen Elizalde conversó con psiquiatras y un psicoanalista para ahondar en el tema. Como señala ella aquí: la situación de la adolescencia en la Ciudad de México es un tema que nos debe interesar a todos. Las nuevas generaciones son las que estarán más activas en el país. El enfoque de estos profesionales de la salud manifiesta diferentes puntos de vista, lo que enriquece el diálogo y la perspectiva.
No hay duda de que la salud mental es un asunto cada vez más presente en la conversación mundial, tanto en el ámbito privado o familiar como en el ámbito gubernamental de la salud pública. Mucho ha tenido que ver en el auge de este interés —y preocupación— los productos culturales —sobre todo series y películas— que han abordado y reflejado el tema en sus narrativas; en especial, desde una mirada juvenil.
A través de las diversas plataformas de streaming, en los últimos años se han estrenado series que retratan de manera realista trastornos como la depresión, la ansiedad y las adicciones. La última de ellas, Adolescencia, la miniserie británica estrenada en Netflix en marzo de 2025, ha logrado captar la atención del público al ofrecer una reflexión cruda y profunda sobre la salud mental infantojuvenil. Con apenas cuatro episodios, la serie escrita por Jack Thorne y Stephen Graham, y dirigida por Philip Barantini, aborda las problemáticas que enfrentan los jóvenes actuales en una sociedad cada vez más presionada por las expectativas sociales, familiares y digitales.
Como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS): “La adolescencia es una etapa de crecimiento y formación. Los cambios físicos, emocionales y sociales, como la exposición a la pobreza, el maltrato y la violencia, pueden hacer que los adolescentes sean más vulnerables a los problemas de salud mental. Proteger a este grupo etario de las adversidades, ayudarles en su aprendizaje social y afectivo, promover su bienestar psicológico y asegurarse de que tengan acceso a servicios de salud mental, son medidas fundamentales para velar por su salud y bienestar, tanto durante esa etapa como en la edad adulta”.
Cifras alarmantes
Sin embargo, la situación actual en la juventud mundial, de acuerdo a cifras oficiales, no es realmente alentadora.
Hace unas semanas, a propósito del Día Mundial de la Salud Mental —que se conmemora cada 10 de octubre—, la OMS alertaba que el impacto de los trastornos mentales en la población joven ha estado aumentado de manera sostenida en la última década.
En todo el mundo, señalaba la entidad internacional en su informe, “uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental, lo que representa el 15 % de la carga mundial de morbimortalidad para este grupo etario”.
La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento, señala la OMS ahí, se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en los adolescentes; mientras que el suicidio es la tercera causa de defunción en las personas de 15 a 29 años.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud: la mitad de todas las enfermedades de salud mental comienzan a los 14 años.
En el ámbito nacional, la Secretaría de Salud de México ha señalado que los problemas de salud mental en jóvenes se han incrementado en la última década —sobre todo a partir de la pandemia del covid—, siendo la ansiedad y la depresión entre los más comunes.
Por otra parte, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre 2000 y 2024 la tasa de defunciones por suicido en las personas de 10 a 17 años se duplicó, pasando de dos a cuatro por cada 100 mil casos. Tan sólo en 2024, según las Estadísticas de Defunciones Registradas 2000-2024 del INEGI, 727 personas de 10 a 17 años (343 mujeres y 384 hombres) perdieron la vida por suicidio en el país.

El enfoque de los profesionales
Justamente a propósito del Día Mundial de la Salud Mental, hemos conversado con psiquiatras y un psicoanalista para ahondar en el tema de la juventud.
Y es que, la situación de la adolescencia en México es un asunto que nos debe interesar a todos, pues serán ellas, las nuevas generaciones, las que estarán más activas en el país en años venideros.
Eso sí: más allá de hablar de los trastornos per se, hemos querido buscar algunas respuestas (o, por lo menos, algunas pistas) sobre la juventud actual: ¿qué está pasando con los adolescentes hoy en día?; ¿hay más patología mental hoy que antes en los adolescentes?; ¿podemos hablar de límites para ellos?; y, sobre todo, ¿cómo restablecer un diálogo entre los adolescentes y las generaciones pasadas?
Los enfoques de estos profesionales de la salud manifiestan diferentes puntos de vista, lo que enriquece el diálogo y la perspectiva.
“Hay una tergiversación de lo que es la no violencia hacia el niño, en el sentido de que ahora ya no se le pone reglas”
La pregunta va dirigida a Odette Yáñez, psicoanalista y psiquiatra: ¿qué está pasando con los adolescentes hoy en día?
—El humano por naturaleza tiene que identificarse con algo. Entonces, al ya no haber tanta tendencia religiosa, lo que está sucediendo es que las identificaciones están yendo hacia otros lugares, no sé si llamarlos inapropiados o alternativos. Lo que vemos ahora es que los ideales son prácticamente lo que da una satisfacción inmediata, sin mucho esfuerzo, como los narcos, los influencers, los youtubers. Entonces eso, aunado a la situación económica del país —que exige que ambos padres trabajen, o en el caso de madres o padres solteros se saturen por las exigencias económicas y, por lo tanto, laborales—, han entorpecido un poco que la educación se dé en casa como tal.
“La realidad actual es esta gran oferta de las redes sociales, donde las pantallas y los celulares son los que están educando a los niños más que los padres. Por eso es donde empiezan a identificarse con estas figuras que están idealizadas, cuando en realidad no todo es bonito. Se tiene la percepción, o esta falsa idea, de que el vivir sin límites, hacer lo que se quiere, es el modo de disfrutar y de vivir actualmente”.
Pongamos la perspectiva desde el psicoanálisis, señala Odette:
—Si partimos desde el psicoanálisis (es decir, la manera en cómo se van desarrollando), los infantes, durante los primeros años de su vida, van a identificarse con las figuras parentales —mamá y papá— y, en el caso de que haya una familia ampliada, seguirán las enseñanzas de lo que es la familia, tanto nuclear como extendida. Pero cuando un niño empieza la etapa escolar, los intereses cambian. Vemos que los niños comienzan a necesitar un grupo externo a la familia. Ahí todavía está la parte entre que sí pertenezco a la familia, pero también quiero conocer y empezar a separarme de ellos.
“Con el inicio de la pubertad, que coincide con la entrada a la secundaria, empiezan a separarse ahora sí de los padres, desarrollan mayor identificación con niños de su edad y figuras tal vez adultas. Es natural en los adolescentes tener ese deseo de separarse de la familia. Eso es importante porque es la formación ya del individuo como tal. El problema, como lo veo, es con quiénes se están identificando los niños y los adolescentes, con quiénes están recurriendo para salir de casa; y, sobre todo, qué tan benéficas son las figuras que actualmente se tienen como estandartes del país.
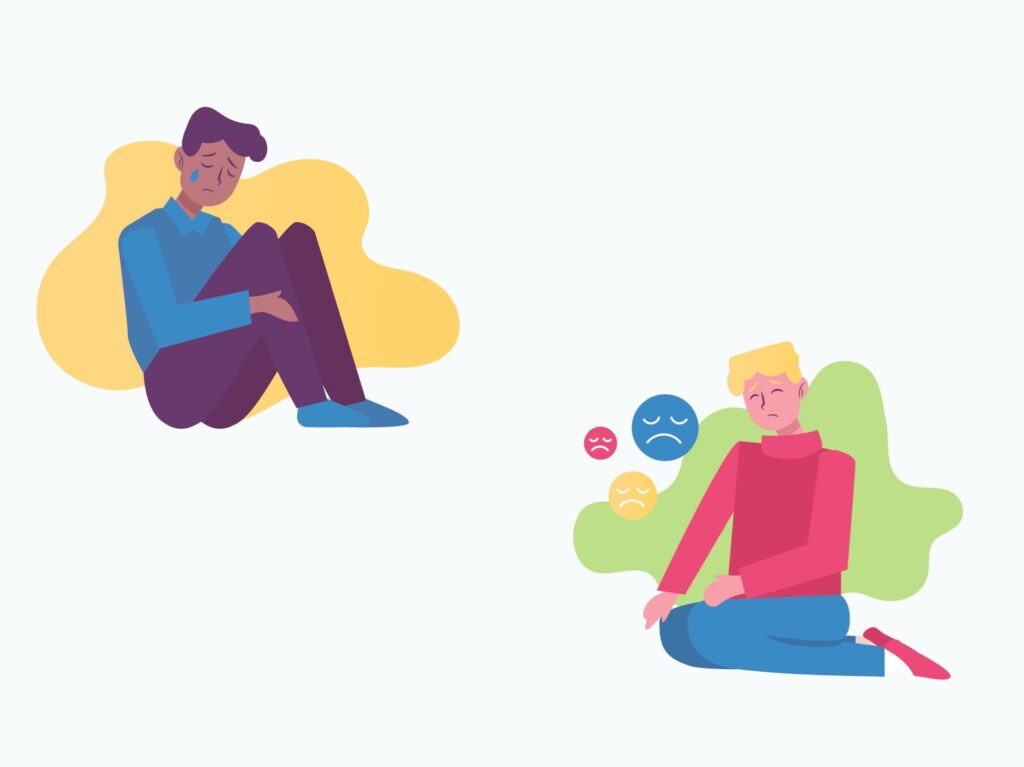
“Otra cosa que está complicando el panorama, desde mi punto de vista, es una tergiversación de lo que es la no violencia hacia el niño. Antes, cuando se buscaba que no hubiera violencia hacia el infante, era, sobre todo, hablar del maltrato infantil, del abandono o del abuso sexual, y asegurar que se satisficieran las necesidades básicas de los niños. Eso, en ambos casos, se sigue buscando hoy. Sin embargo, esto se ha llegado a traducir también en una manera inadecuada de formación, en el sentido de que ahora a los niños ya no se les pongan reglas, que sean quienes manden y no los padres o los maestros. Un padre ya no puede poner límites porque ya se le considera que está violentando al niño; un maestro no puede poner límites porque se le considera que está siendo autoritario y, en muchas ocasiones, incluso cuando un maestro se atreve a reprenderlos, son los mismos padres los que denuncian. De tal forma que la figura de la ley que antes se encarnaba en la familia y en el área escolar como tal, y que después sería en el ámbito laboral, se está entendiendo como algo que no debe de seguirse.
“Así, tenemos niños que no introyectaron ley, no respetan límites y que, por lo tanto, no manifiestan nada de tolerancia a la frustración ni control de impulsos. Para ellos, lo importante es que se haga lo que yo digo, y que nadie me diga nada y que, al contrario, que esos que están conmigo —por ejemplo, mis padres—, me ayuden a conseguir lo que yo quiera. Ahora se están invirtiendo los roles: en lugar de ser los padres quienes educan a los hijos, son los hijos quienes dicen qué hacer y los padres se someten a lo que el niño quiere. Eso genera que haya infantes que no toleran la frustración; que salen al mundo con una necesidad de que alguien les ponga esos límites que no hubo en la familia. Entonces en lo exterior empiezan a delinquir, buscan esta ley o esos límites que no tuvieron en casa”.
“Para evaluar cualquier condición mental, debemos basarnos en lo biológico, psicológico y social; no podemos desprender alguna de esas áreas”
La pregunta va dirigida ahora al psiquiatra Fernando Reyes: ¿hay más patología mental hoy que antes en los adolescentes?
—Hay tener cuidado. En primer lugar, hay que considerar que, cuando aparentemente aumenta la patología, aumentan los problemas. Pero se debe distinguir entre si es porque le damos mayor atención a algo que siempre estuvo, o es algo que realmente está incrementando dentro de la población.
“Me explico: desde un punto de vista de la salud mental, los psiquiatras nos fundamentamos en guías basadas en características y criterios que tenemos que evaluar, ponderar, ver el porqué de esta conducta, de ese pensamiento para poder hacer un diagnóstico. Esto tiene importancia por lo siguiente: si se modifica la cantidad de criterios diagnósticos, es decir, si se vuelven más estrictos o más laxos estadísticamente, entonces la cantidad de diagnósticos va a incrementarse o disminuirse, de tal forma que siempre hay que distinguir cuando los criterios diagnósticos son el reflejo real de la salud de la población.
“Entonces, así, de entrada, siempre tenemos que tomar con pinzas los incrementos, los decrementos, las estadísticas, porque no siempre son el reflejo de la realidad; en particular, cuando hablamos de la infancia y de la adolescencia. De igual manera, también hay que destacar que son condiciones radicalmente distintas a las que encontramos dentro de una población adulta, los matices de género entre hombre y mujer, o la distinción que tiene la tercera edad; o sea, cada una tiene características diferentes.
“En particular, la infancia y la adolescencia tienen ciertas características que van en su contra en la atención de la salud mental. En primer lugar, porque son personas dependientes; es decir, dependen de un cuidador, dependen de la familia, dependen de otra persona, como para poder identificarse, tratarse y mejorar su salud mental.

“En el esquema o enfoque en el que me formé, que es en el de la psiquiatría más reciente, para ver cualquier condición mental esta se basa en lo biológico, lo psicológico y lo social y no podemos desprender alguna de esas áreas. No importa qué diagnóstico sea. Si nos vamos al área de lo biológico, la infancia y la adolescencia tienen algunas características, por ejemplo, que el cerebro continúa su desarrollo. De hecho, se dice que en realidad la madurez plena del sistema nervioso central continúa hasta los 21 años, de tal forma que cualquier evento que sufras o que presentes en la infancia o la adolescencia va a modificar ese desarrollo cerebral. Es conocido que los circuitos que se encargan de la búsqueda de la novedad, la recompensa, la satisfacción están hiperactivos en la adolescencia; y los mecanismos del consciente, del juicio, la templanza, la previsión, todavía no se desarrollan en la plenitud”.
Así que esto juega en contra del adolescente, puntualiza Fernando.
—¿Por qué? Porque los adolescentes buscan la novedad, el impulso, el placer, la satisfacción y no tiene desarrollada esa parte que nos lleva a frenarnos, a pensar, a meditar cómo lo haría o se esperaría que hiciera un adulto. Por eso es que vamos a ver conductas impulsivas, de riesgo, que pueden mermar la salud del adolescente.
“Ahora bien, en la constitución biológica tenemos influencias hormonales que son diferentes a lo largo de la vida. No es lo mismo la influencia hormonal en la infancia a la que se vive en la adolescencia, donde despiertan los caracteres sexuales y la madurez sexual. En lo psicológico, estamos hablando de la formación de la identidad del individuo, donde todo evento que impacte para bien o para mal va a marcar la identidad de la persona: quién soy yo, quiénes son los demás para mí, quién soy yo para ellos y qué es el mundo, de tal forma que vamos desarrollando una actitud ante la vida, que puede ser benéfica o perjudicial para el desarrollo de la persona. Esto se expresa al máximo en la adolescencia, donde tienes que buscar quién eres tú y cómo vas a funcionar dentro de la sociedad.
“Y si a esto le agregamos ambientes sociales, por ejemplo, la influencia de las redes que nos marcan paradigmas, estándares o metas que están fuera de la realidad, que están trastocadas, los va a llevar a búsquedas de objetivos irreales, a una constante insatisfacción o frustración de no conseguir algo por que es irreal.
“A esto hay que sumarle los cánones de la sociedad y la influencia del entorno. Muchas de las personas están influidas por la crianza que recibieron en el hogar, la cual puede jugar a favor del individuo cuando es positiva, fortaleciendo la individualidad, la confianza, la autoestima, la resiliencia; o, por el contrario, que inculca en la persona una imagen devaluada, negativa, en la cual la persona no se identifica y no tiene un motivo, no tiene una directriz, vive por inercia… Esta tendencia, desde luego, nos puede llevar a episodios de depresión o de ansiedad.
“Así que un niño, un adolescente, va a estar enormemente influido para bien o para mal tanto de su familia como de la escuela y la sociedad misma. Desde mi punto de vista, creo que todos estos son factores que debemos considerar enormemente”.
“A pesar de la idea que tenemos de que son rebeldes sin causa, la gran mayoría de los adolescentes sí prefiere apegarse a las reglas”
¿Cuáles son, entonces, los límites que tienen los adolescentes? Mónica Flores, psiquiatra e investigadora, nos responde:
—Para contestar a esta pregunta —nos dice— tenemos que hablar de que existen algunos trabajos, que se han hecho con población mexicana y latinoamericana, en los que se ha observado que los adolescentes, en realidad, prefieren apegarse a las reglas la gran mayoría, a pesar de la idea que tenemos de que son rebeldes sin causa y de que siempre están en contra de todo. Hay algunos trabajos publicados en los cuales se ve que sí se apegan a las reglas. Sin embargo, el problema radica sobre todo cuando los límites son muy difusos, cuando los límites no son claros, pues, entonces, no saben qué esperar de lo que puedan ellos acatar o no.

“Otro problema a los que se enfrentan los adolescentes de hoy es a la gran cantidad de información, que muchas veces genera confusión o da mensajes contradictorios sobre ciertos temas y límites; por ejemplo, con el consumo de alcohol, el consumo de drogas, las prácticas de riesgo… Es un hecho: desde muy jóvenes acceden a mucha información, a una gran cantidad de publicidad, contacto riesgoso con gente, o actividades peligrosas. Si los padres o si las personas cercanas o en la escuela no les dicen claramente qué sí está permitido y qué no, más allá de la parte moral, los adolescentes y los jóvenes crecen con límites poco claros, difusos”.
Pero cuidado de no irse a los extremos, advierte Mónica.
—Y es que crear ambientes o límites muy rígidos pueden terminar siendo contraproducentes. Porque cuando los adolescentes viven en ellos, se puede desarrollar posteriormente trastornos de ansiedad; de hecho, se pueden sentir inseguros y con baja autoestima, ya que consideran que no tiene posibilidad de hacer muchas cosas, al estar muy restringidos.
“Es cierto: la generación de cristal es frágil, se puede romper, pero el cristal también corta; enterémonos que los jóvenes son los que vienen”
Llegados a este punto, una pregunta final, esencial: ¿cómo restablecer, entonces, un diálogo entre los adolescentes y las generaciones pasadas? ¿Es posible? Sinaí Banda, psicoanalista, toma ahora la palabra:
—Para empezar —nos dice—, se trata de un equilibrio. Es decir, que las generaciones se permitan acercarse, no tanto hablar, sino escuchar: conocer ese otro mundo que no les tocó vivir; tener esa inquietud de seguir siendo ciudadanos de su tiempo, de este tiempo en el que estamos viviendo.
“Por otro lado, nosotros, como adultos, permitirnos el tiempo y el espacio para escucharlos también, permitirnos ese acercamiento. Y es que, hoy en todo momento los estamos criticando, los bombardeamos con frases del tipo ‘son una generación de cristal’, les decimos lo que está bien y lo que está mal, o lo que uno ya hacía a su edad… Así, ¿cómo queremos que se acerquen?
“Alguna vez dije esta expresión en una charla que di, y hoy la uso con frecuencia: cuando alguien señaló eso de la generación de cristal, le dije: nada más hay que tener cuidado, eh, la generación de cristal es frágil, se puede romper, es cierto, pero el cristal también corta. Enterémonos que los jóvenes son los que vienen, somos nosotros, los adultos, los que vamos de salida. Así que tenemos que permitir que ellos tengan un espacio donde advenir y tratar de dejarles un mundo un poco mejor. Siempre tratar de demostrarles que es posible una forma distinta de vivir y permitir que ellos crezcan.
“De lo que se trata, entones, es de abrir puertas, no cerrarlas. Si uno escucha, el otro empieza hablar, ¿sabes? Eso es lo que se nos dificulta con los jóvenes, y con los niños también. Luego no los escuchan porque son niños, y uno piensa que no saben; la realidad es que hacen las preguntas más interesantes”.
Sinaí concluye:
—Los adolescentes han cambiado, no son los mismos de generaciones anteriores. La situación del país ha cambiado, la sociedad también. No podemos seguir atrincherados en los viejos valores, queriendo entender desde ahí a los adolescentes.
“Todo influye en el malestar de la sociedad: la falta de integración en la familia, los problemas socioeconómicos y, desde luego, los cambios tecnológicos que van modificando necesariamente la forma en la que se entiende el mundo. Hoy, lo que hay que celebrar es que las certezas no existen. Las ciencias médicas trabajan cada vez más en conjunto con otras áreas, lo que permite el trabajo interdisciplinario y la amplitud de las respuestas para hablar de lo humano, sin hacer reducciones”. ![]()