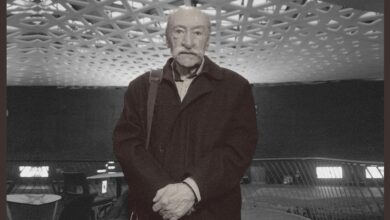Septiembre, 2025
No es guerra. No debemos llamarlo guerra. El 16 de septiembre de 2025, la Comisión Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados publicó un informe histórico que acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza. En este breve dossier, tres voces, desde distintos ángulos, reflexionan y nos acercan a la situación palestina. Así, Clare Corbould nos habla del nuevo libro del escritor y periodista Omar El Akkad, un volumen que retrata la destrucción de Gaza ante el consentimiento de Occidente. Armando Alvares Garcia Júnior, por su parte, analiza el silencio histórico de los países árabes sobre Gaza. Y es que las cumbres árabes repiten un patrón: condenas retóricas sin sanciones de por medio. Finalmente, Joaquín González Ibáñez nos recuerda el significado de «genocidio»: el polaco Raphael Lemkin acuñó el término y su legado sigue vigente: recordar, denunciar y exigir justicia frente a crímenes masivos actuales como Gaza, Sudán y Myanmar.
‘Algún día todo el mundo habrá querido estar siempre en contra’: el libro que retrata la destrucción de Gaza y el consentimiento de Occidente
Clare Corbould
Omar El Akkad no quiere que usted aparte la mirada. Reputado periodista y novelista, El Akkad nació en Egipto, vivió durante su adolescencia en Catar y Canadá, y emigró de adulto a los Estados Unidos, donde ahora vive con su familia en la costa noroeste del Pacífico.
Su colección de ensayos, Algún día todo el mundo habrá querido estar siempre en contra, se inspira en su vida, desde la infancia hasta su reciente paternidad. Combina estas reflexiones con un agudo conocimiento de la historia moderna para examinar las respuestas de Occidente al “primer genocidio retransmitido en directo del mundo” que se lleva a cabo en Gaza. Al considerar esa respuesta insuficiente, insta a los lectores a observar, escuchar, reflexionar y actuar.
Como hijo de padres que emigraron a Occidente en busca de la libertad y las oportunidades que éste ofrecería a sus hijos, El Akkad tiene un agudo sentido de los acontecimientos, las ideas y las estructuras del pasado que han dado forma al presente. Presta especial atención al legado del dominio colonial.
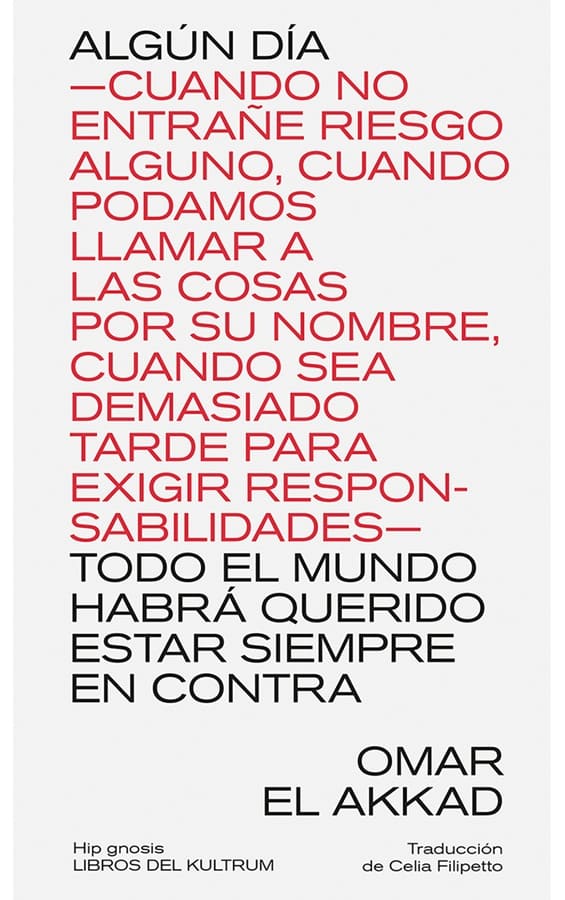
Testigo de la historia
Las descripciones que hace El Akkad de las atrocidades no son fáciles de leer. Tampoco lo es su contundente exigencia a hacer algo. Sin embargo, la fuerza de sus observaciones y la mordacidad de su prosa hacen que sea difícil apartar la mirada.
Su propósito es similar al de muchos testigos famosos de la historia. Las declaraciones contemporáneas sobre la violencia suelen servir más tarde como testimonio para determinar qué ocurrió, quién fue el responsable y qué compensación se debe pagar.
Pensemos en George Orwell reflexionando sobre la propaganda en España. O en los periodistas británicos Gareth Jones y Malcolm Muggeridge, que denunciaron la hambruna en la URSS de los años 30, mientras muchos comunistas occidentales miraban para otro lado. O los diarios de Victor Klemperer, publicados después de la guerra, que relataban cómo los nazis tergiversaban el lenguaje cotidiano.
Por encima de todo, este tipo de testimonios protegen contra futuras afirmaciones de inocencia, contra la tranquilizadora afirmación de que “no sabían lo que estaba pasando” o “eran producto de su época”.
El fuego y la furia de El Akkad también me trajeron a la memoria a la periodista estadounidense Ida B. Wells. En la década de 1890, Wells atacó ferozmente los linchamientos en su propio periódico, el Memphis Free Speech. Investigó casos concretos de violencia ritualizada por parte de las masas.
Wells también catalogó la forma en que los medios de comunicación contaban esas historias. Medían sus palabras para proteger a los autores, mientras mancillaban la reputación de los fallecidos, a quienes siempre nombraban.
El Akkad también presta mucha atención a la forma en que se enmarca y se describe la violencia en Gaza. Observa cómo los periodistas utilizan la voz pasiva, lo que no sólo oculta los nombres de los asesinos, sino que da a entender que la muerte masiva se produjo por accidente o por arte de magia: “Periodista palestino herido en la cabeza por una bala durante una redada en la casa de un sospechoso de terrorismo”, rezaba un titular de The Guardian.
Tanto Wells como El Akkad muestran cómo las víctimas de la violencia racista y colonial son presentadas como culpables de antemano. En el caso de los linchamientos, el pretexto solía ser una acusación de violación, aunque rara vez ese era el verdadero motivo. Mucho más comunes eran las disputas entre hombres por la tierra, los salarios, la organización laboral, la competencia empresarial o las campañas de votación.
En el caso de Gaza, muchos medios de comunicación imitan las afirmaciones de los políticos israelíes, su ejército y los aliados de ambos. Así tachan a los civiles de terroristas o terroristas en potencia, incluso a los niños. Las palabras limpian la conciencia de los espectadores. Blanquean el daño como si fuera dinero en efectivo.

Formas de resistencia
Como reza el título del libro, que comenzó su andadura como un tuit viral, “algún día, todo el mundo habrá estado siempre en contra de esto”.
Al ser testigo de las atrocidades y las respuestas cobardes, El Akkad recuerda a los lectores liberales que, si lo ocurrido en Gaza hubiera sucedido en el pasado, condenarían la violencia. Es más, imaginarían que, si hubieran estado vivos en ese momento, se habrían resistido firmemente al mal o incluso habrían adoptado una postura heroica en su contra.
Además de diagnosticar el problema, El Akkad examina y evalúa las formas de resistir lo que está sucediendo en Gaza. Descarta como ineficaz el antiguo llamamiento al interés propio de los occidentales. Señalar que los horrores que permiten en otros lugares acabarán llegando a ellos simplemente no funciona.
Sus ensayos fueron escritos entre el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 y agosto de 2024, cuando la campaña presidencial estadounidense estaba en pleno apogeo. Gran parte de su energía se dedica a abordar el debate sobre “el menor de dos males” en relación con el voto en una democracia en la que las opciones son la extrema derecha y, como mucho, el centro ligeramente a la izquierda. Sólo desde una posición relativamente protegida, observa, se podría votar al Partido Demócrata con el argumento de que el otro bando “sería mucho peor”.
Según El Akkad, defender esta postura equivale a aceptar tácitamente la muerte masiva. Lo denomina “aceptación reticente del genocidio” y pide a los liberales de Estados Unidos (y, por extensión, de otras democracias occidentales) que examinen sus conciencias.
La medida correctiva que propone El Akkad es la negación generalizada, o “alejarse”. La gente, en masa, debe negarse a aceptar que las escasas promesas de los partidos políticos menos conservadores son las mejores opciones disponibles.
Esto requerirá sacrificios. El Akkad ofrece ejemplos de personas a las que admira: el escritor que rechazó un premio de una organización que había guardado silencio sobre Gaza; el profesor lo suficientemente valiente como para hablar con sus alumnos adolescentes sobre la intolerable tasa de mortalidad de niños y civiles (no “no combatientes”). De forma más cruda, escribe sobre Aaron Bushnell, el veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cuyas últimas palabras antes de prenderse fuego frente a la embajada israelí en Washington D. C. fueron “Palestina libre”.

Violencia sistemática
Al igual que Wells, El Akkad vincula la violencia sistemática con las estructuras que sustentan el mundo moderno. La principal de ellas es el capitalismo. Sugiere que el cambio real llegará cuando un número suficiente de nosotros, por usar la vieja jerga de los años sesenta, “abandonemos”, aunque él prefiere la palabra “negación”, un término que implica que hay algo a lo que oponerse.
Es hora, argumenta, de que los ciudadanos occidentales bien educados digan “basta”. Nuestros teléfonos son lo suficientemente inteligentes; somos (colectivamente) lo suficientemente ricos y estamos lo suficientemente saciados.
Puede que al principio resulte difícil, pero aprenderemos que “quizás no sea tan complicado evitar pedir café, descargar aplicaciones y comprar hummus con sabor a chocolate de empresas que toleran la matanza”.
Hacerlo podría detener un genocidio. Con el tiempo, este tipo de acción colectiva también podría detener otras calamidades inminentes, entre ellas el colapso climático. El enfoque constante de El Akkad a lo largo del libro en la muerte, las mutilaciones y los daños psíquicos inconmensurables que sufren los niños de Gaza hace que este caso parezca urgente.
Si esa urgencia suena exagerada, El Akkad podría preguntarle qué niños tenía en mente cuando se estremeció ante su diagnóstico. Es probable que su reacción dependa de la ubicación, el color y la riqueza de los niños que tiene en la cabeza.
En una de las frases más impactantes del libro, El Akkad pregunta: “¿Cómo se completa la frase: ‘Es lamentable que hayan muerto decenas de miles de niños, pero…’?”. Tras eso, sugiere que es mejor que todos nos comportemos según la afirmación: “No existen los hijos ajenos”. ![]() (Artículo publicado originalmente en inglés.) Fuente: The Conversation.
(Artículo publicado originalmente en inglés.) Fuente: The Conversation.
▪️◾▪️
¿Por qué han callado históricamente los países árabes sobre Gaza y siguen sin darle apoyo?
Armando Alvares Garcia Júnior
El 16 de septiembre de 2025, la Comisión Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados publicó un informe histórico que acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza. El documento, elaborado durante más de dos años, concluye que el gobierno israelí ha incurrido en cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948:
⠀⠀• Asesinatos masivos.
⠀⠀• Daños físicos y psicológicos graves.
⠀⠀• Imposición deliberada de condiciones de vida destinadas a destruir parcial o totalmente a un grupo.
⠀⠀• Medidas para impedir nacimientos.
La comisión atribuye responsabilidad directa a figuras como el primer ministro Benjamín Netanyahu, el presidente Isaac Herzog y el exministro de Defensa Yoav Gallant, a quienes acusa de incitación y dirección política de estas acciones.
El informe documenta la magnitud de la tragedia humanitaria. En menos de dos años de ofensiva israelí, más de 64 000 palestinos han muerto, según algunas estimaciones, la mayoría civiles (siendo de estos una gran proporción constituida por mujeres y menores de edad). Mientras, cientos de miles se enfrentan a una hambruna provocada por el bloqueo total impuesto sobre el enclave.
Naciones Unidas describe la situación como “catastrófica”, subrayando que hospitales, escuelas y otras infraestructuras esenciales han sido destruidas de manera sistemática.

Doha: el bombardeo contra líderes de Hamás
En paralelo a la publicación del informe, el 9 de septiembre de 2025 se produjo un bombardeo israelí en Doha, capital de Catar, dirigido contra la cúpula política de Hamás. Según confirmaron fuentes militares israelíes, el ataque se realizó para eliminar a líderes de la organización que se encontraban reunidos para debatir una propuesta de alto el fuego. De acuerdo a información, al menos seis personas murieron, entre ellas un policía catarí, y varios edificios diplomáticos resultaron dañados. Catar denunció el hecho como una violación grave de su soberanía y lo calificó como “terrorismo de Estado”.
El ataque desencadenó la convocatoria urgente de una cumbre árabe-islámica en Doha con la participación de más de 50 países, incluidos los 22 miembros de la Liga Árabe y los 57 de la Organización de Cooperación Islámica.
Durante tres días, los ministros de Exteriores y jefes de Estado debatieron una respuesta coordinada. El resultado fue una declaración conjunta que condena el bombardeo, acusa a Israel de genocidio, limpieza étnica y uso del hambre como arma de guerra y alerta sobre la expansión de asentamientos en Cisjordania. El texto también reafirma la necesidad de una “seguridad compartida” en la región.
Pese a la contundencia de la retórica, la declaración no incluyó sanciones concretas ni medidas coercitivas. Propuestas como el cierre del espacio aéreo a aviones israelíes, la suspensión de acuerdos militares o la ruptura diplomática con Tel Aviv fueron discutidas, pero no prosperaron.
Analistas presentes en Doha destacaron que esta falta de acciones efectivas refleja el peso de las alianzas estratégicas y comerciales que varios países árabes han desarrollado con Israel en los últimos años.
En las ofensivas posteriores —desde la Primera y Segunda Intifada hasta los bombardeos de 2009, 2014 y 2021—, la respuesta se limitó a condenas diplomáticas sin sanciones regionales estructuradas.

Una inacción repetida muchas veces
Esta inacción, de hecho, se ha repetido a lo largo de las últimas décadas en momentos críticos para Gaza y la causa palestina. Durante la Guerra de Gaza de 2008-2009, conocida como “Operación Plomo Fundido”, las divisiones internas entre los Estados árabes impidieron una respuesta coordinada, limitándose a declaraciones de condena y a cumbres que terminaron sin resultados concretos.
En 2014, tras la ofensiva israelí que dejó miles de muertos, la Comisión de Investigación de la ONU documentó graves violaciones de derechos humanos, mientras que la Liga Árabe se limitó nuevamente a pedir el fin de las hostilidades sin adoptar sanciones o medidas de presión.
Incluso en 2021, cuando la violencia escaló en Jerusalén y Gaza, las reuniones de emergencia convocadas por la Liga Árabe no pasaron de comunicados formales, evidenciando un patrón estructural de dependencia política y económica que ha reducido la capacidad de acción colectiva de la región frente a Israel.
Esta trayectoria histórica demuestra que, más allá de la retórica, la falta de mecanismos vinculantes ha perpetuado la ineficacia de las instituciones árabes a la hora de defender a Gaza.
El contexto actual refuerza esta parálisis. Desde mediados de la década de 2000, países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han emergido como líderes regionales, desplazando a actores históricos como Egipto, Siria o Irak. Estos nuevos liderazgos priorizan la estabilidad interna y las alianzas estratégicas con Estados Unidos frente a la confrontación directa con Israel.
Los Acuerdos de Abraham, firmados entre 2020 y 2021 por Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán, consolidaron una red de cooperación militar y comercial con Tel Aviv, reduciendo el margen para medidas colectivas de presión.
Egipto ha profundizado su dependencia energética mediante contratos multimillonarios de importación de gas israelí, como el firmado en 2019 y ampliado este año, mientras controla estrictamente el paso fronterizo de Rafah para impedir el ingreso masivo de refugiados palestinos.
Arabia Saudí, aunque no ha formalizado relaciones, mantiene contactos discretos en materia de seguridad, especialmente vinculados a la contención de Irán.
La Convención de 1948 establece que todos los Estados parte tienen la obligación de prevenir y sancionar el genocidio, incluso cuando no estén directamente involucrados, lo que incluye adoptar medidas diplomáticas, económicas y judiciales para detener crímenes de esta magnitud cuando exista capacidad de influencia.
La Corte Internacional de Justicia, en su fallo de 2007 sobre el caso Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, estableció que la inacción puede generar responsabilidad legal internacional si un Estado pudo actuar y no lo hizo.
El bombardeo de Doha representa un punto de inflexión. Nunca antes Israel había atacado la capital de un país del Golfo protegido por un acuerdo de defensa con Estados Unidos desde 1972. Este hecho pone en duda el papel de Washington como garante de seguridad en la región y genera temores de que, sin una respuesta contundente, se establezca un precedente que permita futuras agresiones sin consecuencias diplomáticas o militares.

Palabras, pero no acciones
La cumbre de Doha se inscribe así —al menos hasta ahora— en una larga cadena de momentos en los que la solidaridad árabe con Palestina se expresó en palabras, pero no en acciones. El informe de la ONU plantea una prueba moral y política para las capitales árabes.
Si la inercia persiste, la tragedia de Gaza quedará como una herida abierta tanto para el pueblo palestino como para la legitimidad de los regímenes que, teniendo poder para actuar, eligieron el silencio. Este es el caso de la actual Unión Europea, salvo cuando se mueve tímidamente para salvar el pellejo político de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. ![]() Fuente: The Conversation.
Fuente: The Conversation.
▪️◾▪️
Genocidio: la palabra que creó Raphael Lemkin y que hoy nos interpela en Gaza
Joaquín González Ibáñez
La visión de justicia que algunos tratados internacionales quieren alcanzar está vinculada, a veces, a un nombre propio y a una historia humana excepcional que desembocó en su creación. La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 nació como una decisión soberana de los Estados, pero se cimentó en la imaginación moral y visión jurídica del polaco Raphael Lemkin.
Lemkin disfrutó gracias a la literatura de la capacidad de imaginar la vida de los otros. En su autobiografía, titulada Totalmente extraoficial, Lemkin relata cómo conformó su visión de justicia desde su niñez en Polonia hasta su condición de refugiado en Estados Unidos y cómo creó el neologismo “genocidio”, en 1943 hasta que finalmente fuera adoptada el 9 de diciembre de 1948 en la Convención sobre genocidio.
Con su relato, Lemkin exhorta a informarse, obliga a comprometerse y afirma que “la función de la memoria no es solamente registrar los acontecimientos del pasado, sino también estimular la conciencia”. Al igual que nosotros hoy en Gaza, Ucrania, Myanmar, Sudán y el resto de crisis invisibilizadas con víctimas civiles, Lemkin enfrentó durante sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Leópolis en 1921 —cuyos bancos de la última fila eran el lugar obligado para los estudiantes judíos— el dilema y la crisis moral frente a las matanzas de los armenios en 1915 y la inacción jurídica contra los perpetradores turcos.
Hoy somos parte de las revoluciones que iniciaron personas como Lemkin. Hemos aprendido que la historia humana evoluciona porque siempre hubo personas que atisbaron nuevos escenarios y construyeron espacios innovadores desde donde reorientar la acción humana de la justicia.
La revolución de los derechos humanos no avala que las personas de una determinada nacionalidad, etnia, religión o grupo gocen prima facie de una especial probidad, buena fe u honradez. Son únicamente nuestros actos los que determinan nuestra condición y responsabilidades.
Tras los procesos de Núremberg, se asentó el principio jurídico de que quien comete crímenes internacionales es responsable de los mismos sin excepción alguna. En 2025, lo trascendente es cómo protegemos con mayor eficacia a las víctimas en el plano interno o internacional, independientemente de quién cometió los crímenes.

Justicia para todas las víctimas
Por tanto, la justicia que reclamamos es para las víctimas de las atrocidades cometidas por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2022, sean las asesinadas o las supervivientes que aún hoy, en 2025, se encuentran en Gaza como rehenes de dicho grupo terrorista. De igual modo, protestamos por los diferentes crímenes internacionales que se están perpetrando de manera indiscriminada por parte de Israel contra la población civil de Gaza.
La lectura del artículo II de la Convención sobre Genocidio permite realizar una interpretación legítima sobre si las acciones realizadas por el ejército de Israel coinciden con las conductas descritas en la Convención como actos de genocidio.
La destrucción de infraestructuras alimenticias y energéticas y el quebranto absoluto de las instituciones vitales para el desarrollo de la comunidad palestina gazatí (escuelas, lugares de culto y hospitales), así como la creación deliberada de hambrunas y víctimas mortales como resultado de operaciones militares, con un porcentaje abrumador de mujeres y niños entre las víctimas, pueden subsumirse en el tipo penal del crimen de genocidio.
Los hechos coinciden en su descripción con varias de las conductas recogidas expresamente en la Convención como constitutivas de este crimen: “matar a miembros del grupo, causar daños físicos o psicológicos graves o someter deliberadamente a los miembros del grupo a condiciones de vida que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.
En relación con la intencionalidad dolosa de la comisión del crimen, las alegaciones de Sudáfrica en el proceso en la Corte Internacional de Justicia de enero de 2024 señalaban las declaraciones expresas de miembros del gobierno de Israel que deshumanizaban y cosificaban a los palestinos. Se suman, además, las recientes perífrasis conceptuales sobre el destino de los palestinos al citar pasajes del Antiguo Testamento que instaban a cometer matanzas y exterminios. Todos estos elementos muestran una deliberada voluntad de destruir total o parcialmente a la población gazatí.
Acusar de antisemitismo a quien interpreta que las acciones del ejército de Israel son constitutivas de un genocidio, como la relatora de la ONU Francesca Albanese, el escritor israelí David Grossman o los periodistas que sobreviven en Gaza y relatan lo que acontece, es una forma de censura y violencia moral dirigida contra quienes deciden no permanecer indiferentes frente a la hambruna y el asesinato de decenas de miles de personas. El silencio nunca ha ayudado a las víctimas; el ruido que distorsiona tampoco.
Sólo la voz de las personas que incidan en la acción cívica y busquen una respuesta institucional nacional e internacional puede acabar con la indiferencia.

Debemos expresar rechazo al dolor
Si bien la Corte Penal Internacional imputó a Netanyahu y a su exministro de Defensa Yoav Gallan por el crimen de genocidio en noviembre de 2024, y previamente Sudáfrica denució a Israel en diciembre de 2023 ante la Corte Internacional de Justicia por violación de la Convención sobre Genocidio, lo que está ocurriendo en Gaza es demasiado importante para dejarlo sólo en manos de los juristas.
Se puede y se debe expresar rechazo a la catástrofe y al dolor aberrante. Los desastres humanitarios, los conflictos y las guerras nos han enseñado que nuestra indignación es intermitente. Pero también sabemos, gracias al legado de personas como Lemkin, que las revoluciones son todas imposibles, hasta que acontecen. Entonces, se convierten en inevitables.
Albie Sachs, jurista judío, víctima del apartheid y magistrado del Tribunal Constitucional de la nueva Sudáfrica de Nelson Mandela, señalaba que “aunque siempre uno debería ser escéptico sobre las pretensiones del Derecho, nunca se debería ser cínico sobre sus posibilidades”. Por eso, el legado de Lemkin no puede ser una entelequia.
En Gaza tenemos la posibilidad de oponernos a una nueva barbarie y evitar la impunidad. En palabras de Lemkin, esta es una nueva causa de la humanidad.
Gracias a Lemkin, el Derecho ofrece una posibilidad de respuesta a las víctimas inermes y casi invisibilizadas. Y ciertamente, es una justicia humana e imperfecta frente a la catástrofe proferida, pero una justicia posible. ![]() Fuente: The Conversation.
Fuente: The Conversation.