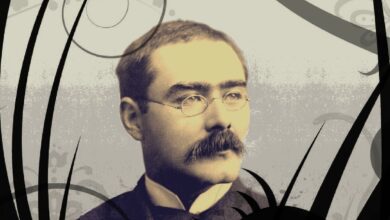Julio, 2025
Andrea Rizzi es corresponsal de Asuntos Globales y columnista del diario El País. Ahora, el periodista italiano ha puesto en circulación La era de la revancha, un ensayo que intenta explicar el cambio de época que vivimos. Apuntan los editores en la contra: “El mundo se precipita en una nueva, turbulenta época marcada por pulsos entre potencias y entre clases. Los resentimientos acumulados y el cambio de las relaciones de fuerza espolean el desafío de regímenes autoritarios como Rusia y China a la hegemonía occidental; mientras, en las democracias, el descontento de las clases más desfavorecidas da alas a los populistas. La era de la revancha es un retrato de la génesis, la interacción y el devenir de estas corrientes que confluyen en un peligroso remolino”. El periodista Aser G. Rada ha conversado con él.
Como corresponsal de Asuntos Globales de El País, Andrea Rizzi (Roma, 1975) observa el mundo desde una atalaya privilegiada, aunque inquietante. Licenciado en Derecho (Universidad de Roma La Sapienza) y máster en Derecho Europeo (ULB) y Periodismo (UAM–El País), advierte en La era de la revancha (Anagrama, 2025) de una doble amenaza para la democracia: el auge del populismo interno y la presión de regímenes autoritarios externos, ambas reforzadas por la tecnología.
Aun así, Rizzi anima a “buscar una malla rota en la red que nos oprime” y defiende la necesidad de despertar el espíritu crítico: “Intento ayudar a entender, con honestidad y profundidad horizontal, un mundo complejo y preocupante”, dice.
Con él conversamos.
—¿Por qué estamos tan enfadados?
—En Occidente, el malestar tiene raíces materiales, como la creciente desigualdad, y culturales o identitarias. Ambas dimensiones se retroalimentan. Hay motivos legítimos porque el capitalismo ha generado una desconexión entre las élites y las clases populares, alimentando un sentimiento de agravio.
“Sin embargo, ese enfado ha sido manipulado por fuerzas populistas que lo desvían hacia lugares equivocados, como la inmigración o los avances en derechos sociales. Fuera de Occidente también hay un descontento creciente: en potencias como China o Rusia, que reclaman mayor reconocimiento, y en el Sur Global, que denuncia un orden internacional injusto y exige cambios profundos, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático o en la gobernanza financiera mundial”.
—En Europa encadenada, Sami Naïr critica que la Unión Europea (UE) ha abandonado lo social en favor del neoliberalismo. ¿Coincide con su diagnóstico?
—Comparto muchas de sus ideas. La austeridad tras la crisis de 2008 fue un error que agravó el malestar, aunque la UE aprendió la lección y, tras la pandemia, aplicó medidas más solidarias. Pero al resentimiento también ha contribuido la codicia desmedida de sectores económicos y financieros.
“Esa codicia, innata al ser humano y retratada desde Dante por grandes literatos, debería contenerse desde dentro; si no, desde la política. Y en eso, como bien señala Naïr —y también autores como Michael Sandel o Martin Wolf—, la política ha fallado. Como recuerda Lea Ypi, incluso la socialdemocracia, con la ‘tercera vía’, renunció a regular el capitalismo y se conformó con redistribuir parte de la riqueza. Europa ha actuado mejor que otras regiones, pero no sin errores”.
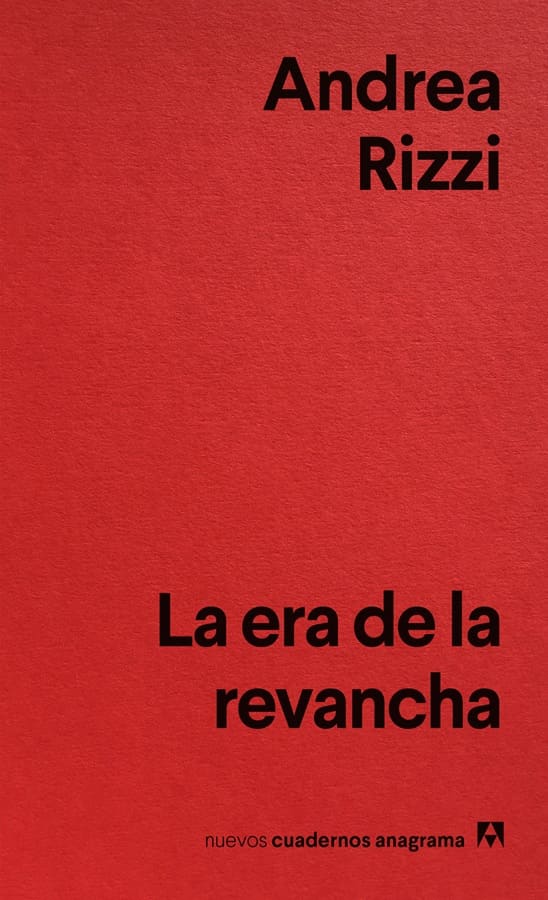
—Afirma que “en Europa sufrimos una guerra cognitiva librada desde fuera y desde dentro”. ¿Qué papel tienen los sesgos cognitivos en esta batalla por la percepción?
—En el amanecer de una nueva era geopolítica, la lucha por influir cómo pensamos es clave. Actores internos y externos buscan desestabilizar nuestras sociedades y manipulan la información para lograr poder. Ambos explotan nuestros sesgos cognitivos, esos atajos mentales innatos, para alterar nuestra percepción.
“La propaganda no es nueva, pero sí los medios para desplegarla: redes, microsegmentación, inteligencia artificial… Ejemplos como el Movimiento 5 Estrellas, el Brexit, Cambridge Analytica o Trump muestran el poder de esta combinación. Los riesgos son altos, aunque también nuestras defensas han mejorado. La batalla sigue abierta, pero los adversarios son formidables”.
—Dos películas recientes, El ministerio de propaganda —sobre Goebbels durante el nazismo— y El aprendiz —sobre los inicios de Trump— abordan la manipulación política. ¿Qué relación hay entre la propaganda del siglo XX y la desinformación?
—Comparten la premisa de manipular los hechos para moldear el pensamiento colectivo. Goebbels ya usaba estrategias como repetir una mentira hasta convertirla en “verdad”, pero hoy existe mucha más sofisticación: es posible conocer al detalle a cada individuo y adaptar los mensajes con precisión artesanal, como demostraron Cambridge Analytica y el Brexit.
“Además, la tecnología permite generar contenidos falsos con apariencia legítima —webs, perfiles, medios ficticios— y borrar su rastro. Antes, la desinformación circulaba por canales obvios, como la radio estatal, que emitía un mensaje único cuya intención era evidente para muchos. La paradoja es que ahora es muy fácil producir desinformación compleja, pero muy difícil combatirla. Existe una asimetría brutal, los actores bienintencionados están desbordados por una inundación de estiércol informativo”.
—¿Cómo se instrumentaliza el malestar social para generar ese deseo de revancha?
—La desinformación se nutre del malestar y lo amplifica. Hay actores malintencionados —populistas internos y potencias extranjeras— muy hábiles en detectarlo, conectar emocionalmente con él y usarlo de palanca para polarizar, radicalizar y fomentar resentimiento. Presentan sus mensajes como respuesta a problemas reales, aunque los distorsionen o los creen de forma artificiosa. Rusia ha utilizado este enfoque para generar discordia interna en las democracias, debilitarlas desde dentro y hacerlas menos eficaces porque, si hay odio entre las partes, es mucho más difícil pactar. Amplifican el malestar hasta convertirlo en un virus que ataca el tejido social y democrático.
“Aunque sobre todo por la ultraderecha, este modelo ha sido replicado por populistas de distinta índole, como el Movimiento 5 Estrellas —analizado por Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos—, un partido sin ideología, transversal, diseñado sólo para sintonizar con ese malestar. Trump, su máximo exponente, ganó apoyos en las clases populares afectadas por la globalización, pero en su primera legislatura benefició a los más ricos con su reforma fiscal regresiva. Y el Brexit, impulsado por ese mismo descontento, no ha mejorado la vida de quienes lo apoyaron. Explotan el malestar para alcanzar el poder, no para resolverlo”.
—Poco antes de fallecer, el papa Francisco animó a los jóvenes a “aprender a escuchar”. ¿Ese malestar azuzado por bulos también dificulta la escucha?
—Sí, es un drama. Vivimos encapsulados en lo individual, dominados por pantallas que dan una ilusión de conexión, aunque nos alejan de la interacción real. Más preocupante aún es el encapsulamiento colectivo que impone la polarización. Cerramos filas de forma miope y equivocada, lo que impide un diálogo hegeliano —de tesis, antítesis y síntesis— tan necesario en este cambio de paradigma. Esta dinámica bloquea la posibilidad de construir un consenso mínimo, justo cuando nuestras sociedades —y la UE en particular— requieren reformas profundas que sólo pueden surgir del diálogo”.
—¿Y qué efecto tiene todo esto sobre las personas?
—Estamos en un cortocircuito. No nos escuchamos entre nosotros ni a nosotros mismos. La vida interior, especialmente en los jóvenes, se está resecando. Están volcados en una realidad virtual que vacía su mundo interior. Las generaciones anteriores pudimos aburrirnos, imaginar y crear espacios de fantasía y reflexión. Eso nutre una vida interior, que sirve de ancla frente a los vendavales externos.
“Temo que muchas personas jóvenes no hayan tenido ocasión de desarrollarla porque las pantallas los abstraen. Aunque también aportan cosas buenas, el efecto colateral es claro: escuchamos poco a los demás, lo que dificulta tender puentes, y poco a nosotros mismos, lo que impide saber quiénes queremos ser”.
—En Quiero y no puedo, Raquel Peláez señala que esas pantallas promueven en los jóvenes un modelo aspiracional basado en la riqueza y valores conservadores, lo que podría ayudar a entender ciertas tendencias demoscópicas. ¿Lo comparte?
—Sí, y como italiano veo un precedente en Silvio Berlusconi. Antes de las redes, había construido, desde la televisión y mediante un lavado de cerebro colectivo, un modelo de éxito basado en riqueza rápida, popularidad y cierta tolerancia social hacia métodos poco pulcros, lo que reconfiguró la cultura popular italiana.
“Hoy algo similar ocurre con las redes sociales, que imponen un modelo de éxito simplista y binario: o gustas o fracasas. Incluso quienes tenemos visibilidad pública caemos en esa lógica de likes y validación inmediata. Pero el verdadero progreso exige matices, diálogo y elaboración, no dopamina fácil”.

—¿Cómo ha cambiado la desinformación la política internacional? Además de Rusia, ¿debemos estar atentos a actores como EE. UU., Israel o incluso socios dentro de la UE?
—La desinformación ha sido clave en fenómenos como la llegada al poder de populistas en EE. UU. o el Brexit, ambos impulsados por bulos. Rusia es un actor destacado en la desestabilización de las democracias, pero no el único. Conviene estar alerta ante lo que llega desde EE. UU., donde un conglomerado político-tecnofeudal entrelaza intereses ultraderechistas con grandes corporaciones tecnológicas. En febrero, el vicepresidente J. D. Vance sostuvo en Múnich que regular este ámbito sería traicionar la democracia, cuando en realidad dicha falta de regulación beneficia a extremistas, como AfD en Alemania, o plataformas como X. Por eso, debemos mantener la vigilancia frente a amenazas, vengan de donde vengan.
—¿Qué se puede hacer ante este escenario?
—Frente a ellas, la UE tiene un papel clave como regulador y puede convertirse en modelo internacional. Pero el mejor antídoto a ese veneno no es sólo institucional, sino personal: el espíritu crítico, ese anticuerpo que todos llevamos dentro y que se fortalece con una buena educación pública. No todo depende del Estado; también es responsabilidad de cada ciudadano. Despertemos del adormecimiento, busquemos información de calidad y no nos dejemos arrastrar por lógicas partidistas y miopes.
—¿Pueden los medios tradicionales recuperar la confianza?
—Han perdido confianza, en parte por errores propios como el periodismo militante, y también por causas estructurales como la crisis económica de 2008, que debilitó su independencia. La salida es clara, volver al periodismo independiente y de calidad. Sabemos cómo se hace, sólo necesitamos voluntad, rigor y entereza para aplicarlo hasta sus últimas consecuencias.
—Suele dejar espacio para la esperanza, pero en un reciente acto en Madrid manifestó que “tal vez este sea el último tren antes de la noche”. ¿Tan grave es la situación?
—Sin caer en el catastrofismo, hay que mirar de frente la gravedad de la amenaza. Estamos viendo ataques internos y externos que buscan desmantelar derechos y libertades, como ocurre en EE. UU. y en otros lugares. No estamos aún en dictaduras, pero la amenaza es real. Vivimos una era de retroceso democrático, impunidad y aumento de conflictos. Solo si reconocemos ese riesgo, podremos empezar a construir soluciones.
—¿Qué diría a quien le lee para cultivar el pensamiento crítico sin caer en el nihilismo?
—Que tenga la entereza de decir que no, como el barón rampante de Calvino, que se sube a los árboles para no tragar con lo que considera retrógrado, aunque venga de los suyos. Debemos rechazar todo lo que huela a manipulación, incluso si viene de nuestros referentes ideológicos. La salida está en la coherencia con nuestros valores, en despertar del adormecimiento y superar la lógica sectaria. Solo así podremos construir puentes y encontrar juntos una salida a nuestros agujeros negros. ![]()