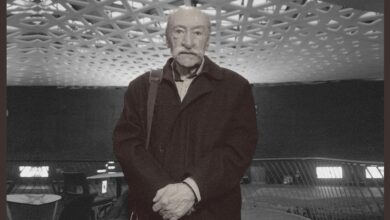Mayo, 2025
En 2018 las Naciones Unidas declararon el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de éste y otros polinizadores para la biodiversidad, la seguridad alimentaria y el medio ambiente. En la Facultad de Ciencias Naturales, de la Universidad Autónoma de Querétaro, hay personas como Javier Alejandro Obregón que se dedican a estudiar las abejas nativas y promover su importancia y su cuidado. Para sumarnos a la conmemoración, Juan José Flores Nava ha conversado con él.
“Especie fundamental en el equilibrio del medio ambiente”. “Polinizadores básicos de ecosistemas. “Indicadores de la salud del planeta”. “El 75% de nuestros alimentos depende de ellas. ¡Pero están en peligro de extinción!”. En efecto: “Dependemos de la supervivencia de las abejas”.
Los entrecomillados anteriores —todos— son encabezados de notas publicadas en sitios web de la UNAM y la ONU en los que se habla de las abejas (y otros polinizadores, como las mariposas, los murciélagos y los colibríes), que están bajo amenaza por los efectos de la actividad humana. Por eso, “para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible”, las Naciones Unidas declararon el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas.
Y en la Facultad de Ciencias Naturales (FCN), de la Universidad Autónoma de Querétaro, hay personas —como Oliva Segura— que se dedican a estudiar las abejas nativas y promover su importancia y su cuidado, o como Javier Alejandro Obregón Zúñiga, quien tiene a su cargo el cuidado de varios cajones tecnificados de abejas meliponas en el campus Concá de la FCN, en el municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
A diferencia de la abeja de la miel que todos conocemos, Apis mellifera, introducida a nuestro continente por los colonizadores europeos, la abeja melipona no posee aguijón, por lo que se defienden mordiendo, como las hormigas, forma colmenas en troncos huecos o entre las piedras, y es nativa de América. Desconocida para gran parte del mundo, la abeja melipona “era conservada, protegida y cultivada, con técnicas que datan de la época prehispánica, en diferentes comunidades autóctonas”, escribe Laura García en el sitio web Ciencia UNAM.
Si bien las meliponas no producen grandes cantidades de miel, apenas uno o dos litros por año, su función como polinizadoras, en ocasiones de plantas muy específicas, es vital para el bienestar del ecosistema.

El juego del Jenga
Docente de materias como Manejo y Conservación de Recursos Naturales y Ecología, en la licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable, el maestro Obregón Zúñiga suele decirles a sus estudiantes que un ecosistema es como el juego de Jenga:
—Vamos quitando ladrillito tras ladrillito de la torre y ésta se va balanceando y balanceando, volviéndose cada vez más inestable, hasta que llegamos a quitar un bloque que provoca que la torre colapse. De este modo colapsan los ecosistemas cuando retiramos un factor fundamental que, en el caso de las abejas, sería la polinización, pues con ella no sólo se benefician las plantas sino toda la red de interacciones biológicas ligadas a las abejas y otros polinizadores.
La crianza y cuidado de abejas meliponas que dirige Alejandro Obregón es un proyecto integrado al Jardín Etnobiológico Concá, cuyo objetivo es difundir y promover la diversidad biológica y herencia biocultural de la Sierra Gorda de Querétaro. Es banco de semillas, pero también una forma de rescatar el conocimiento indígena y rural de la región. Por si fuera poco, entre la fauna relacionada con las especies vegetales del jardín, además de las abejas meliponas, hay unas 40 especies de mariposas, 35 especies de aves y 15 especies de mamíferos.
—El meliponario fue creado por iniciativa de un alumno que propuso un jardín de polinizadores y la colocación de algunos cajones de abejas meliponas —me cuenta Alejandro Obregón—. A partir de ahí empezamos a trabajar los núcleos y nos capacitamos en Hueytamalco, Puebla, donde se encuentra el Santuario de las Meliponas.
Esta capacitación ha sido compartida con la población de las localidades de la Sierra Gorda queretana, con el fin de mostrar, sobre todo, la importancia de conservar los sitios de reproducción de las abejas nativas (Meliponini).
—A veces anidan en los troncos huecos de árboles viejos y algunas personas (afortunadamente no muchas), para aprovechar la miel, destruyen los nidos. Por eso el año pasado trajimos especialistas, para dar un taller de introducción a la meliponicultura.

Prácticas tradicionales
La meliponicultura consiste en una serie de prácticas tradicionales que permiten obtener miel, polen, cera, propóleo y otros productos. Tal como apunta Laura García, en la nota arriba citada, “los meliponicultores han heredado el conocimiento sobre cómo viven las meliponas, como reproducen a sus crías y han identificado que muchas de las flores con que se alimentan las abejas son medicinales, por lo que usan la miel como digestivo, antigripal o cicatrizante”.
Se estima que en el mundo existen alrededor de 20 mil especies de abejas y que en nuestro país se halla un 10 por ciento de esa cantidad, es decir, contamos con cerca de dos mil especies de abejas. Además, de las 300 especies de Meliponini distribuidas desde México hasta Argentina, casi medio centenar se encuentra en nuestro país, la mayor parte de ellas son endémicas de nuestro territorio.
—Entre los factores que han dañado mucho nuestro meliponario están las oleadas de calor —dice, para concluir, Alejandro Obregón—. De repente en Concá tenemos dos o tres días seguidos con más de 45 grados y con esas temperaturas, cuando las abejas salen a pecorear, es decir, a recolectan polen y néctar, ya no regresan, mueren en el trayecto o regresan y mueren de inanición o de deshidratación por el sol. Entonces va bajando la población. Otro de los factores que hemos detectado, y que es muy importante, es la aplicación de pesticidas. El campus Concá de la FCN se encuentra en medio de un valle agrícola en el que se emplean grandes cantidades de pesticidas. A veces nos desanima mucho perder algunos núcleos, pero hasta ahora los hemos recuperado. Tenemos que seguir con este ímpetu por las abejas meliponas, no sólo por una cuestión cultural o económica, sino porque son parte de una red de interacciones biológicas que debemos cuidar. ![]()