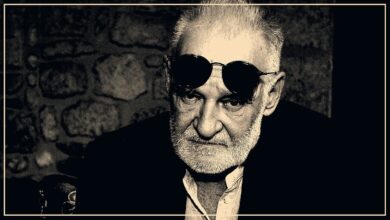Marzo, 2025
Al igual que Shakespeare o Cervantes, es imposible pasar por alto el nombre de Jules Gabriel Verne, conocido en los países hispanohablantes como Julio Verne: uno de los autores más prolíficos, populares e influyentes de la literatura universal, célebre por sus novelas de aventuras. Escritor, dramaturgo y poeta, es considerado junto a H. G. Wells uno de los padres de la ciencia ficción. Nacido en la ciudad francesa de Nantes, Julio Verne murió en Amiens hace 120 años, el 24 de marzo de 1905. En este aniversario luctuoso, VíctoRoura recuerda al escritor francés.
1
Un siglo antes de que el hombre llegara a la Luna, tres personas y dos perros gravitaron alrededor del astro nocturno extraviándose, con el paso del tiempo, en los confines del universo.
Todo ello en la portentosa imaginación de Julio Verne, de quien la Editorial Planeta en 2005, en el centenario de su fallecimiento, publicó una colección de 25 libros del escritor francés, el segundo de los cuales es precisamente De la Tierra a la Luna, que vio originalmente la luz en 1865.
La novela comienza en Baltimore, donde tiene su sede el Gun Club, y acaba en Florida, donde el Columbiad es lanzado estruendosamente hacia el espacio exterior por los entusiastas socios de esta particular secta bélica, formada por su indeclinable afición a las armas. Durante las guerras intestinas en Estados Unidos, entre los estados sureños contra los del norte, los hombres se dieron a la prolija tarea de inventarse recursos balísticos de primer orden: “Y cuando a un norteamericano se le mete una idea en la cabeza —dice Verne, fallecido a los 77 años de edad el 24 de marzo de 1905 en su Francia natal—, nunca falta otro norteamericano que le ayude a realizarla. Con sólo que sean tres eligen un presidente y dos secretarios. Si llegan a cuatro, nombran un archivero, y la sociedad funciona. Siendo cinco se convocan en asamblea general, y la sociedad queda definitivamente constituida. Así sucedió en Baltimore. El primero que inventó un nuevo cañón se asoció con el primero que lo fundó y el primero que lo taladró. Tal fue el núcleo del Gun Club. Un mes después de su formación, se componía de mil 833 miembros efectivos y 30 mil 565 socios corresponsales”.
La única condición para ser admitido era haber ideado o, “por lo menos, perfeccionado un nuevo cañón o, a falta de cañón, un arma de fuego cualquiera”. Dicha sociedad, subraya con mordacidad Verne, “era una reunión de ángeles exterminadores, hombres de bien a carta cabal”, que en su propio cuerpo llevaban “en su mayor parte señales evidentes de su indiscutible denuedo: muletas, piernas de palo, brazos artificiales, manos postizas, mandíbulas de goma elástica, cráneos de plata o narices de platino”.
En el club no había, “a lo sumo, más que un brazo por cada cuatro personas y dos piernas por cada seis”. Un día, sin embargo, “triste y lamentable día, los que sobrevivieron a la guerra firmaron la paz; los obuses y los cañones volvieron a los arsenales; las balas se hacinaron en los parques, se borraron los recuerdos sangrientos. Los algodoneros brotaron esplendorosos en los campos pródigamente abonados, los vestidos de luto se fueron haciendo viejos a la par del dolor, y el Gun Club quedó sumido en una ociosidad profunda”.

2
Dice Julio Verne que “algunos apasionados, trabajadores incansables, se entregaban aún a cálculos de balística y no pensaban más que en bombas gigantescas y obuses incomparables. Pero, sin la práctica, ¿de qué sirven las teorías? Los salones estaban desiertos, los criados dormían en las antesalas, los periódicos permanecían encima de las mesas, tristes ronquidos partían de los rincones oscuros, y los miembros del Gun Club, tan bulliciosos en otro tiempo, se amodorraban mecidos por la idea de una artillería platónica”.
Hasta que, sorpresivamente, los miles de socios recibieron una convocatoria, para el 5 de octubre de 1865 [hace justo 160 años], de su presidente, el respetado Impey Barbicane, que, ingenioso como era, algo suculento se traía entre manos: “Denodados colegas —dijo Barbicane ante una expectante y muda audiencia—: mucho tiempo ha transcurrido ya desde que una paz infecunda condenó a los miembros del Gun Club a una ociosidad lamentable. Después de un periodo de algunos años, tan lleno de incidentes, tuvimos que abandonar nuestros trabajos y detenernos en la senda del progreso. Lo proclamo sin miedo y en voz alta: toda guerra que nos obligase a empuñar de nuevo las armas sería acogida con un entusiasmo frenético”, argumento que fue obviamente secundado con un aplauso atronador, que se fue diluyendo para dar cabida a la resonante y concluyente idea de Barbicane: “Pues bien —declaró—, partiendo del principio de que la fuerza de resistencia de los cañones y el poder expansivo de la pólvora son ilimitados, me he preguntado a mí mismo si, por medio de un aparato suficiente, establecido en condiciones determinadas de resistencia, sería posible enviar una bala a la Luna”.
3
Dado que la propuesta fue recibida con furor por los socios del Gun Club, Barbicane, prudente como era, envió un cuestionario al director del Observatorio de Cambridge para saber si su finalidad no rayaba en demencia y, como tal, imposible; pero J. M. Belfast, el científico responsable de las instalaciones astronómicas, respondió, luego de proporcionar precisiones exactas sobre las distancias que se tenían que cubrir, que la proeza en efecto era factible: “Si la bala conservase indefinidamente la velocidad inicial de 12 mil yardas [unos diez mil metros] por segundo que le hubiesen dado al partir, no tardaría más que unas nueve horas en llegar a su destino; pero como esta velocidad inicial va continuamente disminuyendo, resulta, por un cálculo riguroso, que el proyectil tardará 300 mil segundos, o sea 83 horas y 20 minutos, en alcanzar el punto en que se hallan equilibradas las atracciones terrestre y lunar, y desde dicho punto caerá sobre la Luna en 50 mil segundos, o sea 13 horas, 53 minutos y 20 segundos. Convendrá, pues, dispararlo 97 horas, 13 minutos y 20 segundos antes de la llegada de la Luna al punto a que se haya dirigido el disparo”.
Belfast, como científico respetado, era acucioso en sus indicaciones: “Es evidente que debe escogerse la época en que se halle la Luna en su perigeo, y al mismo tiempo el momento en que pase por el cenit [el punto del cielo situado verticalmente sobre la cabeza del observador], lo que disminuirá el trayecto en una distancia igual al radio terrestre, o sea de 3.919 millas, de suerte que el trayecto definitivo será de 214.966 millas (86.410 leguas). Pero si bien la Luna pasa todos los meses por su perigeo, no siempre en aquel momento se encuentra en su cenit. No se presenta en estas dos condiciones sino a muy largos intervalos. Será, pues, preciso aguardar la coincidencia del paso al perigeo y al cenit. Por una feliz circunstancia, el 4 de diciembre del año próximo [1866, supuestamente, si tomamos en cuenta que la historia se publicó originariamente en 1865] la Luna ofrecerá estas dos condiciones: a las 12 de la noche se hallará en su perigeo; es decir, a la menor distancia de la Tierra, y, al mismo tiempo, pasará por el cenit”.

4
Dicho fenómeno astral, de no realizarse ese 4 de diciembre, volvería a suceder 18 años y 11 días después, de modo que no había tiempo que perder: el Gun Club aportó prontamente dinero y tiempo para llevar a cabo ese acto inédito.
Cuando los socios deliberaban dónde establecer el sitio de despegue de su bala espacial, surgió un breve altercado: “Una cuestión faltaba por resolver, y era la elección del lugar favorable al experimento —dice Verne—. El Observatorio de Cambridge había recomendado con interés que el disparo se dirigiese perpendicularmente al plano del horizonte; es decir, hacia el cenit, y la Luna no sube al cenit sino en los lugares situados entre 1E y 28E de latitud, o, lo que es lo mismo, la declinación de la Luna no es más que de 28E. Tratábase, pues, de determinar exactamente el punto del globo en que se había de fundir el inmenso Columbiad”, que así denominaron a su nave, que en un principio iba a ser nada más una inmensa bala de cañón pero terminó siendo un cómodo recinto para tres personas, mismas que ya jamás retornaron a su originario planeta.
Y dado que el sitio idóneo para instalarse no se hallaba precisamente en Estados Unidos, el insigne J. T. Maston, uno de los miembros más respetados del club, que en su propio cuerpo (su cráneo, debido a las innumerables batallas en que había participado, era de goma elástica) llevaba las huellas de su pasión por las armas, pidió la palabra: “Puesto que nuestras fronteras no son bastante extensas, puesto que al sur nos opone el océano una barrera insuperable, puesto que tenemos necesidad de ir a buscar más allá de Estados Unidos este paralelo 28 que nos es tan preciso, se nos presenta un casus belli legítimo y pido que se declare la guerra a México”, petición que fue sorpresivamente silenciada por el presidente de la sociedad, Impey Barbicane, quien pidió calma a los asambleístas ya que, según los mapas a que se atenía para concretar su arriesgado experimento, tenían a su disposición, “sin salir de nuestro país, toda la parte meridional de Texas y de Florida”.
Pero esta decisión, dice Julio Verne, “debía crear una rivalidad sin ejemplo entre las ciudades de estos dos estados”, cosa que así sucedió, al grado de entablarse una reñida contienda verbal entre los habitantes de ambas regiones: salieron en el conflicto los indios que aún rondaban en las márgenes de los respectivos territorios. Entonces, el Times floridense publicó que la empresa debía hacerse en suelo esencialmente norteamericano, lo que obviamente sacó de sus casillas a los texanos. “¡Norteamericanos! ¿No lo somos tanto nosotros como ustedes? ¿Texas y Florida no se incorporaron las dos a la Unión en 1845?”, objetó el American Review texano.
“Sin duda —respondió el Times—, pero nosotros pertenecemos a Estados Unidos desde 1820”.
La guerra periodística se desató.
“Ya lo creo —replicó la Tribune texana—. ¡Después de haber sido españoles o ingleses por espacio de 200 años los vendieron a Estados Unidos por cinco millones de dólares!”
¡Qué importa!, replicaron los floridenses, “¿debemos por ello avergonzarnos? En 1903, ¿no fue comprada la Luisiana a Napoleón por 16 millones de dólares?”
¡Qué vergüenza!, dice Verne que exclamaron los diputados de Texas, “¡un miserable pedazo de tierra como Florida ponerse en parangón con Texas, que, en lugar de venderse, se hizo ella misma independiente, expulsó a los mexicanos el 2 de marzo de 1836 y se declaró República federal después de la victoria alcanzada por Samuel Houston en las márgenes del San Jacinto sobre las tropas de Santa Anna! ¡Un país, en fin, que se anexionó voluntariamente a Estados Unidos de América!”
Y concluyeron los floridenses: “¡Sí, por miedo a los mexicanos!”
5
Verne no sólo estaba sumergido en las cuestiones científicas, sino también en las políticas. Su teoría de la voluntariosa entrega de Texas a los norteamericanos, brincándose las visibles debilidades de un Antonio López de Santa Anna, si bien puede molestar a los rigurosos historiadores, no es, tampoco, una ligera voladura ideológica. El punto es que los miembros del Gun Club eligieron, finalmente, a Florida, donde a la postre, un siglo después, en efecto los especialistas espaciales ubicaron sus instalaciones astronómicas. “Esta disposición —agrega Verne—, apenas fue conocida, puso a los diputados de Texas de un humor de perros. Se apoderó de ellos un furor indescriptible, y dirigieron insultos desmedidos a los distintos miembros del Gun Club”.
Los magistrados de Baltimore, donde tenía su fortaleza dicha congregación, los mandaron, a los texanos, a volar rápidamente en el primer tren que pudieron conseguir.
Después, Verne vuelve a concentrarse en los asuntos específicos de la expedición lunar.
“Se trata de fundir un cañón de nueve pies de diámetro interior —declaró Barbicane a los jefes de talleres—, seis pies de grueso en sus paredes y 19 y medio de revestimiento de piedra. Es, pues, preciso abrir una zanja que tenga de ancho 60 pies y una profundidad de 900. Esta obra considerable debe concluirse en ocho meses y, por consiguiente, tenéis que sacar, en 255 días, dos millones 543 mil 200 pies cúbicos de tierra; es decir, diez mil pies cúbicos al día”, proeza que fue realizada puntualmente tal como constaba en el instructivo.
Sin embargo, los problemas no terminaban para el ambicioso Barbicane. Finalizada la poderosa bala, recibió un telegrama de un francés, Miguel Ardan, que lo urgía a detener su proyecto por la sencilla razón, y asimismo enloquecida, impensada razón, de que él quería volar adentro de la bala para ser el primer hombre en viajar a la Luna. La cuestión, por supuesto, trastornó en un principio a Barbicane, que acabó exhausto cuando intervino su permanente enemigo el capitán Nicholl, que durante las batallas del Gun Club se encargaba de crear los materiales para inmunizar las potentes balas del inventario del gremio bélico. Nicholl apostaba que todas las predicciones de Barbicane se vendrían abajo por una u otra causa, en un gesto, sobre todo, de rivalidad incontenible más que de desconfianza científica. Pero Ardan los puso a ambos en orden, instándolos a viajar con él adentro del Columbiad, siendo, para la historia, los primeros astronautas en volar en el espacio sideral, los insignes antecedentes de Neil Armstrong, el hombre que pisó la Luna por vez primera aquel 29 de julio de 1969, 103 años después de que los inolvidables personajes de Verne lo hicieran.
Luego de “prolijas discusiones”, dice Verne, “quedó convenido que los viajeros se contentarían con llevar una excelente perra de caza perteneciente a Nicholl y un vigoroso perro de Terranova de una fuerza prodigiosa”. Llevaban consigo, también, “tres rifles y tres escopetas que disparaban balas expansivas y, además, pólvora y balas en gran cantidad”, más “picos, azadones, sierras de mano y otras herramientas indispensables, sin hablar de los vestidos adecuados a todas las temperaturas, desde el frío de las regiones polares hasta el calor de la zona tórrida” y “víveres para un año”, que se perdieron en el espacio junto con sus tripulantes, que gravitaron alrededor de la Luna vaya uno a saber por cuánto indefinido tiempo. ![]()