Enero, 2025
Nació en Francia en abril de 1929 y se marchó de este mundo en febrero de 2020. Crítico, teórico de la literatura y de la cultura, y escritor, George Steiner fue sin duda uno de los intelectuales de influencia internacional más relevantes y prestigiosos desde mediados del siglo XX. Hombre de letras que era capaz de moverse entre varias lenguas y de dominar varios saberes, a través de su prosa generosa, audaz y desafiante deslumbraba a los lectores por su profundidad analítica. (De ahí que fuera descrito como una especie de sabio al estilo renacentista). Ahora que se cumple un lustro de su partida, Víctor Roura aquí lo recuerda.
1
En 1966, cuando contaba con 37 años, el francés George Steiner (23 de abril de 1929, fallecido 90 años después, ahora hace un lustro, el 3 de febrero de 2020) ya decía, y lo podemos corroborar en su libro de ensayos Lenguaje y silencio (Gedisa, 2003), que había demasiada escritura y probablemente escaso contenido.
“Hay un presentimiento muy difundido, aunque hasta ahora definido sólo con vaguedad, de cierto agotamiento de los recursos verbales en la cultura y la política de masas de nuestro tiempo. ¿Qué más decir? ¿Cómo es posible que lo novedoso y lo exigente, lo que valga la pena de decirse, encuentre un auditorio entre el estrépito de la inflación verbal? La palabra, especialmente en sus formas secuenciales, tipográficas, puede haber sido un código imperfecto, acaso transitorio. Sólo la música puede llenar los dos requisitos de un sistema semiológico o comunicativo verdaderamente riguroso: ser únicamente para sí (intraducible) y sin embargo comprensible inmediatamente”.
Eso sostiene Lévi-Strauss, mas dice Steiner que, como fenómeno curioso, hay una opción trascendente: la del silencio voluntario, que tiene sus magníficos ejemplos en Hölderlin y en Rimbaud (“forjadores, presencias heráldicas, del espíritu moderno”), ambos modelos poéticos inmejorados en sus respectivos idiomas.
Los dos, aseguraba Steiner, “llevaron la palabra escrita a los sitios más lejanos de la posibilidad sintáctica y perceptiva. En Hölderlin [Alemania, 1770, 1843], el verso alemán alcanza una concentración que no ha sido superada, una pureza y una plenitud de la forma realizada. No hay poesía europea más madura, más inevitable en el sentido de que prescinde de cualquier orden más laxo, más prosaico. Un poema de Hölderlein llena un vacío en el idioma de la experiencia humana de forma brusca y necesaria, aunque previamente ignorásemos la existencia de ese vacío. Con Rimbaud (Francia, 1854-1891] la poesía exige, y se le otorga, la libertad de la ciudad moderna (los privilegios de la arbitrariedad, de la autonomía técnica de la referencia interior y de la retórica subterránea que casi definen el estilo del siglo XX)”.
No obstante, “más allá de los poemas, casi más vigoroso que éstos, está el hecho de la renuncia, el silencio elegido”.
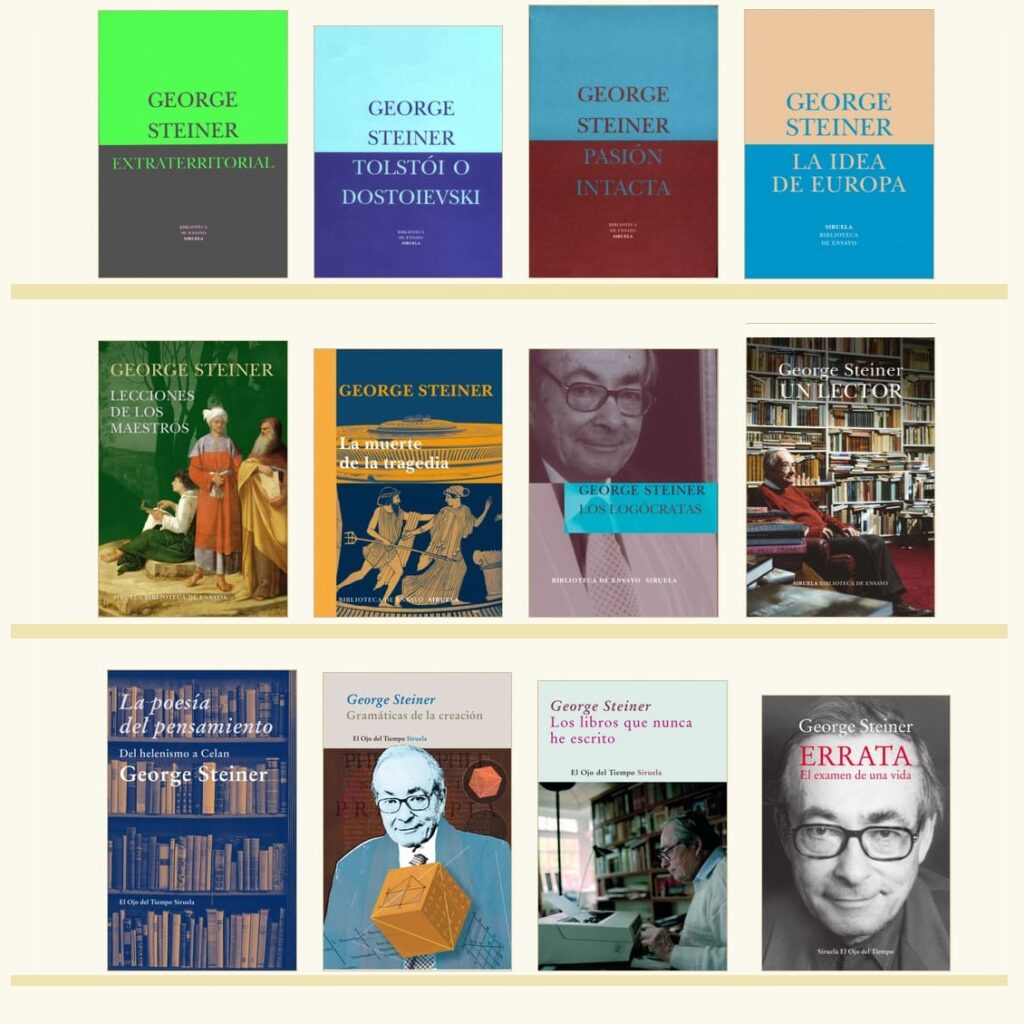
2
A los treinta años, Hölderlin “había completado casi su obra; unos años después entró en una apacible locura que se prolongó por treinta y seis años, pero durante los cuales la antigua lucidez volvió a manifestarse con algunos chispazos (la famosa cuarteta escrita, al parecer en la inspiración del momento, en abril de 1812). A los dieciocho años, Rimbaud concluyó Una temporada en el infierno y se lanzó al otro infierno del comercio en el Sudán y a la venta de fusiles en Etiopía. Desde allí enviaba chaparrones de cartas iracundas, con el sello de su temperamento y de su concisión, pero sin una línea de poesía y sin referencia ninguna a la obra genial que había dejado atrás”.
En los dos casos, dice Steiner, “permanecen en la oscuridad la génesis y los motivos precisos del silencio” que, en Hölderlin, “ha sido considerado no como la negación de su poesía sino, en cierto sentido, como su culminación y como la manifestación de su lógica soberana”. En cambio, “la abdicación de Rimbaud parece tener un sentido muy distinto: significa la superioridad de la acción sobre la palabra”.
Pareciera que, en los escritores, el silencio sólo acaece después de haber expresado, y sólo de modo insuperable, lo que se tiene que decir. ¿Para qué, pues, decir más cosas si ya se ha vaciado, y de manera perfecta, el lenguaje personal?
“No digo que los escritores deban dejar de escribir —advierte Steiner—. Esto sería fatuo. Me pregunto si no están escribiendo demasiado, si el diluvio de letra impresa a través del cual luchamos por abrirnos paso, aturdidos, no representa por sí mismo una subversión del significado”.
Vivimos invadidos, ciertamente, de un sinnúmero de escritos con sus respectivos escritores que, ante la desbocada propagación, desorientan y ofuscan a los posibles receptores. Habitamos una civilización en la cual “la inflación constante de la moneda verbal ha devaluado de tal modo lo que antes fuera un acto numinoso de comunicación que lo válido y lo verdaderamente nuevo ya no pueden hacerse oír”.
Pese a dicho “ruido” escritural, cada mes la civilización —sus encargados del acto cada vez menos natural y sí más ceñidamente codificado del acto de consumir— “debe fabricar su obra maestra —dice Steiner—, de manera que las prensas empujan a la mediocridad a un esplendor espurio y transitorio. Los científicos nos dicen que es tal la invasión de publicaciones especializadas, monográficas, que pronto las bibliotecas habrán de tener que colocarse en órbita, dando vueltas en torno de la Tierra y sujetas a la consulta por medios electrónicos. La proliferación de la verborrea en la investigación humanística, las trivialidades maquilladas de erudición o de revaluación crítica amenazan con obliterar la obra de arte y la exigente inmediatez del encuentro personal, base de toda crítica verdadera. También hablamos en exceso, con demasiada ligereza, volvemos público lo que es privado, convertimos en clichés de falsa certeza lo que era provisional, interino, y por consiguiente vivo en el hemisferio oscuro de la palabra. Vivimos en una cultura que es, de manera creciente, una gruta eólica del chismorreo; chismes que abarcan desde la teología y la política hasta una exhumación sin precedentes de las cuitas personales (la terapia psicoanalítica es la gran retórica del chisme)”.

3
Este mundo, concluye Steiner (¡en un ensayo sorprendentemente agorero escrito hace seis décadas, que lo único que nos hace observar es que la vida en el orbe acaso sea la misma en sus diferentes épocas sólo que cada vez más trivializadamente visible!), “no terminará en llanto y crujir de dientes sino en un titular de periódico [ahora en portales visualizados, ya serios, ya de humores instantáneos, los más de ellos que juegan al periodismo como Dios les da a entender], en un eslogan, en un novelón soez más ancho que los cedros de Líbano”.
Y en este “chorro abundante de la producción actual [no se diga ahora con la proliferación de ligas en la Internet], ¿cuándo se convierten las palabras en la palabra? ¿Y dónde está el silencio necesario para escuchar esa metamorfosis?”
Aunque, claro, y Steiner volvía a tener luminosa razón (si bien seguramente disgustará a todos aquellos literatos no comprometidos con nada, sino sólo les encanta, como continuamente dicen, poner la pelota de la prosa o la poética en juego para divertirse al margen de los acontecimientos que conmueven al mundo, recibiendo, ¡pero por supuesto!, sus merecidas compensaciones otorgadas con puntualidad por las amistades colocadas en promisorios estatus del benévolo Estado), “es preferible que el poeta se corte la lengua a que ensalce lo inhumano, ya sea por medio de su apoyo o de su incuria. Si el régimen totalitario es tan eficaz que cancela toda posibilidad de denuncia, de sátira, entonces que calle el poeta (y que los eruditos dejen de editar a los clásicos a unos kilómetros de los campos de concentración). Debido precisamente a que es el sello de su humanidad, a que es lo que hace del hombre un ser, un ser ávidamente inquieto, la palabra no debe tener vida natural, no debe tener un santuario neutral en los lugares y en el tiempo de la bestialidad”.
De ahí que el silencio se convierta en una excepcional alternativa.
Que hoy, y debido a que los chismes y la vulgaridad han ganado un descomunal terreno a la templanza y al nervio ponderado, debiera [el silencio] considerarse, en el hábitat de la comunicación, un elemento esencial, si no es que obligatorio, en la relación entre los seres de equilibrada cordura, como lo somos supuestamente todos los humanos. ![]()





