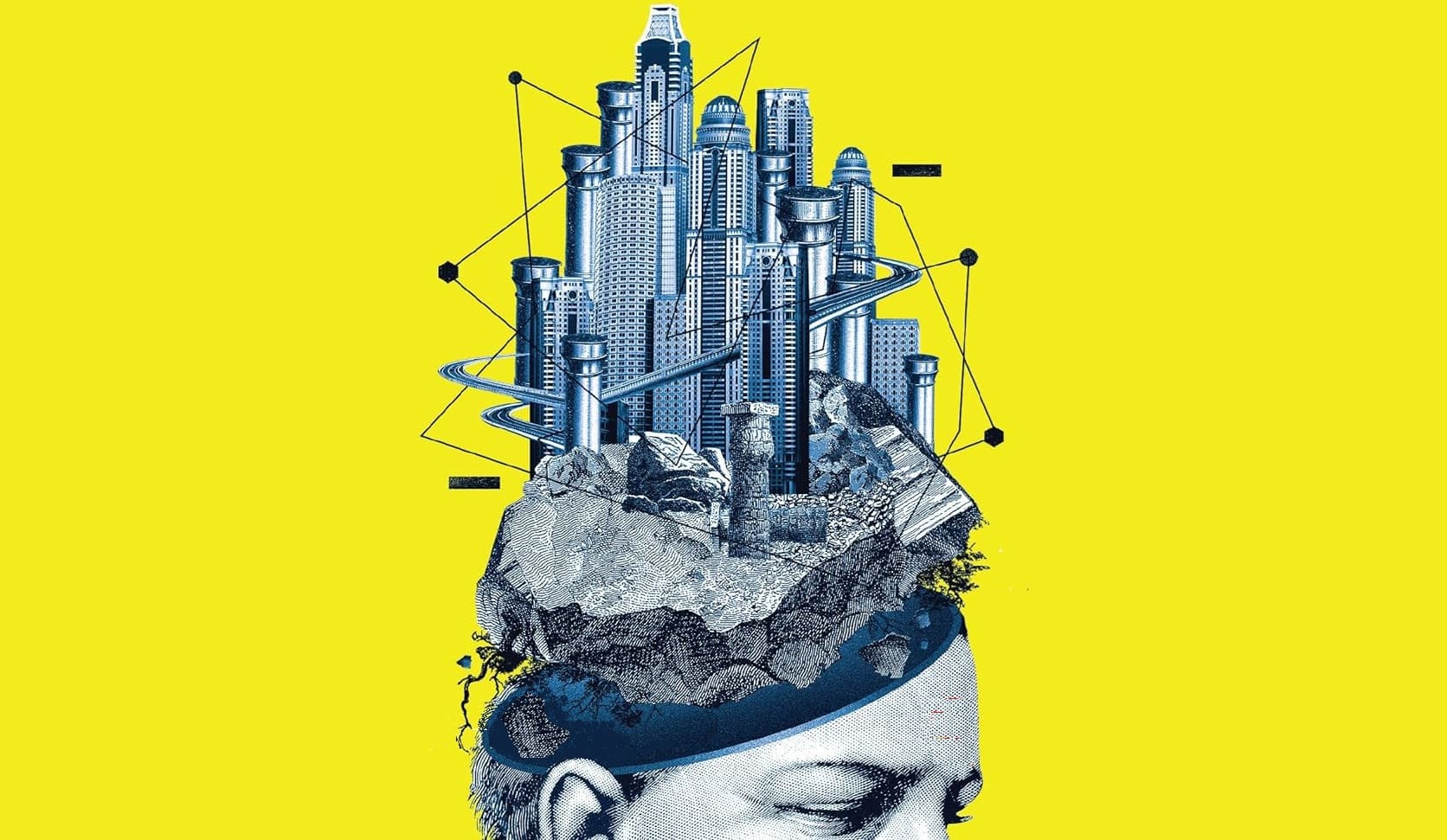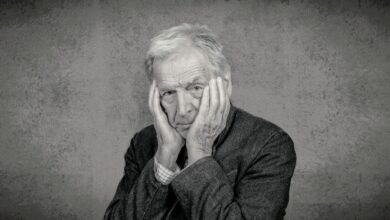Junio, 2024
«Ciudad copyright» es el primer libro del académico y activista Conrado Romo. En la contraportada, apuntan los editores: “Gentrificar es desposeer a una comunidad de su territorio para reutilizarlo con fines adecuados al mercado. Esta constante del capitalismo actual tiene su correlato cultural en la venta de propiedad intelectual. Juntas son las variables definitorias para orientar el desarrollo urbano a la construcción de espacios favorables a las industrias creativas. En Ciudad copyright, Conrado Romo recurre al ensayo para cuestionar la legitimidad de los derechos de autor y la gentrificación, y a la crónica para dar cuenta de la organización social en defensa del territorio y la información libre”. Ariel Ruiz Mondragón ha conversado con él.
Las ciudades y sus poblaciones tradicionales enfrentan el asalto del capitalismo cognitivo, las industrias culturales, creativas, innovadoras y emprendedoras, que pretenden avasallar otras formas de entender el espacio urbano y sus prácticas de existencia y convivencia. De allí la llamada “gentrificación”.
Ese proyecto, que es sostenido por poderes trasnacionales, implica el desplazamiento de la población, para lo cual incluso se recurre a ejercer varios tipos de violencia. Además, ello plantea diversos problemas no sólo para la población que habita los espacios urbanos que son territorios de conquista, sino también para el Estado nacional.
Sobre este tema tan actual trata el libro Ciudad copyright (Fondo de Cultura Económica, 2024), de Conrado Romo, en el que se analiza críticamente el asalto del capitalismo cognitivo, que no sólo tiene consecuencias económicas y políticas, sino también sobre la cultura (de allí que incluso en sectores académicos ese proyecto sea apoyado).
Esta es una conversación sobre este libro con Romo, quien es maestro en Urbanismo y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado en el Congreso, la Secretaría de Seguridad y en el Instituto de Información Estadística y Geografía, todas instituciones de Jalisco. Además, fue residente del Medialab-Prado en Madrid y asesor del Encuentro de Labs Iberoamericanos. Como dice en un perfil académico, su práctica profesional es “en el campo del diseño cívico y la crítica cultural”.
—¿Por qué un libro como el tuyo, sobre el asalto del capitalismo cognitivo a las ciudades, especialmente a sus centros históricos, el proceso que se ha denominado “gentrificación”?
—Porque era necesario que alguien viniera a amargar la fiesta. Hay muchos conceptos similares al de “ciudad copyright” (o, al menos, lo que quiero expresar con él), pero todos festejan los procesos de ocupación y despojo que provienen del desarrollo inmobiliario en combinación con el discurso de las economías creativas y la cultura, y todos asumen que es una conjunción que genera bienestar y beneficios por obra de la Santísima Virgen. Sin embargo, era necesario que hubiera alguien lo suficientemente amargado para venir a decirles: “Oigan: no necesariamente esto es así”.
“Esa es la razón por la que hice este libro: para amargarle la fiesta a mucha gente”.

—Me llamó la atención la parte donde citas a Gramsci y a algunos autores del marxismo clásico, y hablas de cómo el concepto de industria cultural pasó de ser crítico a ser un estandarte de la nueva economía, que es apologética de la nueva realidad.
—A partir de los años sesenta hubo una transformación en el capitalismo global; tradicionalmente, la matriz productiva del capitalismo es el trabajo y convertir las materias primas en mercancías. Pero a partir de aquellos años comenzó a generarse un fenómeno en el que la generación de la propiedad intelectual se convirtió en el epicentro del capitalismo global. A partir de la inteligencia, de las tecnologías de la información y de la comunicación y su masificación, la generación de riqueza fundamentalmente proviene de bienes y materiales de la propiedad intelectual, con lo que me refiero a contenidos, software, películas, videojuegos, etcétera.
“Si bien siguieron importando las materias primas y los electrodomésticos, hoy por hoy en realidad el eje vertical en el que se articula la economía capitalista tiene que ver con procesos de la propiedad intelectual. Una parte importante de esta son las industrias creativas y la cultura, porque a partir de este mismo proceso que inicia en los sesenta, hubo otro: intentar dejar de diferenciar la cultura y el entretenimiento.
“Históricamente la idea de cultura implicaba, como la palabra lo dice, ‘cultivar’ a una persona, darle instrumentos críticos con los cuales abordar el mundo; por otro lado estaba el entretenimiento, y no están peleados porque puede haber cultura y entretenimiento. Sin embargo, muchas veces hay aspectos culturales que no necesariamente son productos para el gran público, que sean consumidos por las masas, sobre todo porque los realiza un artista que a veces puede ser chocante e incluso hereje frente a la lógica predominante en un tiempo específico.
“Sin embargo, a partir de los años sesenta y ya consolidado en los noventa (es decir, en todo el periodo de imposición neoliberal) lo que ha ocurrido es que los Estados que financiaban la cultura en los términos que he señalado dejaron esto de lado y pensaron que la cultura tiene que ser algo rentable por sí mismo. Es decir: la cultura es una mercancía más en el mundo y, por lo tanto, sólo son sujetos de recursos o socialmente pertinentes aquellas expresiones culturales que puedan ser rentables.
“Así, lo único que es rentable es el entretenimiento: los grandes conciertos, las grandes películas, las grandes apuestas por la masificación de productos. Entonces, lo que hemos hecho es perder otras posibilidades de culturas críticas de la cultura, como la capacidad de problematizar el mundo para asumir que la cultura es sólo aquello que nos entretiene y que puede ser consumido en masa”.
—De eso me llama mucho la atención cómo estás industrias han buscado su espacio geográfico, en este caso las ciudades. En sentido estrictamente urbano, ¿qué ha implicado el paso de una visión de la metrópolis como valor de uso a otra como valor de cambio?
—Para quienes no estén familiarizados con el concepto, que es de origen marxista, en forma muy general podemos decir que los objetos poseen dos formas de valor: una es el valor de uso, que es el que las cosas tienen respecto a los beneficios que nos dan; es decir, un vaso tiene un valor de uso porque me sirve para tomar agua. Sin embargo, también tiene un valor de cambio, que es en cuánto me lo pueden comprar. A lo mejor su valor de cambio es muy poco porque es de un material desechable y, además, ya lo utilicé, por lo que a lo mejor ya nadie lo quiere comprar. El vaso tiene un valor porque puede seguir sirviendo para lo que está hecho, pero su valor de cambio es muy poco porque como mercancía muy poca gente lo va a querer. A lo mejor, si tengo éxito con mi libro, habrá gente que quiera comprar mi vaso. Entonces, ahora su valor de cambio excede a su valor de uso porque voy a ser un autor famoso o algo por el estilo.
“Las ciudades poseen un valor de uso, que es la capacidad que tienen para generar bienestar a las personas, para hacer que las personas puedan desarrollarse plenamente en la forma en que mejor les venga en gana.
“El valor de cambio son las cualidades para la generación de riqueza en términos de capital monetario: qué tanto las ciudades pueden enriquecer a grupos de personas. En ese sentido, lo que ha ocurrido es que las autoridades han comprado este discurso y han dejado los valores de uso a un lado; es decir, qué acciones públicas hay que hacer para que la gente viva mejor, frente a qué acciones tomar para atraer al capital. En ese sentido, hay un capital extranjero, trasnacional, de grandes empresas que requiere invertirse para generar más capital.
“Lo que hacen las autoridades y las elites de las ciudades es tratar de encontrar elementos que las hagan atractivas para los inversores. En ese sentido, todas las situaciones que impliquen el bienestar de las personas quedan a un lado porque se asume, de forma acrítica, que si hay inversión hay bienestar, lo cual es falso.
“En ese sentido, lo que hay es una construcción de nuestras ciudades sólo desde la perspectiva del valor de cambio de las ciudades y no del bienestar que genere a sus habitantes”.

—Uno de los capítulos más interesantes es el de las manifestaciones culturales que parecen haber adelantado y tal vez hasta prefigurado la realidad del capitalismo cognitivo. Haces un repaso desde Frankenstein hasta Blade Runner y el cyberpunk. ¿Qué tanto esas manifestaciones contribuyeron a dar forma a esta realidad de hoy?
—El planteamiento es que, de todos los procesos de digitalización que hay en nuestras ciudades, el aparato crítico que ha analizado y ha sido más sistemático y más certero al momento de reflexionar sobre la introducción de estas tecnologías en las urbes no es la academia sino la ciencia ficción, en particular un subgénero, que es el cyberpunk. Este surgió en las periferias urbanas de las ciudades estadounidenses con colectivos de hipsters antisistema rechazados, que en realidad fueron muy sensibles para reconocer que con las tecnologías había una serie de mutaciones de la ciudad, y fueron los primeros que señalaron cuáles pudieran ser los principales problemas que enfrentaríamos con estos nuevos modelos de ciudad.
“Digamos que, hoy por hoy, sin duda, la introducción de la tecnología ha sido muy acelerada, tanto que no nos ha permitido sentarnos a pensar qué implica ello porque nos hace tener una vida más sencilla, con una serie de posibilidades mucho más amplias, pero lo que estamos haciendo, finalmente, es dejar muchas de las relaciones sociales tradicionales para convertirlas en situaciones de intervención de personas mediadas por tecnología que es privada. Por ejemplo, estamos platicando aquí ahora, tú en la Ciudad de México y yo en Guadalajara, en tiempo casi real, y nuestra relación está intermediada por una propiedad intelectual que es Zoom.
“Hoy hay sistemas de circuito cerrado en todas partes y hay un seguimiento de nuestros dispositivos móviles, en los que estamos generando datos permanentes. Todo esto, que en apariencia es poco para nosotros, tiene implicaciones políticas fundamentales que no hemos discutido y de las que los autores de ciencia ficción de los años ochenta nos han advertido con bastante antelación, pero no los hemos escuchado”.
—En este nuevo capitalismo cognitivo, ¿cuál es el papel del Estado nacional? Porque dices que se trata de un proyecto trasnacional, pero también hay un aspecto local: ciudades que están adoptando ese modelo.
—Una de las implicaciones más claras con la introducción de las tecnologías digitales es que el tema de la soberanía comienza a ser bastante complejo y extraño, porque tradicionalmente implica la posibilidad de dar orden a ciertos territorios controlados por las estructuras estatales; por ejemplo, el Gobierno de México tenía una implicación de Tijuana a Yucatán, y era muy clara la soberanía del Estado mexicano. Sin embargo, con estos procesos surgen preguntas sobre quién puede controlar a las empresas trasnacionales.
“Nosotros estamos hablando desde México, pero no sé en qué país se encuentren los servidores de Zoom; seguro nosotros estamos platicando aquí, pero nuestra información, nuestros datos, nuestra charla seguramente se está guardando y procesando en Islandia, Estados Unidos y en los distintos lugares donde Zoom tenga sus servidores, lo que implica que mucha de nuestra información está siendo regulada por otros marcos legales.
“Esto tiene la implicación de que ningún Estado nación moderno, tradicional, tiene la fuerza o la capacidad para poner regulación a este tipo de empresas. Las compañías tecnológicas han logrado exceder las capacidades regulatorias del Estado, y la única forma de tener un tipo de contención es por los organismos internacionales, que hoy están siendo absolutamente cuestionados porque frente a situaciones como el genocidio en la franca de Gaza sólo son testigos.
“Sé los retos que tiene el Estado mexicano en la regulación de estos asuntos, pero una respuesta de cómo solventarlos es muy compleja. Tal vez la única opción es construir resistencias globales, empezar a elaborar marcos de una ciudadanía que se entienda trasnacional, global, que pida cuentas y formas de gobernanza a nivel planetario. Requerimos una ciudadanía y una resistencia planetarias frente a los intereses de las empresas trasnacionales”.
—Hay un aspecto más que inquietante y preocupante: el de la seguridad que se desarrolla con recursos tecnológicos. Al respecto destacas el caso de China, que lleva un control de sus ciudadanos y les da puntos por su comportamiento. ¿Cómo estamos hoy en este aspecto, en este tipo de proyecto de ciudad?
—Este libro comencé a escribirlo en 2012 y ha tenido varias etapas, y hoy estoy confundido al respecto y no tengo una posición clara. Crecí en una generación que defendía internet como un derecho, que favorecía el derecho a la privacidad y la autonomía de los ciudadanos. Sigo creyendo que es así, pero no me queda claro dónde está la frontera entre lo que puede favorecer y lo que no, sobre todo frente a un escenario como el que tenemos en México.
“La crítica que hay que hacer es hasta dónde permitimos que el Estado genere mecanismos de vigilancia y de control, y en qué parte se está excediendo, hasta dónde hay un llamamiento social para que el Estado tome cartas en el asunto, y en qué momento en realidad eso se convierte en una forma de control del disenso. La frontera es muy tenue y, frente a las crisis de seguridad que tenemos, es compleja.
“Lo que también es un hecho, y que la historia muestra, es que más vigilancia jamás trae mayor grado de paz. La hipervigilancia no va a traer la pasividad de la gente; a la mejor la esconde, la suprime, la reprime, pero no cambia las condiciones en las cuales emergen la inseguridad y la violencia.

“No sé dónde está el espacio en el que hay que empezar a debatir, porque por un lado está la pulsión autoritaria, y por el otro podríamos caer en cierta inocencia de pensar que todo tipo de dispositivo securitario está mal, y sería así si no viviéramos la crisis de violencia y muerte por el que pasamos.
“Lo que plantearía es tener un debate con más elementos y reconozcamos la tensión que existe entre una posición y otra. Tal vez la forma más sencilla de hacerlo y de pasar a hacer corte de caja es que todas las tecnologías centradas en la seguridad puedan ser auditables, verificables, problematizadas, que es lo que no ocurre con muchas de las tecnologías; por ejemplo, de Pegasus, que el gobierno mexicano ha comprado: no sabemos bien cuáles son los criterios de su utilización porque lo han usado no para perseguir al crimen organizado sino a activistas”.
—Hay una parte donde recuerdas las luchas de los vecinos del parque Morelos en Guadalajara contra los proyectos de la Villa Panamericana y después contra la Ciudad Digital. Hablas de la maestra Paty, de sus vecinos, entre ellos viejos marxistas, que lograron impedirlos. Pero ¿qué se puede oponer a este tipo de proyectos? ¿Qué pueden ofrecer ellos a cambio, además de su muy admirable resistencia?
—La dignidad, la memoria, el cuerpo, la lucha. Lo que ocurre es que se nos ha mencionado que hay un modelo de mundo que es al que todos debemos aspirar, que hay que asumir la modernidad y el avance, que sólo hay una forma correcta de habitar el mundo, mientras que todas las otras, los deseos distintos, los otros sueños, son algo que es atrasado, salvaje, primitivo, que sólo puede ser superado por la tecnología y el emprendimiento, que expresan el mañana.
“Lo que ellos ofrecen como alternativa es, sencillamente, la resistencia; es decir: yo tengo derecho a habitar el mundo como a mí me venga en gana. Como yo quiero permanecer aquí porque yo tengo una forma, un sueño, una aspiración, una memoria, una identidad y, frente a esta, su proyecto no cabe. Podemos dialogar, podemos conciliar porque vivir en ciudad es vivir en conflicto porque somos muchos y la ciudad es plural, por lo que hay que tener espacios de diálogo y de conflicto, pero tiene que hacerse reconociendo nuestra igualdad.
“Es un conflicto profundamente desigual en el que el empresario, el académico, el funcionario, tienen una serie de instrumentos que les otorgan una posición favorecedora frente a la posición de los vecinos que no los poseen en el campo de batalla. Aquellos son los que ponen las reglas y los límites, y son los que tienen el beneficio del asunto.
“Entonces, lo único que los vecinos pueden ofrecer no sólo en el parque Morelos sino en cualquier parte del mundo es lo que cualquier grupo que se sienta agraviado por el despojo: dignidad, memoria y acción”. ![]()