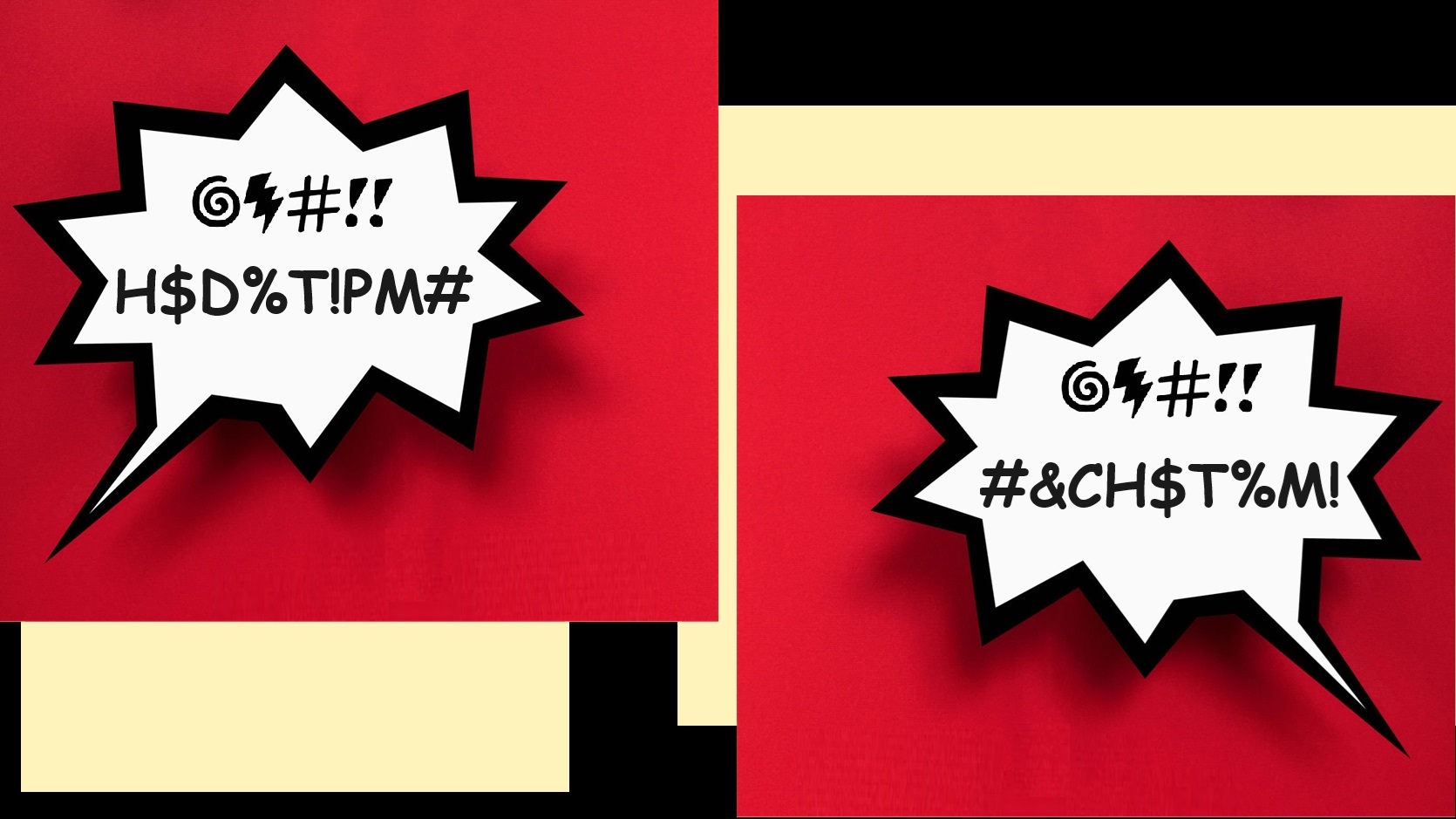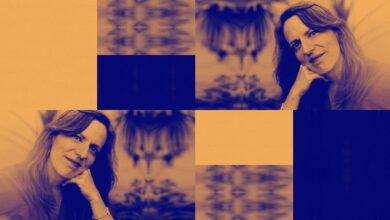Los insultos
Mayo, 2024
En las sociedades donde lo políticamente correcto se ha convertido casi en una religión, los insultos no son bien vistos, ni mucho menos, bienvenidos. El problema, escribe Juan Soto en esta nueva entrega de su ‘Modus Vivendi’, es que los insultos son formas de expresión cultural e históricas. De hecho, más que un acontecimiento verbal o lingüístico —incluso, antes que fenómenos psicológicos—, los insultos son fenómenos sociales y culturales, una forma de relación y un acontecimiento situacional. Porque cada cultura tiene sus propios insultos. Y, sin lugar a duda, una forma de entrar en esa cultura es aprendiendo a insultar. Son palabra y acción.
En las sociedades donde lo políticamente correcto se ha convertido casi en una religión, los insultos no son bien vistos, ni mucho menos, bienvenidos. Sobre todo, por aquellos que piensan que expulsar toda negatividad de sus vidas, sus discursos, sus relaciones y sus formas de pensar, debe ser una condición necesaria para ser mejores personas y vivir vidas más tranquilas. Esos partidarios de lo políticamente correcto, quienes deben de simpatizar con la psicología positiva y sus discursos empresariales, quienes piensan que cualquier crítica es una forma de denigrar a los demás y, de paso, el producto de las frustraciones o los traumas, esos, ni por asomo, debieron haberse topado con el maravilloso libro de Arthur Schopenhauer titulado El arte de insultar. Por estar perdiendo el tiempo compartiendo en sus plataformas publicitarias frases motivacionales insertas en imágenes de amaneceres y atardeceres a las orillas de mares, ríos y lagos, aquellos extraños seres obnubilados se perdieron, sin duda, de una de las mejores colecciones de reflexiones filosóficas donde, seguramente, si viviera el filósofo, los habría incluido.
En esta colección de reflexiones filosóficas, podríamos decir, insidiosas, se pueden leer ofensas, difamaciones, improperios, descalificaciones, injurias, etc. Unas atinadas y otras fuera de lugar para nuestra época. Lo que bien dice, apenas al inicio sobre las abreviaturas, que el studium breviatis ha llegado al colmo de cortarle la cola al diablo y escribir Mefisto en lugar de Mefistófeles, aplica sin mayor recato a los que dicen resis (en vez de resistol), sacas (en vez de sacapuntas) o cuanti (en vez de cuantitativo) y cuali (en vez de cualitativo). Lo que dijo sobre la Academia Danesa y su finalidad, podría aplicar sin mayor problema a un sinfín de academias del mundo actual. A la astrología, la consideraba una prueba maravillosa de la subjetividad miserable de los seres humanos que hace que éstos lo refieran todo a sí mismos. Decía que nada tiene que ver el movimiento de los grandes cuerpos celestes con el empobrecido yo, ni los cometas con las trifulcas, ni las necedades terrenales. Y podríamos decir que la astrología no es el único maravilloso ejemplo de esa ‘subjetividad miserable’ que termina por asociar realidades disímiles y distantes (el feng shui, el reiki, la psicodanza, el taichí, el yoga, etc., forman parte indispensable de esa subjetividad maliciosa). Más adelante resaltó que era gracioso presenciar cómo un sinnúmero de personas se consideraba, cada una por su cuenta, como las únicas reales, al menos en la práctica. Y agregó que el único mundo que cada una de ellas conocía y del que tenían noticia no era más que el que llevaban en su interior, como representación, y que por ello se colocaban en su centro (el centro del Universo).
Y es cierto. En un mundo de cínicas inclinaciones individualistas, esto es extremadamente claro. Los atolondrados que pregonan lemas individualistas del tipo ‘sé tú mismo’, ‘enamórate de ti’, ‘primero tú’, ‘te tienes a ti y es lo más importante’, ‘tú eres tu mejor cita’, etc., son centros del Universo. De los críticos literarios decía que confunden su trompeta de juguete con los clarines de la fama (aplica, hoy, a los críticos de cine también). Y así sucesivamente, de la A a la T, se pueden encontrar reflexiones críticas con las cuales, tarde o temprano, usted podría sentirse aludido. Y, como ya dijimos, también podrá encontrar las ofensas desatinadas que nadie defendería hoy día. Cualquiera que haya leído el libro de Schopenhauer podría suponer que se inspiró en ciertas personas, instituciones, situaciones y cosas para referirse de esa forma a todo aquello que pensó. Después de todo, los insultos siempre necesitan de inspiración, es decir, un motivo. Y alguien o algo hacia dónde dirigirse.
Sin embargo, debemos aclarar una cuestión. Más que estar vinculados a las agresiones y a la violencia o ser una forma de descarga emocional como se supone de manera simplista (casi siempre desde la psicología y el sentido común), son un procedimiento convencional de la vida cotidiana para defender o atacar. Ofender, que viene del latín offendĕre, significa ‘chocar’, ‘atacar’. Defendere, deriva del mismo primitivo, que significa defender. Ofensa se deriva del latín offensa, quiere decir choque. Y de ahí se deriva ofensivo también. Esa defensa o ataque puede ser, antes que nada, verbal. Y gracias al gran filósofo del lenguaje de origen británico, John Austin, sabemos que, a veces, decir algo parece ser característicamente hacer algo. Pero el caso de los insultos es llamativo porque, de acuerdo con su propuesta sobre Cómo hacer cosas con palabras, insultar no posee un realizativo explícito. Es decir, cuando uno realiza una promesa puede decir: ‘te prometo que cambiaré’ (y puede ser que quien realice dicha promesa la cumpla o no). Pero en el caso de la acción de insultar, uno no dice: ‘te insulto’ y luego insulta. El que insulta, simplemente lo hace. Uno puede ofrecer razones, idiosincráticamente enmarcadas, de por qué insultó a otra persona, pero no precisamente darle el carácter explícito al insulto diciendo: ‘te insulto’. Y debemos decir que, más que un acto de habla, más que un acontecimiento verbal o lingüístico, los insultos son un fenómeno cultural, una forma de relación y un acontecimiento situacional. Estas características de los insultos los colocan muy lejos de las explicaciones simplistas de la psicología que los puede llegar a considerar la expresión de emociones negativas e incluso un medio para descargar emociones. Cualquiera que se haya acercado a la psicología discursiva sabrá que las emociones están sujetas a las prácticas, es decir, a la forma en que las personas las invocan en actividades muy específicas. Que operan en función de la construcción de la agencia y la responsabilidad del hablante. Que están insertas en la interacción y que están retóricamente orientadas. Que también están personificadas o encarnadas, pero que su manifestación no termina ahí. Y, enfaticemos, que son públicas. Es decir, que están expuestas. Son fenómenos sociales antes que psicológicos.

Los insultos son de la misma naturaleza. También son fenómenos sociales. Piense en algún insulto, pero sin dirección, ni rumbo fijo. Podrá corroborar que no tiene sentido. Veamos. Un: ‘chinga tu madre’ sin situación de por medio, sin otro de carne y hueso al que se dirija, sin un motivo que lo provoque y por más fuerte que se grite, no tiene sentido. Nadie, absolutamente nadie que pudiese, incluso leerlo, podría sentirse indignado u ofendido a menos que se asuma como un guardián de la moral o un policía de la escritura. Sin embargo, cualquiera que haya leído El laberinto de la soledad, del gran Octavio Paz, sabrá que ahí hay más detalles y mejor explicados que el de este ejemplo sobre la figura mítica de la Chingada.
¿Por qué entonces, al leer algunas de las líneas del libro de Schopenhauer, alguien podría sentirse insultado? ¿Aludido? Una de las razones más inmediatas debería ser porque seguramente habría asumido que su honor, posiblemente, esté en juego. No obstante, esto sólo es posible si el aludido se ha metido, por no decir entrometido, en la situación. El ‘enganche’ con los significados, una vez proferido el insulto, la injuria, el improperio, la calumnia, el escarnio, la difamación, la burla, la vulgaridad, etc., es fundamental para sentirse insultado u ofendido cuando no se ha especificado destinatario alguno. ¡Pendejo! Así nomás, no está dirigido a nadie. Pero aun así, por el estigma que se cierne sobre dicha palabra, podría resultar ofensiva a cualquier extraño ser que, por ejemplo, no diga groserías, aunque las conozca. ¿Por qué? Porque los insultos son, sí, fenómenos retóricos y culturales. Si uno se pendejea y dice: ‘ay pendejo’, no parece haber tanto problema como cuando algún otro, por ejemplo, un desconocido, le grita a uno: ‘ay pendejo’. Aun así, el conocimiento de la situación es fundamental para saber si uno responderá a ese otro con un insulto del mismo tamaño o de mayor complejidad. Pendejearse no se considera un insulto, lo que corrobora que no siempre que decimos groserías, estamos insultando. Podemos enojarnos con nosotros mismos, pero no sentirnos insultados por nosotros mismos.
Y hay de insultos a insultos. Pero su significado no se agota en su gramática, ni en su semántica propiamente dichas. Sino en el uso y la cultura. Cada cultura tiene sus propios insultos. Acercarse a los insultos de cada cultura, implica otra forma de conocerlas. Y cada cultura tiene, también, en su cima, un insulto que podría resultar imperdonable o la antesala de los golpes. Cada cultura tiene, por decirlo así, su top ten de insultos. Sí, en México parece ser: ‘¡Chinga tu madre!’ No obstante, si se ha fijado, en las calles es recurrente escuchar a las personas decirse ‘¡Chingue usté a su madre!’ y al otro responder ‘¡Chingue usté a la suya!’ Lo cual es llamativo pues hasta para insultar puede haber cortesía porque los insultantes se hablan de usted. No se tutean a pesar de que se vayan a los golpes después de insultarse. La secuencialidad de la interacción parece indicar que, primero, uno se insulta y luego uno se agarra a golpes con aquel que lo insultó a uno. No al revés. En la elaboración de los insultos la invocación de los genitales, las excreciones, las denominadas enfermedades mentales, los oficios y profesiones estigmatizados, las analogías animalescas, los grupos étnicos, las discapacidades y defectos físicos, etc., son fundamentales y, de paso, pueden poner en evidencia el racismo y la discriminación de las sociedades de donde provienen. ¡Pobrecito gusano! en poco puede compararse con la fuerza perlocucionaria que tiene el HDTPM, así, con mayúsculas. Es decir, hay insultos, digamos ‘infantiles’ y otros más complejos y elaborados que no todos entenderían, como los insultos elegantes. Lo cual elimina la idea de que todos los insultos son vulgares. Y sí, también, los insultos son el último recurso de aquellos quienes han agotado argumentos (o nunca los tuvieron) en un debate o una discusión. Por ello quienes no pueden debatir o argumentar, sólo insultan, haciendo gala de su poca o nula capacidad intelectual.
Desgraciadamente, hoy, hemos llegado a un punto donde los insultos se consideran no más que una forma de violencia y agresión o una forma de descarga emocional. Incluso algo que está relacionado con los traumas y las frustraciones. Y la psicología ha contribuido a propagar estas rústicas ideas. Sin embargo, los insultos son formas de expresión cultural e históricas. Son fenómenos sociales y culturales antes que fenómenos psicológicos, entendidos llanamente. Si bien tienen que ver con el habla y con la lengua, no pueden reducirse meramente a ellas como se ha señalado más arriba. Son, por cierto, estrategias para socavar argumentos y tratar de ganar debates y discusiones. No pueden reducirse a actos lingüísticos meramente para su estudio. Tienen que ver con la idiosincrasia, las formas de relación social e incluso la memoria. Sin lugar a duda, una forma de entrar en la cultura es aprendiendo a insultar. Son palabra y acción. Los insultos son estilos colectivos de atacar y defender el honor, la persona, la familia, las relaciones, la imagen, la fraternidad, la adscripción, etc. La existencia social en sí. Y también responden a situaciones y secuencias de interacción. Primero uno lee, luego se siente insultado y después procede a insultar. ¿No es cierto? ![]()