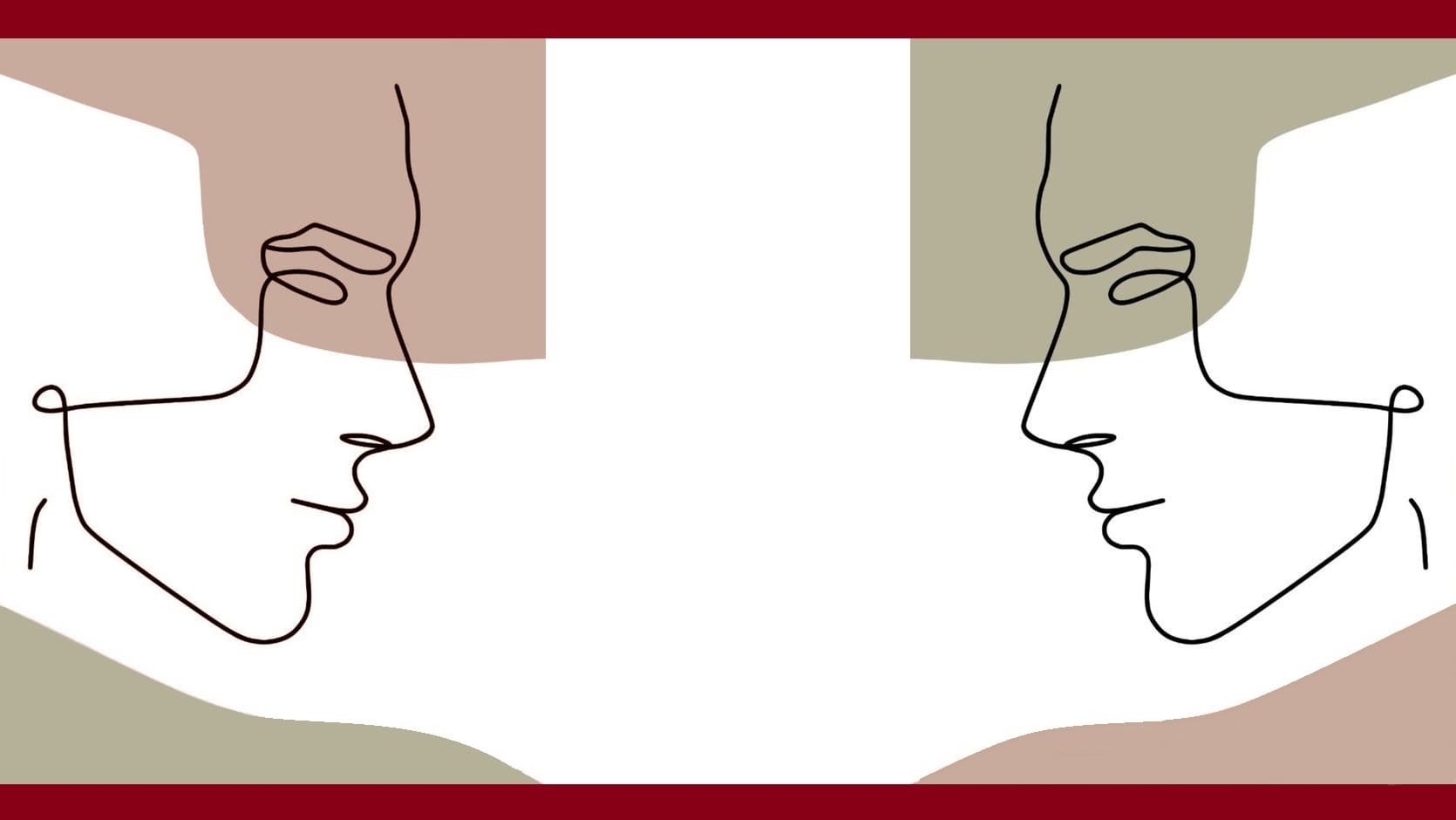Abril, 2024
Bajó por las escaleras. Pensó que no podría hacerle mal dejar de usar el elevador de vez en cuando, al menos para el descenso. Para subir ya vería, era un quinto piso. Un día a la vez, se dijo mientras daba ágiles saltitos sobre los escalones. Caminó por las calles de siempre, a la hora de siempre en su camino al metro. Saludó al frutero y a la señora de la papelería. Cruzó la avenida cuando el semáforo peatonal se puso en verde, y entonces lo vio. La misma nariz afilada, las mismas cejas negras pobladas, los mismos labios delgados, pero sin esa cicatriz vertical en la comisura izquierda que tanto lo molestaba. Adrián desvió su camino para seguirlo, a nadie le importaría que llegara unos minutos tarde al trabajo.
Lo vio por detrás con detenimiento. Llevaba unos pantalones idénticos a los suyos y tenía su misma manera de andar, aunque él no se había visto nunca a sí mismo desde esa perspectiva. Pero no era exactamente igual, era un poco más alto, sólo un poco, y quizá más delgado también. Debajo de su camisa no parecía haber ningún abultamiento. El hombre siguió su camino y Adrián finalmente se dio media vuelta y caminó en dirección al metro. Quiso restarle importancia al encuentro, pero estuvo distraído en la oficina, pensando cómo nunca se había cruzado con aquella persona tan parecida a él.
Al volver a casa, mientras cenaba al lado de Marcela, la miró fijamente preguntándose si ella lo habría visto alguna vez. Lo pensaba mientras masticaba pasta con salsa de tomate. Pero no podía preguntar “Oye, Marcela, ¿no habrás visto por el barrio a un tipo igual a mí, pero más alto y delgado, sin cicatrices como ésta?”
Cuando Marcela terminó de hablar sobre sus actividades del día y las noticias que pudo leer en sus trayectos, le sonrió a Adrián como preguntándole algo, pero él sólo esbozó una mueca displicente y le dijo que se iba a la cama; quería ver algo en la televisión. Los días siguientes Adrián caminó más lentamente por las calles, con el ojo avizor, cazando a su enemigo. Porque lo era. Incluso dio algunos rodeos esperando a que el hombre apareciera, pero no volvió a verlo hasta un mes después, cuando ya casi se había olvidado de su existencia.
Era un domingo por la mañana. Adrián había ido a comprar pan para el desayuno y, cuando salía de la panadería con una bolsa de papel estraza en la mano, se topó de frente con el hombre. Se miraron un segundo, el otro hizo incluso un gesto de reconocimiento, como si se conocieran de algún lado, levantando un poco las cejas, sus mismas gruesas y despeinadas cejas, pero con una seguridad en sí mismo y una autosuficiencia que rayaba en lo insultante. Esta vez Adrián pudo verlo mejor. Descubrió que no sólo era más alto y delgado, sino que también parecía un poco más joven. No más de tres o cuatro años, pero lo suficiente para que Adrián pudiera reconocerse a sí mismo antes de los desvelos provocados por el nacimiento de Paula. Ojeras menos pronunciadas, las arrugas de la frente más tenues, el cabello sin tantas canas. Pero eso no era todo, el otro sonreía. Iba por ahí sonriéndoles a los desconocidos en una flagrante competencia desleal en la lucha de poder que mantiene con sus semejantes el hombre común. El otro se hizo a un lado de la banqueta y lo dejó pasar. Adrián siguió su camino y llegó al edificio con el corazón latiéndole deprisa. A pesar de ello, subió por las escaleras. Al entrar a su departamento, jadeando y con la camiseta sudada, Marcela le preguntó si estaba bien. Sí, estaba bien.
Guardó silencio durante el desayuno. Pero la conversación que sostenían su esposa y su hija sobre las jirafas hizo que el aturdimiento de Adrián pasara desapercibido. Un hombre como él, pero sin preocupaciones, porque no podría ser de otro modo. Una versión mejorada de sí mismo en su propio barrio. Seguramente tendría un departamento más grande y un coche más nuevo, pensaba Adrián mientras sentía que su pequeño mundo se reducía más y más. Pero yo las tengo a ellas, se decía mientras miraba a Paula hacer un revoltijo con los frijoles y los huevos con jamón antes de lanzar el plato al piso. Yo las tengo a ellas, se dijo recogiendo la comida del piso antes de que Marcela, sorprendida y con el cabello revuelto, se levantara de la silla.
La siguiente vez que lo vio fue en el supermercado. Marcela estaba en la sección de salchichonería con Paula, y Adrián caminaba lentamente por el pasillo de los cereales, con el carrito atiborrado de cajas de leche, jugos, verduras, latas, jabones y papel de baño, cuando lo vio andar despreocupadamente hacia él. Llevaba una canastita con una botella de vino, carnes frías, galletas, kiwis. Nosotros nunca compramos kiwis, pensó. Por qué nunca compramos kiwis o zarzamoras o cualquier fruta que no sean manzanas o plátanos. Quiso embestirlo con el carrito, pero se contuvo. El otro lo vio y, una vez más, le hizo aquel odiado gesto de reconocimiento con esas cejas iguales a las suyas.
Entonces, Paula, con su faldita rosa y su camiseta a rayas, apareció corriendo al fondo del pasillo, detrás de donde estaba el otro; se detuvo a su lado y lo abrazó. Se abrazó de su pierna, como había hecho tantas veces con la pierna de Adrián por no darle la estatura para más, y se quedó ahí, colgada, aferrada a un extraño.
—¡Paula! —exclamó Adrián cuando recuperó el habla.
Y la niña se le quedó mirando extrañada y sinceramente confundida.
—Paula —dijo el otro con la voz de Adrián, pero en un tono más dulce—, yo no soy tu papá.
Y al fin la niña reaccionó y dio un súbito brinco hacia atrás.
—Paula, ven acá —dijo Adrián finalmente.
—No se preocupe, no es nada —dijo el otro, como si alguien le hubiera pedido disculpas.
—Ya —contestó Adrián secamente.
Padre e hija caminaron rumbo a salchichonería; Adrián jalando a la niña, que se obstinaba en mirar hacia atrás. Encontraron a Marcela y se dirigieron rápido a las cajas.
—¿Qué pasa? —preguntó Marcela.
—Ya está todo —contestó Adrián sin dejar de caminar.
Los temores de Adrián eran ciertos, aquel hombre era igual a él. Era él mismo, o lo sería, si él hubiera hecho más ejercicio o comido más proteínas o menos grasas. Era guapo, atlético y feliz. Y vivía a unas calles de su casa. Ya había engañado a Paula. No quería ni pensar en lo que ocurriría si Marcela lo conocía. No tenía más opciones, pensó, debía cambiarse de casa. Eso, o matarlo o convencerlo de que se fuera por donde había venido. Pero su esposa nunca estaría de acuerdo. Aún no terminaban de pagar el departamento, era un buen barrio, la escuela estaba cerca. No tenía un solo argumento para convencerla. A menos que se mudaran a otra ciudad. Entonces sí podría alegar que les convendría un aire más limpio, distancias más cortas, menos ruido.
Adrián durmió mal esa noche y la siguiente y varias más. Se imaginaba remplazado por esa versión sin defectos de sí mismo. En la duermevela sentía que su mujer se levantaba de la cama y no volvía hasta varias horas después. En sus sueños aparecía el otro en el parque meciendo a Paula en el columpio. Pasaron algunas semanas sin que el otro apareciera, y poco a poco la odiosa imagen se fue borrando de su mente.
Un sábado, cuando Adrián aprovechaba la quietud de la tarde para leer el periódico, Marcela entró al departamento de manera intempestiva. Dejó la bolsa en la mesa y se sentó deprisa en el sillón, junto a él.
—Se va —le dijo emocionada.
—¿Quién se va? —preguntó él.
—El otro, el otro se va.
—¿Cuál otro?
—El que se parece a ti.
—¿Adónde se va?
—A Mérida.
—¿Y tú cómo sabes que hay uno que se parece a mí y que se va a Mérida?
—Porque lo conozco, se llama Carlos. Es arquitecto y se va a trabajar en un museo que van a construir.
Adrián la miró consternado. Sus peores pesadillas se habían hecho realidad. Imaginó al otro charlando con su mujer en la terraza de un café, en el parque. Haciéndole mimos a Paula, y ella, inocente, feliz, dibujándolo con crayones sobre una hoja de papel. A lo mejor creyendo que era su papá y lanzándole besos de vez en cuando. El otro levantándola en el aire, pagando la cuenta, acompañándolas a casa.
—¿No estás contento? —preguntó ella.
—No sé de qué me estás hablando —contestó él fijando la vista en un dibujo de Paula pegado sobre el refrigerador.
Era un lindo retrato de los tres tomados de la mano con la niña en medio. Y al reconocerse con atención en los sencillos trazos, se notó con más cabello, más esbelto, incluso un poco más alto. ![]()