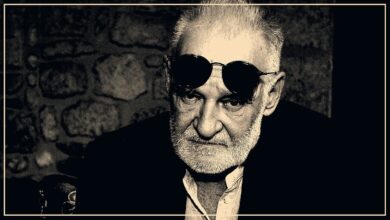Noviembre, 2023
Xavier Nueno ha estudiado en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, en la Ecole Des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París, y se doctoró en la Universidad de Harvard. Escribe sobre la historia del conocimiento en sus múltiples formas científicas, artísticas, sensoriales y tecnológicas, desde la Antigüedad hasta la actualidad. Su amplio y diverso campo de estudio le ha llevado a colaborar con artistas, arquitectos, cocineros y activistas en libros, cortometrajes y exposiciones. Xavier acaba de debutar como ensayista con El arte del saber ligero. Una breve historia del exceso de información (Siruela). “Un libro atrevido, fresco, entretenidísimo, provisto de amplísimos y bien digeridos conocimientos”, apunta aquí Ignacio Echevarría, quien lo ha entrevistado…
Ignacio Echevarría
Xavier Nueno (Barcelona, 1990), doctorado en Harvard, acaba de debutar como ensayista con El arte del saber ligero. Una breve historia del exceso de información (Siruela). Un libro atrevido, fresco, entretenidísimo, provisto de amplísimos y bien digeridos conocimientos, puestos al servicio de una tesis provocativa: “A la barbarie se llega tan pronto por la falta como por el exceso de libros”, razón por la que “conviene abjurar de la pulsión universalista en favor de un arte del saber ligero”. En la estela de abordajes ya clásicos, como el de Italo Calvino en sus Seis propuestas para el próximo milenio, o el de Gabriel Zaid en Los demasiados libros, Nueno emprende una revisión en toda regla del “mito cultural de la biblioteca”, y realiza un veloz y portentoso recorrido por los sucesivos intentos de contener, reducir y abrirse paso entre la acumulación indiscriminada de datos y saberes. Una acumulación que, a cuenta de hipertrofiar la memoria, amenaza con aplastar la inteligencia y la imaginación. Conversamos con él acerca de estas y otras cuestiones que su libro suscita.
—Desde su propio título, tu ensayo parece guiado por un ánimo provocador, con el que no sólo enfrentas el mito cultural de la biblioteca sino también, asociados a él, algunos lugares comunes cuya impugnación te sitúa a veces, a mis ojos al menos, en lugares problemáticos. Por ejemplo cuando, refiriéndote —muy al principio de tu libro— a la obsesión por el pasado, das la vuelta al tópico y afirmas: “La obsesión con la idea de que el pasado contiene la clave para el futuro nos hace repetir nuestros errores”. Una declaración de este tipo no deja de resultar escandalosa en unos tiempos en que se suele lamentar la pérdida de la memoria histórica y cultural y se alerta constantemente sobre los peligros que conlleva.
—En el libro me propongo descontextualizar los discursos contemporáneos acerca del exceso de información. Tratar de escucharlos tal y como se oirían en un momento muy distinto al nuestro, en los siglos posteriores a la invención de la imprenta. Una de las cosas que me llama la atención de fenómenos como el big data es que tratan de predecir el futuro a partir de la agregación de tendencias históricas. En el proceso van camino de crear una especie de back up planetario, una gran biblioteca sin precedentes, que contiene una copia del mundo biológico, comportamental, paisajístico, cultural. Esa gran biblioteca, aseguran, contiene todas las respuestas a los problemas que enfrentamos. Detrás de la pátina cool de estas tecnologías se esconde un tipo de razón que sostiene que nada nuevo puede surgir en el mundo. Y eso resulta en un pesimismo que no encuentra herramientas para pensar el cambio. Nuestra época parece condenada a la pesadez, al anquilosamiento, a la repetición de lo mismo. Tal vez el ‘saber ligero’ sea aquella actitud que desbarata lo que ya sabemos, nos hace ver el mundo desde una óptica nueva, ágil y distinta.

—El problema residiría entonces en cómo recortar, cómo vaciar, cómo aligerar nuestra “biblioteca”, nuestro archivo, nuestra memoria, desde el supuesto de que no se trata de prescindir enteramente de nada de eso. En el plano del individuo, pero sobre todo en un plano social, ¿cómo eliminar?, ¿qué eliminar? ¿Conforme a qué criterios? Todo recorte, todo encuadre, entraña potencialmente una censura, y no sólo una pérdida. Habría un componente ideológico en el proceso de aligeramiento: el de conservar aquello que colabora en beneficio de unos determinados intereses, que se imponen sobre otros. Pienso ahora en lo que decía Benjamin en sus tesis sobre la filosofía de la Historia acerca de que la memoria es patrimonio de los vencedores…
—Cada uno de los capítulos del libro cuenta cómo surge (o se refunda) una institución de la cultura europea a partir de la reducción de una biblioteca: la filología, la retórica, el enciclopedismo o la literatura. La filología, por ejemplo, es una ciencia que inventa una nueva forma de autoría basada en la restitución del texto a una forma original —que, por otro lado, según expertos como Luciano Canfora, no existía en el mundo antiguo. Se trataba de reinscribir a los autores antiguos en el mundo de las cortes italianas, liberarlos del aprisionamiento al que habían sido sometidos por la cultura escolástica centroeuropea. Para ello crearon una ciencia que les permitía expurgar aquellas partes que los copistas medievales habían interpolado al reproducir las obras a lo largo de siglos. En el proceso de determinar qué fragmentos eran originales y cuáles no, desarrollaron los primeros esquemas temporales históricos a partir de fuentes literarias. Desde una perspectiva material, la creación de un tiempo histórico objetivo y neutro (el historicismo) es inseparable del proceso de expurgar las bibliotecas llevado a cabo por los primeros filólogos. Me interesa rastrear el carácter fundacional de la reducción. Aunque tal vez sea el debate entre Condorcet y el Abbé Grégoire durante la Revolución francesa el que conecta más directamente con lo que planteas.
—El capítulo que dedicas a la Ilustración y la Revolución es tan admirable como sorprendente. Precisamente ese debate entre Condorcet y el Abbé Grégoire plantea con toda crudeza el carácter traumático de toda “reducción” del saber acumulado, de la biblioteca. La voluntad de borrar todo cuanto conservara la memoria de los privilegios del Antiguo Régimen arrastraba la destrucción de un valioso patrimonio cultural. Tú mismo lo dices: “Toda la Revolución está en esta tensión entre la eliminación brutal del pasado y su sublimación como testimonio, entre la amnesia y la memoria”. La disyuntiva es apasionante, y mueve a pensar en ciertos debates de la actualidad a propósito de la memoria colonial o de la persistencia del patriarcado, por ejemplo, en ciertas exigencias surgidas al amparo de lo que se entiende por “cultura de la cancelación”.
—Condorcet abogaba por la destrucción de las bibliotecas del Antiguo Régimen, mientras que el Abbé Gregoire proponía crear un “índice de la razón” directamente inspirado en los índices de libros prohibidos de la Inquisición (reuniendo en un mismo proyecto los polos en principio más opuestos de la ideología ilustrada). Ese índice haría de baliza moral ante los escollos que pudiera encontrar la revolución en un futuro. Ahí vemos el espíritu censor del que hablábamos antes —el hecho de que la reducción siempre implica una forma de expurgo y cancelación. En el contexto actual, nos podemos preguntar: ¿qué hacer con las esculturas coloniales en lugares públicos? ¿Habría que indexarlas a la manera del Abbé Grégoire y colocarles placas donde se exprese nuestro rechazo para poder recordar los errores del pasado? ¿O más bien derribarlas como propone Condorcet y sustituirlas por monumentos que celebren nuevas historias? ¿Deberíamos seguir leyendo a autores cancelados si sus textos van precedidos de un trigger warning o sería preferible sustituirlos por otros relatos que hayan sido dejados de lado o marginados? El punto de foco contemporáneo del arte de la reducción está regulado por los debates sobre patrimonio, deuda, justicia histórica —y sus prolongaciones en cuestiones como la restitución, la repatriación o las reparaciones. Pero en todos los casos, surge la cuestión: ¿qué eliminar, conforme a qué autoridad y a qué criterios? ¿Desde qué posición es legítimo ejercer un control de la memoria?
—Dado que ninguno de los dos va a arriesgarse a dar respuesta a una pregunta tan intimidante, propongo que demos una vuelta al concepto mismo de memoria entendida como “carga”, como “peso”. Tu ensayo concluye con un estupendo recordatorio de la desenfadada actitud que mantiene Montaigne con la memoria, del modo tan desinhibido en que asume que la vida se abre paso a través del olvido. Tú mismo hablas de “un arte del olvido”. Me interesa ahora la dimensión política de esta premisa. Pienso, por ejemplo, en libros como Contra la memoria y Elogio del olvido de David Rieff, en los que propone sustraerse de la “narrativa victimaria” que perpetúa y profundiza los agravios históricos, impidiendo su superación. Observo no pocas convergencias entre algunas tesis de las Rieff y algunas de las conclusiones que se desprenden de tu ensayo. Aunque tu libro evita introducirse en estos berenjenales, da la impresión de que no obvia del todo este horizonte y que tu encomio del amateur, de la “biblioteca portátil”, contiene —iba a decir “reprime”— una posición política.
—Es interesante que tú veas el argumento del peso histórico del pasado en relación con la memoria histórica, mientras que para mí el principal debate sea con las nuevas tecnologías digitales —cosas como el análisis masivo de datos y las formas de decisión y gobierno que están surgiendo a su sombra. Y me interesa pensar cómo se articulan ambos debates, si son reconciliables, o si son cuestiones distintas que hay que tratar por separado. Yo no estoy de acuerdo con el argumento de Rieff ni creo que el problema es que haya demasiada memoria histórica, sino demasiado poca.

—¿Y eso?
—El ‘arte del saber ligero’ es más benjaminiano de lo que puede parecer. También Benjamin está en contra del historicismo y de preservar el pasado en tanto que pasado. La imagen dialéctica es tal vez el mejor ejemplo de un ‘saber ligero’ que se me ocurre: solamente aquello que se hace presente del pasado merece ser salvado. En este sentido, no me parece que tengamos un exceso de “memoria histórica” —entendida aquí como el derecho de quienes padecieron persecuciones durante la Guerra Civil y la dictadura en España, por ejemplo—, sino más bien una falta. Y me parece que los saberes forenses se cuentan entre los más originales y disruptivos del momento (pienso en proyectos como el de Forensic Architecture o la antropología forense de Clyde Snow.) Para mí serían otro gran ejemplo de saber ligero. Me puedo imaginar un librito sobre saberes ligeros contemporáneos. De hecho, muchos de los personajes que aparecen en el ensayo se dedican a restaurar saberes olvidados, y en el camino inventan formas de lectura y experiencia que no existían. Les concierne lo nuevo (y a veces lo nuevo puede consistir en restituir un saber pasado). De este modo no creo que el capítulo sobre Montaigne reprima un argumento político. Al contrario: Montaigne cultiva un tipo de escritura contraria a toda autoridad y en el proceso abre una esfera pública en la que el conocimiento no está sometido a la supervisión y control que ejercían las universidades y el clero en la época. Su arte del olvido es anti-escolástico: le sirve para contradecir la idea de que hay que acumular el saber infinitamente como se hacía en las universidades, multiplicar citas y autoridades para sostener un discurso eminentemente reiterativo. Creo que los berenjenales en los que me meto son distintos a los que me planteas aquí, aunque sin duda una de las cosas que he tratado de hacer es articular el carácter constructivo (o positivo) del olvido en el esfuerzo por evitar la repetición de lo mismo.
—Has mencionado las nuevas tecnologías digitales, que sin duda constituyen el trasfondo de tu libro, pero de las que apenas te ocupas, pese a un arranque en el que parece que es de ellas de lo que va a tratarse. No es así, y tu trabajo se centra, sobre todo, en el periodo histórico en que se desplegó lo que McLuhan llamó “la Galaxia Gutenberg”. Cuando leí el libro de McLuhan, me sorprendió descubrir el balance tan crítico que hacía de los beneficios —y no sólo de los logros, por lo demás innegables— derivados de la imprenta. Tu libro parece cuestionar también algunos de esos supuestos beneficios. No sólo recuerda a quienes en su momento percibieron en la imprenta “una máquina infernal”, también trae a colación, con indisimulada simpatía, a todo un linaje de “profanadores de libros”, algunos de ellos verdaderos adelantados de ese “arte del saber ligero” que hasta cierto punto postulas.
—Trato de recoger algunas de las formas en las que la transmisión opera también a través de prácticas negativas: artes del olvido, biblioclastia, lectores con tijeras —o ‘censores jurados de libros’ como les llama Walter Benjamin. Aunque más esquiva y difícil de documentar, esa tradición demuestra que la sustracción juega un papel tan importante como la adición en la ‘Galaxia Gutenberg’. Y esa forma de profanar libros, trasegar fragmentos, cortar y pegar textos, me parece que tiene ecos fascinantes con las prácticas estéticas contemporáneas. A veces me hace gracia recordar que el proyecto que presenté en la École des Hautes Études en Sciences Sociales —donde desarrollé este ensayo como una tesis de maestría— era una especulación sociológica sobre los escritores del no o los ‘bartlebys’ inspirada en el libro de Enrique Vila-Matas. Y después se convirtió en una historia de la literatura portátil en el mundo anterior a las vanguardias. Una referencia clave para operar ese desplazamiento fueron los libros de Fernando Rodríguez de la Flor en los que se rastrean las pulsiones contra la escritura, el libro y la imprenta durante el Siglo de Oro y la contrarreforma. Al final me centré poco en el caso español, pero sin duda encontré ahí las primeras pistas para reconciliar la vanguardia con los antimodernos. Es entre estos últimos donde encontramos la mayoría de las críticas a la imprenta —en general élites letradas que veían que su monopolio sobre el saber entraba en crisis.
—Vaya, no tenía ni idea de esto que me cuentas. Pero explica que precisamente el capítulo que dedicas a “los escritores del no”, ese que titulas tan sugerentemente “Retórica para terroristas o las noches en blanco de la literatura”, sea el que tiene peor encaje en el conjunto, y quizá, si me lo permites, el más débil, al menos a mis ojos. Pues el objetivo de la mayor parte de esos “terroristas” a los que aludes no es propiamente la biblioteca, sino la escritura, y ni siquiera propiamente la escritura, sino la idea misma de “obra”. Una cosa es la biblioclastia y otra las poéticas del silencio o de la inacción. Por ahí pienso que se enredan y confunden algunos hilos…
—En algún momento pensé que la retórica y la biblioteca eran dos modelos de control del exceso de información contrapuestos y que uno de los cortes epistemológicos más profundos que se presentan en el libro consistía en mostrar cómo había entrado en decadencia la retórica y había sido sustituida por el régimen informacional de la biblioteca en el que el saber se puede acumular infinitamente. Me interesaba construir una secuencia sobre el destino de la educación retórica que empieza con el redescubrimiento de la retórica latina en el primer capítulo, sigue con la decadencia de la tópica medieval y los artes de la memoria al surgir la imprenta —otro ejemplo de olvido colectivo—, y termina en esta generación difusa de ‘escritores del no’ que afirman que la tarea de la escritura es trascender la retórica. Pero lo hacen a través de toda una serie de motivos que conforman una tradición del odio a las letras que tiene un largo recorrido histórico anterior. La idea de que las letras enferman, de que la vida está en otra parte, de que el exceso de lectura es nocivo para la inteligencia o que es imposible decir nada nuevo puede ser considerada tan parte de la retórica clásica como los elogios a las letras y demás discursos humanistas que se enseñan en las universidades y se defienden para promocionar la lectura.

—En su epílogo a tu libro, Philip Roger sugiere que su objeto no es tanto la sobrecarga informativa en sí misma como “la atribulada percepción de esa sobrecarga”. Habla de “nuestra crispación, nuestro desasosiego, nuestra inquietud ante la masa enorme, irracional y amenazante de libros y de datos”. Me pregunto, sin embargo, si este desasosiego no es propio exclusivamente de una elite intelectual y por lo tanto cuestión de una minoría casi residual. Si la nueva ciudadanía no delega en las bibliotecas y en las bases de datos su memoria y de hecho vive ya despreocupada, aliviada de ese peso. Las vivencias se registran y se almacenan, sin construirse como experiencia. La relación más común que su poseedor tiene con un smartphone ilustra esto que te digo. De hecho, la formidable acumulación de fotografías y mensajes actúa como placebo de la memoria y de la experiencia mismas.
—Esa posibilidad es realmente fascinante. Por un lado, también lo pienso, los discursos acerca del exceso de información representan generalmente el intento de una minoría por conservar la hegemonía sobre el conocimiento. Esto se ve muy claramente en las invectivas contra la imprenta a las que hacíamos referencia. Como el acceso se generaliza y todo el mundo puede leer y escribir, entonces la imprenta es una máquina infernal que disuelve la autoridad de aquellos que ejercían un monopolio sobre el escrito. Pero lo que realmente me fascina es la idea de que hemos descargado colectivamente nuestra memoria en bases de datos —nos hemos liberado de ese peso de manera similar a la de los letrados que dejaron de almacenar el saber en su memoria para depositarlo en las bibliotecas. Por un lado, desprenderse de la memoria tiene un potencial emancipador enorme —las identidades se pueden disolver más fácilmente, todo aquello que nos ancla y enraíza a un lugar específico se desvanece, somos mucho más fluidos, libres e independientes. Pero por el otro, estamos empezando a ver el mundo con el mismo prisma que emplean las compañías que almacenan nuestra memoria. No es por nada que los grandes monopolios digitales han surgido al capitalizar aquello de lo que nos estábamos deshaciendo tan alegre como gratuitamente. La tesis doctoral que acabo de defender trata específicamente sobre esta cuestión. ¿Cómo hemos aprendido a ver el mundo a través de métricas de impacto y participación? Cosas como el número de citas, los likes, followers, retweets establecen en buena medida la autoridad sobre discursos e imágenes. Algo es más verdadero cuanto mayor ancho de banda ocupa. Todo esto tiene su origen en una tecnología para automatizar la organización de información llamada “índice de citas” que para mí constituye la infraestructura oculta de las sociedades de información.
—Es muy interesante esto que planteas. A ver si no tarda en llegar la continuación de tu ensayo. Entretanto, y ya para terminar, aventuro una consideración ligeramente filosófica, ligeramente melancólica, que acaso hilvanaría con ese “deseo de acumular obsesivamente las huellas del presente” del que dejas constancia al comienzo de tu libro. Mi impresión es que este deseo viene a constituir la versión laica, por así decirlo, del impulso de trascendencia, de la sed de inmortalidad, de la ambición a la posteridad. Conforme el horizonte de la posteridad se va cerrando, conforme cunden las versiones distópicas del futuro y se abre paso un sentimiento cada vez más acusado, cada vez más colectivo, de catástrofe, tanto en lo relativo al planeta como al hombre en cuanto especie, la tendencia a regístralo todo, a archivarlo todo, indiscriminadamente, constituye una especie de resistencia a la extinción. De ahí también esa afición a los listados sobre la que se ocupó Umberto Eco poco antes de su muerte. Todo apunta a que cierta concepción latente de la cultura se va resignando cada vez más a constituir el inventario de un mundo que agoniza.
—Detrás del mundo de bibliotecas y colecciones universales de la modernidad temprana también estaba el temor a que un cataclismo cultural como el que los humanistas creían que había puesto fin al mundo antiguo borrara las huellas del presente. Pero las instituciones en las que se depositaba toda la memoria del mundo no sólo eran mausoleos de una cultura pasada, sino que se convirtieron en los centros de poder y dieron a luz a nuevas formas de gobierno. Más que con un mausoleo, habría que comparar esas instituciones con los grandes bancos del capitalismo que también se estaban formando por entonces. Pero en lugar de atesorar capital económico, administraban el capital intelectual, simbólico y científico de la Europa moderna. Más allá de la lectura melancólica, el back up planetario del que empezábamos hablando también está engendrando sus nuevas subjetividades, sus propias formas de control y gobierno. La migración forzosa al mundo virtual responde a unos intereses económicos concretos y se sostiene en una ideología cada vez más alegremente aceptada. El metaverso —o cualquier otra formulación que queramos utilizar— no es una pesadilla futura sino algo prácticamente consumado. Cada vez es más difícil distinguir entre el mundo actual y el virtual. Ahondar en ese umbral para describir de qué manera estamos cambiando, cómo se están articulando y a quién benefician esos cambios me parece uno de los proyectos intelectuales necesarios del momento actual. ![]()