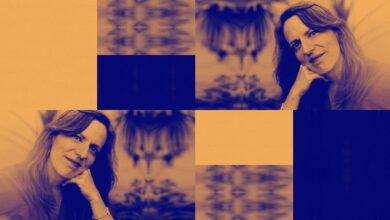Manual para querer a las cosas
Abril, 2023
La mejor manera de aprender a querer la cosas, nos dice Pablo Fernández Christlieb, es haciéndolas uno mismo; si no se puede hacerlas, entonces usarlas; y si no puede usarlas, entonces tenerlas mucho tiempo. Asunto, este de querer las cosas, que se vuelve cada vez más urgente porque la verdadera maldad destructiva del capitalismo se debe, justamente, a la falta de amor por las cosas —planeta incluido—. Pues ahora, en el capitalismo consumidor, las cosas no se compran para tenerlas, sino que se consumen para terminarlas. Y consumir, en efecto, es acabar con algo.
A las personas se las puede educar, que es algo así como dedicarles un tiempo para que sean mejores, o para que se ajusten a nuestros designios; también se les puede sacar plática y así entrometerse en sus pormenores; o ya si no, se las puede mantener alrededor de acompañamiento, como a la familia. Y algo se gana. Por estas tres tácticas —y no mucho más— a las personas en general se las quiere.
Pero resulta que por lo común no hacen caso, y luego salen malcriadas, o contestan lo que se les antoja, o se la pasan molestando, importunando, saliendo con que siempre no; o sea que son indóciles y les da por hacer su santa voluntad. Y entonces hay que dejar de quererlas. Las personas son agotadoras. El que uno sea una de ellas no es pretexto. Por estos tres contratiempos de vez en cuando hay que buscar algo mejor que querer.
Es mejor querer a las cosas, tan obedientes. No hay que hacerle caso a esa frase de autoayuda humanista de que en el capitalismo se aman más a las cosas que a las personas, que ni es cierta, porque las mesas, las camisas, las palmatorias, ellas sí corresponden cuando se las sabe tratar. En efecto, el Manual para querer a las cosas —debe de estar en alguna biblioteca— consigna que hay una manera para sentir amor por el cucharón de la sopa, por las patinetas, por la escoba y el recogedor, por el barandal, por el plumero y el sacudidor, por un dibujo. Para querer a las cosas hay que:
⠀⠀⠀1) Hacerlas. Lo más seguro es que no queden tan bien como las compradas, pero lo que sucede es que cuando se van haciendo, el cuerpo —la mano, por ejemplo— a la hora de tejer, escribir, atornillar, etcétera, debido a que forma parte del mismo acto, se funde con la cosa que se está haciendo y queda depositado ahí. Y entonces uno quiere a las cosas por amor propio, porque uno mismo está allí dentro hecho cosa (lo más triste de los pollos al horno que se hacen es que la gente se los come, y por eso los cocineros siempre andan con nostalgia: su obra fue destruida por sus invitados).
⠀⠀⠀2) Si no se puede hacerlas, entonces, usarlas. Y llega a suceder lo mismo, que los utensilios, las herramientas, el cortaúñas, las llaves, los tacos con que juega futbol o juega billar, mientras se utilizan, se les intelige su mecanismo, su material, su hechura. Y así, para saber usarlas, uno tiene que comportarse como utensilio, balancear el cucharón de la sopa como siguiendo con el brazo su curva con delicadeza, como si fuera varita de director de orquesta, porque si no se cae la sopa (por eso uno ve que la gente aprieta los dientes cuando usa las pinzas, saca la lengua cuando escribe, le tiemblan los labios cuando toca la guitarra, que es una manera de dirigir al instrumento en su tarea).
⠀⠀⠀3) Y si no puede usarlas, entonces tenerlas mucho tiempo, como los adornos, las casas, las descomposturas, ya que, de tanto verlas, aunque no se hayan hecho ni se usen, ahí están fieles, como parientes; y entonces la vista se acostumbra a ellas de la misma manera que se acostumbra a sí mismo, y ya por eso se empiezan a estimar (aquí se ha de entender el dolor de los exiliados, de los emigrantes, de los que corrieron de sus casas, de los que perdieron sus cosas, que se sienten como amputados de algo).

En suma uno puede hasta volver a querer a las personas si empieza a tratarlas como cosas. Es verdad que da la impresión de que la gente en general quiere tener muchas cosas —todas si se puede—, una pantalla, un coche —o dos—, cualquier cantidad de chunches que venden por todas partes, bolsas, Hello Kitties, camisetas del Barça, laptops, muñequitas mazahuas, literalmente lo que sea, no importa qué, da lo mismo, gameboys, zapatos, vinos franceses, máscaras del Huracán Ramírez. Pero la razón interna, de fondo, profunda, es que la gente quiere tener cosas para destruirlas, para hacerlas que se acaben, que se terminen, y, de hecho, éste es el gran orgullo de los enfermos de aspiracionitis (todo lo que se mete en el carrito del súper, en la cajuela del coche, es porque se lo van a acabar).
En efecto, la verdadera maldad destructiva del capitalismo se debe justamente a la falta de amor por las cosas —planeta incluido—. Antes, se trataba de comprar cosas: era el capitalismo adquisitivo; ahora de consumirlas: es el capitalismo consumidor; se compran para tenerlas, se consumen para terminarlas. Consumir es acabar con algo, como se consume gasolina o se consume una vela. Los consumidores —tan lindos que se ven— son devoradores, depredadores, chacales de las cosas (y se supone que el capitalismo se acabará porque se consumirá a sí mismo). ![]()