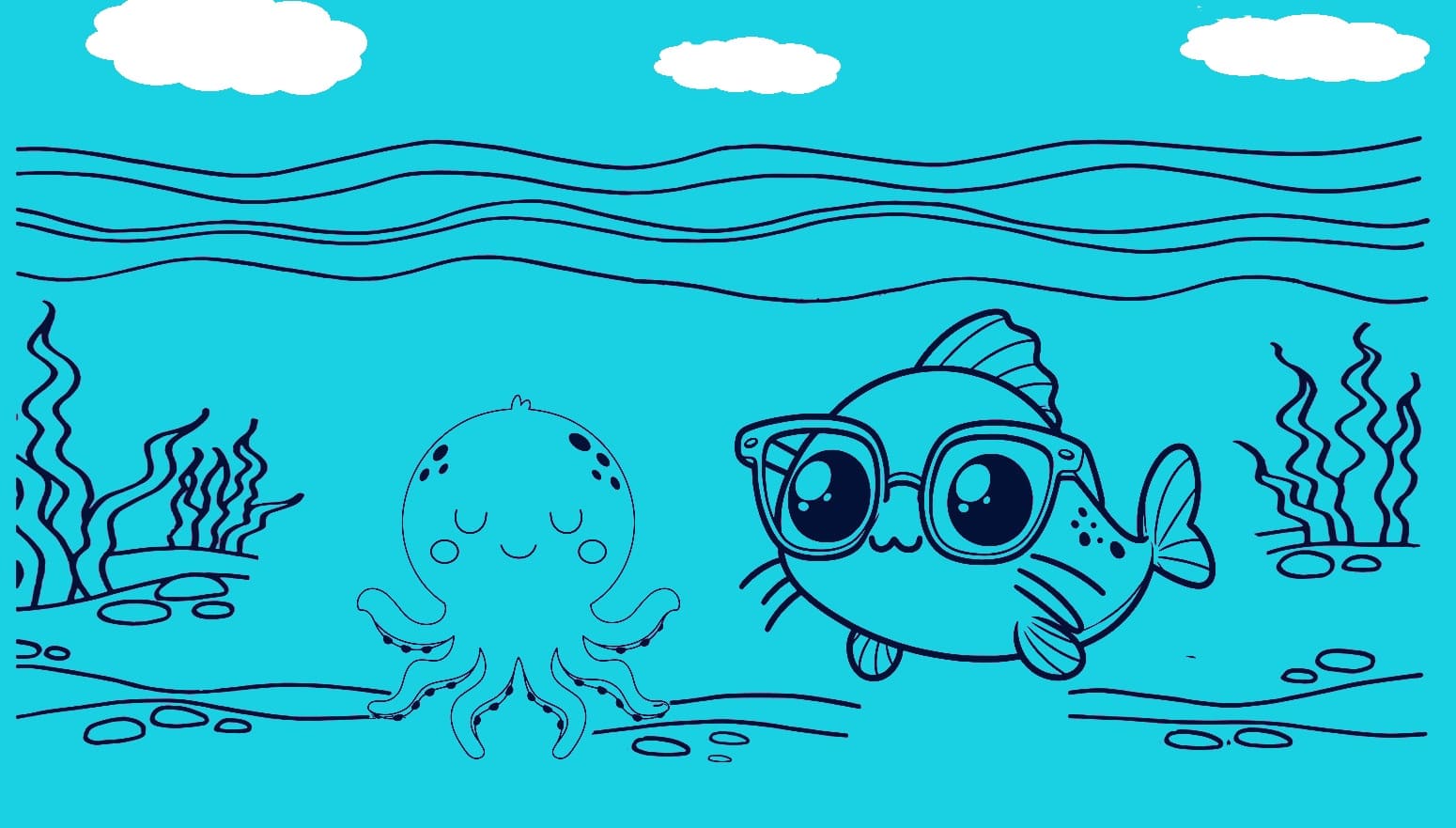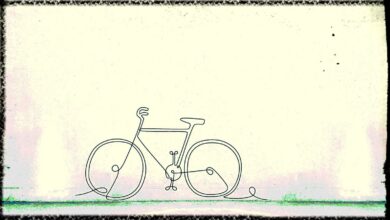Abril, 2024
Aunque la fecha oficial y mundial para festejar a los niños es el 20 de noviembre, no todos los países lo realizan el mismo día. México, por ejemplo, celebra a sus niños el 30 de abril (¡y lo hace desde 1924!, es decir, 35 años antes de que se decidiera la ONU). Para sumarnos a la celebración, Víctor Roura comparte con nuestros lectores dos breves relatos.
Las escondidillas
Contó hasta diez y fue a buscar dónde se habían escondido. Eran cuatro. La niña buscó debajo de la mesa, nada. Detrás de las puertas, nada. A un lado del librero, ¡ahí estaba Anuencia! Detrás de las cortinas, nada. En el baúl de juguetes, ¡ahí estaba Escafandro! En la cocina, ¡ahí estaba Rosticería!
Sólo faltaba Tranquilina.
¿Dónde se habrá metido?
Buscó en el baño, nada. Debajo de la alfombra, nada. En la cama tampoco estaba. Buscó y buscó y buscó, nada. Hasta que Anuencia le preguntó:
―¿Ya viste bien en la cama?, ¿no ves nada ahí?
La niña respondió con un suspiro:
―Miro las pompis de alguien, ¡pero no veo a Tranquilina!
Todos los niños rieron, hasta la propia Tranquilina, quien se quitó la sábana con la que se cubría una parte de su cuerpo. ![]()

El miedo del pez gato
El pez gato andaba todo el tiempo ocultándose de algo, pero nadie sabía de qué o de quién. Todos sus amigos en el océano le preguntaban la razón de sus miedos, mas él callaba.
—Si lo digo se puede aparecer —decía, y callaba, y miraba hacia todos lados, temeroso.
No podía ni jugar por andar previniéndose de algo, hasta que, por fin, su amiga Camaleona, que era una pez gato como él, le rogó que le dijera la causa de sus temores.
—Si lo digo se puede aparecer —repitió, pero Camaleona lo detuvo en seco.
—¡Basta de cobardías! Si no me lo dices te pellizco en la aleta…
¡Y cómo duelen los pellizcos en una aleta!
Lentamente, el pez gato se lo dijo, en baja voz:
—El pez perro me anda buscando…
Y volteó a ver, rápido, hacia todos lados. Camaleona se rió con tanta fuerza que desconcertó al pececillo.
—¿Quién te dijo semejante tontería? ¡Los peces perros no existen!
Y el pez gato la miró extrañadísimo.
—¿No existen? ¿Entonces puedo correr y jugar y divertirme sin cuidarme de que el pez perro venga a perseguirme?
Camaleona asintió con la cabeza moviendo todo su cuerpo.
Y el pez gato, por primera vez en su vida, se metió vaya uno a saber en qué profundidades del océano para reaparecer tres horas después acompañado de dos pulpitos y un pequeño tiburón que no dejaban de reír por algún chiste que les había contado el pez gato. ![]()