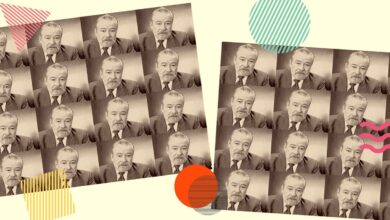El cuarto lenguaje
La pandemia cerró los teatros y para seguir con el telón abierto el teatro emigró a la pantalla, donde se enfrentó de inmediato a la cuestión del lenguaje, escribe Fernando de Ita en esta reseña, en la que habla de las dificultades que tiene hoy el teatro de trasladarse a las plataformas digitales.
Esto es tan real como estar fuera de la realidad
Groucho
La pandemia cerró los teatros y para seguir con el telón abierto el teatro emigró a la pantalla digital, donde se enfrentó de inmediato a la cuestión del lenguaje. En ese zafarrancho, Martín Zapata concluyó que hay cuatro lenguajes posibles: el teatro presencial, el teatro grabado, las películas y el teatro cibernético. Con el apoyo de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana (Orteuv), el autor de El siniestro plan de Vintila Radulezcu —una de las obras más gratas de la cartelera del teatro público en 2011— continuó la saga de esa destructora de la humanidad llevándola a los límites del teatro fantástico, dicho así por lo increíble de la fábula y porque la ingenuidad de los diálogos nos remitiría al teatro de Enrique Alonso, Cachirulo, de no ser por las masturbadas a todo tren que se colocan tres de los personajes.
Dividida en tres capítulos, La catastrófica alianza del señor M con la señora R se presenta como una “tragicomedia cibernética” y, de entrada, es una de las producciones digitales más grandes y bien logradas que ha puesto en pantalla una institución pública. Si consideramos que el equipo de grabación y digitalización tuvo que ensamblar 14 pantallas distintas y darle continuidad a los diálogos, tomados por separado, se puede decir que el trabajo que comandó Sebastián Kunold fue profesional y bien resuelto, de manera que el cuarto lenguaje que pretendía Zapata se logró, tecnológicamente, pero expuso las debilidades del primer lenguaje, el del teatro hablado.
Tengo a Zapata como uno de los autores más originales del teatro hecho en México, capaz de crear verbalmente universos paralelos en donde los muertos están vivos y los vivos muy aburridos. Ya nadie cuenta historias de fantasmas, reencarnaciones, alienígenas y castraciones felices. Sólo Martín escribe y dirige historias hecatombitas en donde una mujer herida por el amor destruye el mundo. La primera Vintila fue una ráfaga de aire fresco en un teatro enrarecido por la violencia, el narco, las matanzas, la corrupción. Era algo tan simple y encantador como las primeras películas de Indiana Jones, pero con esa meticulosidad que pone Martín en el diseño del espacio y la contención de los actores. Ayudaba que Adriana Duch volvía al teatro xalapeño como las reinas regresan del exilio: soberbia; y que Manuel Domínguez evitó imitar a Harrison Ford.
Tuve el privilegio de que Martín me fuera contando el argumento y la trama de su tragicomedia cibernética, y cada tanto que hablábamos por teléfono me dejaba embobado, seguro de que él lograría darle cauce dramático a ese enredo rocambolesco de detectives que se juntan en el Internet para impedir la catastrófica alianza de un millonario alemán con Vintila, con el hitleriano propósito de matar al 90 por ciento de la humanidad para que el diez por ciento restante repueble la tierra con puros arios. De oídas no me preocupaba ni lo descabellado de la historia ni el lugar común del argumento, porque ya me había pasado que al leer los textos de Martín los consideraba inviables y al verlos en el escenario quedaba encantado. Como director tiene esa rara habilidad de hacer mundo en el espacio vacío y de darle sentido a la irrealidad de sus fábulas. Ahora veo que, inmerso como estaba en lograr el teatro cibernético, pasó por alto que no es lo mismo decir sus diálogos con el actor o la actriz de cuerpo presente que en la pantalla plana de un celular o una computadora. Sucede que en la pantalla se deletrea, por así decirlo, cada palabra, de tal forma que un mal chiste que puede mitigarse con el lenguaje corporal y la actitud del actor en el escenario, en el cuadrito plano resulta pésimo, sobre todo tomando en cuenta la fracción de segundos que se tarda en machar un diálogo con otro. Y la distancia de los actores. No están uno frente al otro para bailar juntos. Cada quien debe bailar solo con el inconveniente que debe verse como si estuvieran pegaditos.

El elenco es de lujo. Las estrellas y los nuevos cuadros de la Orteuv: Carlos Ortega, Rosalinda Ulloa, Alba Domínguez, Raúl Santamaría, Héctor Moraz, Karina Meneses, Yair Gamboa y Laura Baillet, acompañados por tres ases: Adriana Duch, David Hevia y Manuel Domínguez. Salvo Héctor Moraz —que tuvo el infortunio de hacer un gachupín de película mexicana de los años 30—, el resto saca el estereotipo de sus nacionalidades con decoro, aunque aquí es oportuno preguntarle al dramaturgo: ¿si se inventó un sistema para que todos los detectives extranjeros hablaran en español, qué le costaba extender esa fantasía al acento, para evitarle al espectador, digamos asiduo al teatro, ese fraseo de erres y acentos en ruso, inglés, francés y vietnamita, que terminan por ser el mismo sonsonete? Menciono el acento alemán aparte, porque David Hevia entendió a la perfección el sentido caricaturesco de su personaje; este actor trágico se soltó el chongo con una comicidad hilarante, digna de lo que hoy sería la Comedia del Arte, yendo a fondo con la farsa, llevándola al dominio del actor capaz de renunciar a su compostura para divertirse con descaro. Por algo, y lo adelanto, lo más memorable para mí de este montaje cibernético es el baile punk de Hevia y Baillet que cierra el primer acto de la tragicomedia. Título, por cierto, nada exacto para la obra de Martín, que en vista del resultado dramático, debería rebautizarse como comedia trágica.
¿Cómo se puede pasar de un dialogo insulso entre dos personajes a una masturbación frenética? No dudo que eso suceda en la realidad, pero en el teatro, así sea cibernético, debe haber una transición visual, verbal, intencional. De nuevo comento que esas transiciones imposibles las logra Martín muy verazmente en el teatro presencial, cuerpo a cuerpo, no imagen a imagen. Como sea, don Carlos Ortega cumple con fervor las indicaciones del director, Hevia disfruta la obscenidad del momento y la joven Baillet está esplendida en los dos jales con su entrepierna porque en lugar de fingir, simula, y decía maese Gurrola, que sabía harto del erotismo, que lo primero es falso y lo segundo estimulante.
En fin, creadores y espectadores estamos intentando nuevos formatos, aprendiendo nuevos lenguajes. Por ejemplo: en las tomas de conjunto, Martín, cuando hay tantas computadoras prendidas, no se puede dialogar ni con tanta ingenuidad ni con tanto verbo. En el teatro presencial tus historias se cuentan verbalmente y se complementan con las acciones de los actores. En la pantalla, donde el medio es el mensaje, lo que rifa es la síntesis de la acción y por lo tanto lo que sobra es el discurso. Como crítico, lo sé, hablo demasiado, porque como mis criticados sigo hablando del teatro que me hizo humano; aquel que se hace el uno frente al otro. Quiero terminar diciendo que viví ese momento cuando apareció Adriana Duch en pantalla. Su maquillaje es perfecto y como Hevia, la actriz está por encima del afeite, del fingimiento y la simulación. Me lo dijo Elka Fediuk en el estreno de la Vintila de 2011: lo terrible es que Adriana sí es capaz de destruir el mundo.
La música de Illy Bleending y los Robotes Trucosos no sólo hacen del cantante y compositor el personaje central e invisible del espectáculo, sino que cumple con darle a la obra de Zapata la atmosfera sonora que el dramaturgo no alcanzó con su pluma en términos narrativos. Joaquín López Chas, como ya es su costumbre, completa con su habilidad musical la partitura del espectáculo, que le debe su eficaz realización tecnológica a un equipo de producción de primer orden. En suma, el intento no cumplió su cometido, pero había que intentarlo.