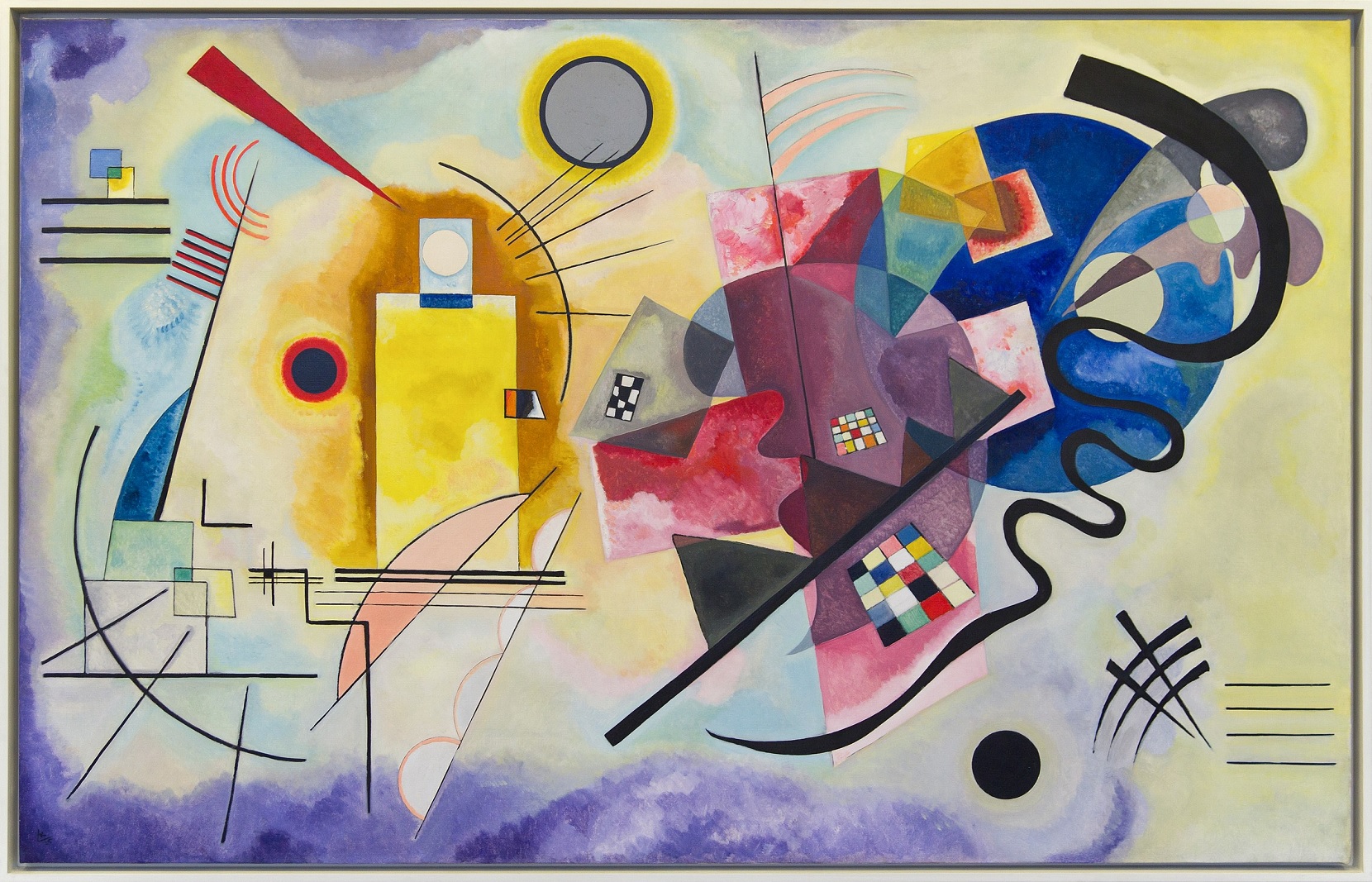
El oído del mudo
De la improbable infancia de A. recuerdo habilidades raras: un truco para salir de un cuarto cerrado con llave, dibujos de trazo muy fino, la construcción de un juguete atroz. Esas muestras de su talento me han acompañado sin que sepa muy bien cómo acomodarlas. Lo confieso: no sé a qué se dedica.
Después de más de treinta años de amistad intermitente, me invitó a cenar a su casa. Buscamos recuperar recuerdos lejanos y mi memoria superó a la suya porque yo había sido su testigo. A él le costaba trabajo tomar distancia; estaba siempre ocupado en algo, como ahora en servir queso de cabra y una ensalada de difícil clasificación.
Desde hace al menos diez años, A. habita el último piso de un edificio al borde de un barranco. Sus días prosiguen indefinidamente en las noches. De madrugada , rodeada de niebla y contaminación, su ventana tiene algo de faro perdido.
De un modo que no alcancé a comprender del todo, mi amigo me explicó que en sus desvelos combinaba la electrónica, la laudería y el magnetismo.
Volvimos a vernos con intervalos de dos o tres meses entre cada encuentro. Esto le daba a la amistad un nuevo ritmo; en otras épocas habíamos dejado de frecuentarnos por años. Era él quien tomaba la iniciativa para vernos. De algún modo, sentía que adelantarme era molestarlo.
Al principio de esta nueva etapa, hablaba de su “máquina”. Poco a poco, su voz tenue, incapaz de asumir un tono enfático, empezó a decir “ella”.
La única señal de avance en sus investigaciones parecía ser la familiaridad con que trataba a su invento. Por lo que llevo escrito, ya se intuye una cosa: A. es un solitario. Su aparato era su obsesión y, con el tiempo, también pareció convertirse en algo más inquietante: su compañía.
Empecé a desear que se dedicara a otra cosa. Hay algo tranquilizador en el fracaso: nos libra, de una vez por todas, de la singularidad y sus lumbres; nos devuelve a la discreta cantidad del resto. Hablo por mí, no por él (desde niño había demostrado ser diferente, y los afanes sin tregua y el cruce de conocimientos dispares ya son formas de su carácter).
A partir de la noche en que sirvió queso y demasiados tipos de lechugas, me mantuvo al tanto de sus avances, pero como quien habla del clima o condiciones atmosféricas. Nada concreto aparecía en sus descripciones.
Aguardé el momento en que confesara su decepción: “No pude”, dos palabras que lo restituirían a la impotencia de los normales. Imaginé su estudio despejado, sin otro adorno que una serena mesa de ping-pong. Ocurrió lo contrario.
A. volvió a llamarme. Llevaba en la bolsa de la camisa semillas de cardamomo; se llevó un puñado a la boca y dijo:
—Ya terminé; vamos arriba.
Los últimos escalones eran tan delgados como los de una pirámide. Trastabillé, estuve a punto de caer, me detuve en un mueble habilitado con botones y cables revueltos. Ante esas formas que no se parecían a nada —un bastidor de fierro, cuerdas tensadas, un tablero con cristales de cuarzo— volví a pensar en las virtudes del fracaso. Había algo perturbador en que esos elementos disímbolos funcionaran. Luego concebí algo más grave: tal vez A. había sido devorado por la lógica de su aparato y advertía funcionamientos incomunicables para los demás.
Explicó que el instrumento buscaba captar sonidos ambientales para transformarlos en música. Había colocado micrófonos en la barranca, junto a un río seco, para absorber los sonidos de la zona.
Lo vi activar botones (menos de los que hubiera esperado mi ingenuidad). Las cuerdas revestidas de cobre, zinc, níquel y plata vibraron de un modo apenas perceptible: un zumbido de insectos. Luego se oyó una escala.
—Es un perro —descifró A.
El prodigio rozaba lo absurdo: después de diez años, A. había transformado un perro en un asomo musical.
—Espera —mi amigo pareció advertir mis vacilaciones—: los perros se están juntando.
La máquina devolvió el eco de los ladridos y los perros respondieron. Al cabo de unos minutos, formaron armonías. A través de los audífonos, yo podía oír tan bien como un perro.
—Te voy a poner lo que ella escucha.
Los sonidos se invirtieron en forma especular. Es ridículo describir sonidos por imágenes, pero no pude hacer otra cosa; buscaba asideros, no quería abandonarme a esa peligrosa abstracción: “Lo que ella escucha…”
Una ráfaga acometió las cuerdas.
—Un camión —dijo A.
La frase me salvó del vértigo. Me concentré en los objetos y los animales que producían escalas, tratando de identificarlos. Un auto. Un ratón. Una culebra en la cañada. Me reconfortó sentir que estaba ante algo más que sonidos inclasificables. Pensé en el asombro de los primeros escuchas de una melodía; seguramente también entonces aquel orden repentino fue un conejo, un cactus, un arroyo, una forma del mundo.
Un poco más tranquilo, acepté que las frecuencias que entraban a mis oídos estaban hechas de objetos que se movían sin ningún propósito sonoro.
Transformar seres vivos y utensilios en armonía entretenía a mi amigo, pero su objetivo fundamental era distinto. Modificó el rango de percepción de la máquina para que escuchara otra cosa. Los estímulos sonoros ya no venían de elementos descriptibles. ¿Qué generaba el chisporroteo de fondo cuando nada se movía? ¿Los gases que vagan por el éter desde la explosión original?
Minuciosamente, lo invisible producía ruidos.
Las formas que me habían parecido “concretas” eran simples manchas, exabruptos en una armonía de base; vislumbré (y el verbo me traiciona) un mundo inerte que sin embargo se escuchaba a sí mismo.
Lo peculiar de aquella música era la ausencia de regularidades reconocibles, como si no hubiera un designio en los sonidos o como si su designio fuera el caos. La máquina llevaba a un estremecedor modo de conocimiento: ¿cómo sería la mente a la que eso calificaba como un orden?
Justo cuando me abismaba en disquisiciones insalvables, A. propuso que escucháramos melones. A esas alturas me pareció normal oír el ritmo regular delas frutas.
—Las cucurbitáceas contrarrestan los altibajos del organismo humano —informó.
Un hombre rodeado de la pareja vibración de los melones podía sumirse en un trance placentero. Entreví una terapia que intercambiaba los sentidos, donde el tacto sería para “escuchar” la respiración circular de las frutas.
Sin solución de continuidad, mi amigo dijo:
—Ya me conecté —mostró cátodos que se aplicaban en el corazón y en el cerebro.
Entonces supe que el fin último de su invento era interpretarse. Tomó otro puñado de cardamomo y me vio con extraño entusiasmo. ¿Qué había oído al fundirse con su máquina ? ¿Pudo reconocer su sonido sin cuerpo?
Le pedí que me conectara.
—Todavía no —respondió, como si me faltaran requisitos.
Bajé con trabajo la escalera de su estudio. Me sentía descolocado, torpe, incapaz de comprender lo que había oído. Subí a mi coche; vi el tablero y sus pequeños focos como si fueran una demostración de la locura.
A los pocos días A. me envió un caset tranquilizador. Los sonidos se organizaban; reconocí un cello, un saxofón, lamentos que recordaban los sonidos de las ballenas. En mi última visita a su estudio me había que· dado con una sensación de ruidos azarosos, de aire que cuaja en acordes sin rumbo. Ahora el instrumento habla sido domado.
Dos o tres meses después volví a casa de A. De nuevo le pedí que me conectara. Esa tarde, una parvada de pájaros se había detenido en la azotea, como si también ellos quisieran volverse sustancia sonora.
—Te necesito fuera —me dijo.
Pensé que trataba de protegerme, de ahorrarme un viaje sin regreso; luego entendí mi función: seguía siendo su testigo. Desde niños, yo era el extremo pasivo, el notario de sus hallazgos.
A los pocos días me habló por teléfono:
—Tengo otra grabación; quiero que escribas algo.
Me envió un segundo caset. Los sonidos eran más complejos; la riqueza de texturas no procedía de ninguna fuente reconocible. El cello y el saxofón habían desaparecido. Supe que A. estaba en la cinta. Misteriosamente, oía su cuerpo, la sustancia de su vida.
A. llamó hace poco para saber si ya terminé mis “impresiones”. Su voz suave tenía un tono aún más tenue que el habitual.
Mientras escribo, escucho un crepitar de hoguera que se apaga; “oigo” mis letras, y su murmullo, su hondo carraspeo, es ajeno al sentido, o se prepara para revelar otro sentido, como la tos que de golpe aclara la garganta. Sé que la forma de penetrar el misterio, de pasar al reverso del idioma, es el instrumento de A.
Mi amigo ya tuvo acceso al otro lado de los ruidos. ¿Perdió algo en el camino? Mientras yo lo oiga no se habrá desvanecido, no del todo.
¿Qué pasará si logro acceder a la máquina? Sospecho que una vez convertido en materia sonora, dejaré de pensar, o solo pensaré ruidos. ¿Ese despojamiento será una privación o una austera felicidad? Me inclino por lo segundo. He percibido la arriesgada dicha de A.
Es posible que ser interpretado por su máquina lo lleve a un punto de no retorno. ¿Limita esto su aventura? ¿Teme de un placer decisivo: comunicar su hallazgo? La mayoría de los sonidos que vagan en la atmósfera provienen de cosas desaparecidas. Tal vez A. se prepara para convertirse en una de ellas.
Conjeturo que esa es la razón por la que me mantiene al margen, en la orilla donde aún puedo ordenar los hechos, confiar en que la luz se encienda y el papel alcance para contar la historia. Sigo fuera del mundo que se oye a sí mismo, en el entorno limitado donde esta línea todavía está hecha de palabras.




