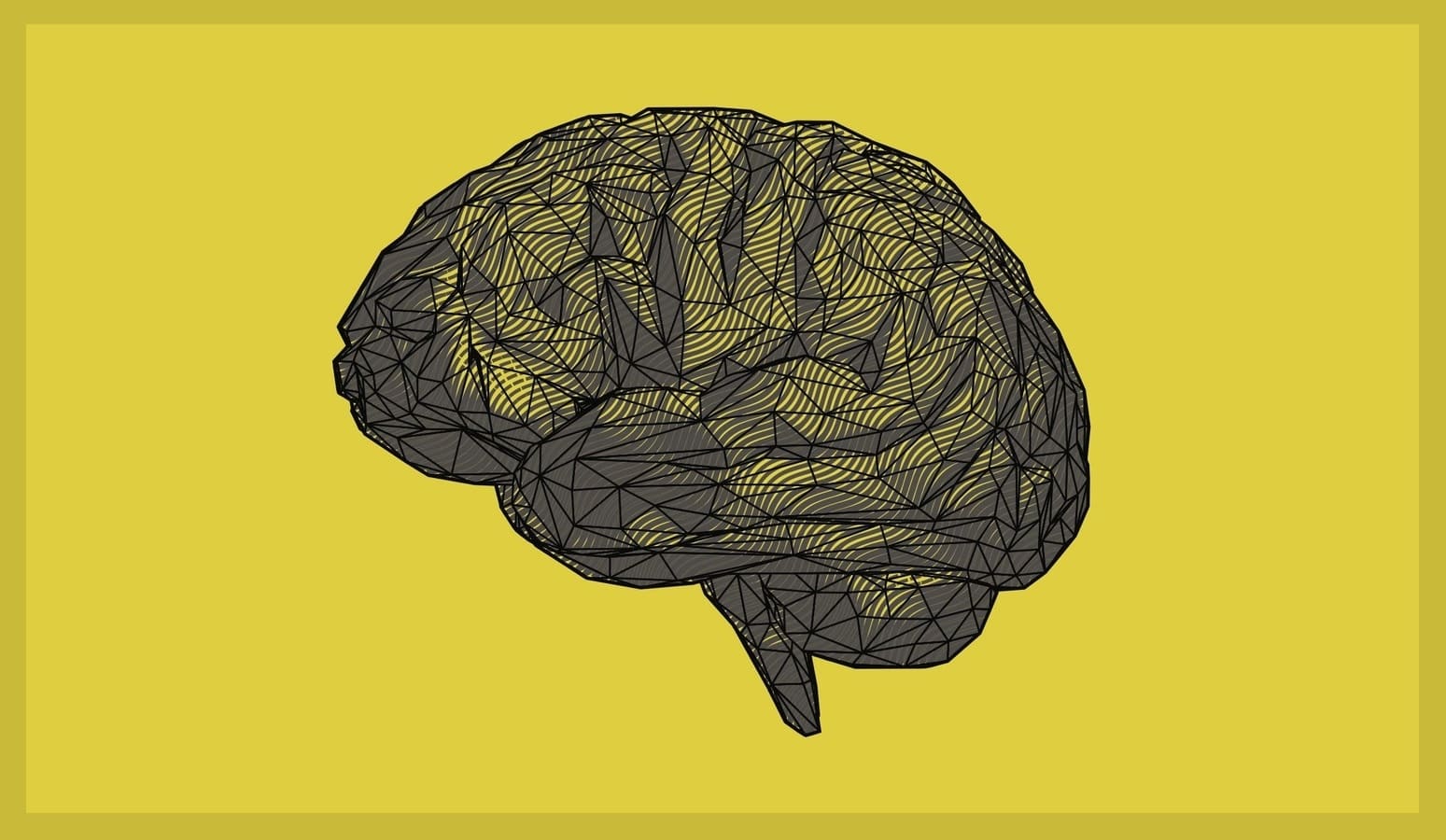Octubre, 2023
En un paquete de 21 artículos, científicos de todo el mundo presentan esta semana el primer borrador del mapa de las células del cerebro humano, donde aparecen más de 3.000 tipos diferentes. Se abre así una nueva era en la investigación de este complejísimo órgano y sus enfermedades.
El cerebro humano está compuesto por 86.000 millones de neuronas y un número similar de células no neuronales. Cuando los científicos intentan modelar sus enfermedades utilizando otros animales, como las ratas o los monos, siempre surge la pregunta sobre si realmente se estarán identificando las raíces celulares de esos trastornos en las personas.
Ahora, en un paquete de 21 artículos publicados en las revistas Science, Science Advances y Science Translational Medicine, los autores presentan un recurso que puede ayudar: un atlas del cerebro de primates humanos y no humanos a nivel celular, con un detalle sin precedentes. El esfuerzo colectivo ha permitido caracterizar más de 3.000 tipos de células cerebrales humanas, revelando algunas características que nos distinguen de otros primates.
Comprender el cerebro humano con tal resolución no solo ayudará a la comunidad científica a determinar qué tipos de células se ven más afectadas por mutaciones específicas que conducen a enfermedades neurológicas, sino que además ofrecerá una nueva comprensión de quiénes somos como especie.
El conjunto de trabajos son parte de la Red de Censos Celulares de la Iniciativa BRAIN (BICCN) de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, un programa lanzado en 2017. Como parte de esta iniciativa, varios equipos y cientos de científicos colaboraron en una variedad de estudios, aprovechando las tecnologías más avanzadas de biología molecular.
“Estas técnicas se han utilizado principalmente en investigaciones preclínicas con roedores y otros modelos experimentales”, apunta el editor senior de Science, Mattia Maroso, pero “el trabajo presentado aquí muestra cómo la investigación en humanos también podría haberse puesto al día con el estudio preclínico”.
El eje central para construir el atlas está representado por tres estudios del paquete, liderados por Kimberly Siletti del Instituto Karolinska (Suecia) y el University Medical Center de Utrecht (Países Bajos), Yang Eric Li de la Universidad de California en San Diego (EE. UU.) y Wei Tian del Instituto Salk (EE. UU.).
Juntos han creado el primer borrador del mapa de las células del cerebro humano, incluida la expresión genética subyacente y la arquitectura reguladora de los genes.

“La posibilidad de hallar tipos celulares únicos en humanos que no vemos en ratones es realmente apasionante”, afirma Wei Tian, quien añade: “Hemos hecho progresos asombrosos, pero siempre hay más preguntas que hacer”. Conocer la funcionalidad de todos los tipos celulares será uno de los grandes retos.
Otro estudio dirigido por Nelson Johansen del Instituto Allen de Ciencias del Cerebro (EE. UU.) ha evaluado la variación de tipos de células cerebrales en 75 seres humanos adultos sometidos a cirugías de epilepsia y tumores. Los resultados muestran cómo estas células del cerebro varían entre individuos, lo que proporciona una base para la tipificación celular en condiciones de salud y enfermedad.
Un trabajo dirigido por Nikolas Jorstad, también del Instituto Allen, explora más a fondo cómo la región del cerebro influye en la variación en los tipos de células. Un objetivo clave del proyecto fue comprender qué características de la organización de las células cerebrales son específicas de los humanos, en comparación con los primates no humanos.
En otra investigación liderada también por Jorstad utilizó transcriptómica comparativa (análisis de la expresión de genes transcritos) en corteza cerebral de humanos, chimpancés, gorilas, macacos Rhesus y titíes comunes para explorar este aspecto. Entre otros hallazgos, el equipo demostró que las neuronas de los chimpancés se parecen más a las de los gorilas que a las humanas, a pesar de que los chimpancés y los humanos comparten un ancestro común más reciente.

Estudios al nacer
Los estudios que exploran cómo se establece por primera vez la compleja disposición de las células en nuestro cerebro, durante nuestros primeros días, incluyen el trabajo de Emelie Braun del Instituto Karolinska. Su equipo descubrió estados celulares en el cerebro humano durante el primer trimestre. Por su parte, Nicola Micali de la Yale School of Medicine (EE. UU.) y sus colegas realizaron análisis similares en diferentes áreas del cerebro prenatal del macaco.
Además de estos artículos en Science, otros ocho de la revista Science Advances profundizan en aspectos concretos de las células cerebrales, y un estudio de Science Translational Medicine presenta un atlas genómico unicelular de la maduración del cerebelo humano durante la primera infancia.
Los datos recopilados por todos estas investigaciones y la red BICCN “permitirán ahora a los investigadores abordar cuestiones científicas fundamentales sobre el cerebro humano”, señala Maroso, que concluye: “¡La era de la investigación celular del cerebro humano está llamando a nuestra puerta!”. ![]()
[Referencias: los 21 papers sobre el ‘censo’ de las células cerebrales publicados en Science, Science Advances y Science Translational Medicine se pueden consultar en este enlace: scim.ag/4ro / Fuente: Science / SINC.]