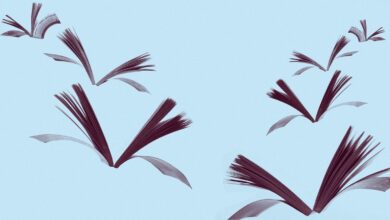Marzo, 2022
Fracasado y en bancarrota, Allan Melvill pasó los últimos días de su vida azotado por la fiebre y el delirio, después de haber cruzado el congelado río Hudson a pie. Durante sus últimas semanas, su hijo, Herman, con apenas 12 años, presenció la decadencia de aquel hombre, uno de los grandes viajeros del mundo a ojos del escritor, que había acabado su vida atado a la cama, aquejado de una enfermedad mental. Precisamente en Melvill, Rodrigo Fresán traza una fascinante biografía fabulada del progenitor del autor de Moby Dick. Se trata de un original viaje a la infancia de uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Con el novelista argentino es la siguiente conversación…
Anna María Iglesia
“Tengo la incómoda, pero a la vez satisfecha sensación de que mis libros pueden responder a toda pregunta que hagas sobre ellos. Y siento que, en las entrevistas, soy sólo una especie de muñeco de ventrílocuo”, confiesa Rodrigo Fresán, que, tras diez años dedicado por completo a la escritura de La parte inventada, La parte soñada y La parte recordada, seguramente el proyecto literario más ambicioso de las letras en español, vuelve con Melvill (Literatura Random House). Tiene razón el escritor argentino cuando define como “satisfecha” la sensación de que sus novelas contienen y sacan a la luz su propia teoría y su crítica, porque, aunque a veces parece olvidarse, los libros deben hablar por sí mismos, porque, si algo hemos aprendido con el tiempo, es que lo que verdaderamente importa es el texto. Lejos de ser un punto y aparte, Melvill es la nueva obra de un autor que no sólo sigue indagando en ciertos temas, sino que concibe su obra como la construcción paulatina de una voz y de un estilo. Porque, como dijo Ricardo Piglia, un autor no es más que su estilo o, si se quiere, no es más que las transformaciones de su estilo. Y Fresán responde perfectamente a esta definición y convierte, como lo hace su admirado Nabokov, la escritura en el personaje principal de su obra. Y así se define Melvill, una novela donde el autor recurre a la figura del padre del autor de Moby Dick para indagar en las relaciones paterno-filiales, en el legado, en la vocación y en la frustración, temas todos ellos recurrentes en la obra del argentino y que aquí vuelven a presentarse —una vez más— a partir de una reflexión sobre la escritura y sus mecanismos. De ahí los sueños, el delirio, las transcripciones, los recuerdos, las evocaciones “fantasmáticas”… Melvill aborda todos esos temas, pero sobre todo indaga sobre los mecanismos de la escritura y los misterios de la creación.
—Cuando se anunció la publicación de Melvill, la pregunta que más de uno se hizo es: ¿qué hará Fresán tras esas tres Partes? Al leerlo, uno se da cuenta de que, a pesar de lo que pueda decirse, Melvill no es un punto y aparte, todo lo contrario.
—Lo que yo creo captar en los ojos húmedos y en el temblor de la voz es que hay un cierto alivio de que esta nueva novela no se llame “La parte melvilliana” y tenga 900 páginas. Esto es lo único nuevo después de diez años de lo otro. Porque, evidentemente, no es un punto y aparte. No por casualidad, Melvill está anunciada en La parte recordada. Quizás impulsado por uno de los libros que desde mi más tierna infancia me ha marcado como escritor, Una casa para siempre de Enrique Vila-Matas, entiendo mi literatura como una casa a la que voy añadiendo habitaciones, en la que prendo y apago luces, pero que siempre es la misma casa.
—Y un elemento básico de esa casa lo constituye la novela Los jardines de Kensington.
—Bueno, en esa novela había la reconstrucción de la figura de un escritor real, Barry. Este es el punto de enganche más inmediato, pero no es el único. De hecho, ahí planteaba sobre algunas cuestiones que aquí volvemos a encontrar: el mundo de la infancia, el enigma de dónde viene la vocación y, sobre todo y de forma más intensa, la manera en que los padres creen que escriben para sus hijos, cuando en realidad son reescritos por ellos. Melville es un hijo sin padre y Barry es un padre sin hijos, es alguien que busca desesperadamente hijos, aunque estos sean ajenos. Pertenecen a la misma secta, pero profesan distintas formas de adoración.
—Y otro elemento que aúna estas dos novelas es la escritura del delirio.
—No pienso mucho cuando estoy escribiendo. De forma casi inconsciente, me prohíbo a pensar y sistematizar demasiado la escritura. Si lo hiciera, el tono terminaría siendo excesivamente mecánico y calculado y, personalmente, me gustan los libros que no están encorsetados, que están, más bien, en un estado de disolución, por hacer un símil con ese hielo tan presente en esta novela. Durante el delirio del padre se repiten párrafos casi iguales, puesto que este juego de espejos tiene su reflejo en el padre, convertido a su vez en una proyección del hijo. Y durante ese delirio no se sabe exactamente qué es lo que realmente dijo el padre, qué es lo que realmente Melville transcribió y cuánto reelaboró esos materiales.
—En La parte soñada, establecía una relación entre el sueño y la creación literaria. ¿Se podría decir lo mismo del delirio?
—Admiro en todo a todo a Henry James, pero no estoy para nada de acuerdo con su dictum “Cuenta un sueño y pierde un lector”. En mi opinión, el sueño es una de las fuerzas de la narrativa más poderosas. Es uno de los núcleos del arte narrativo. Y no es casualidad que, si duermes acompañado, nada más despertar, lo primero que haces es contarle a la otra persona lo que has soñado. Además, el sueño tiene esa cualidad tan literaria como es la de la disolución. Hay libros que, en su momento, tuvieron un gran impacto sobre mí, pero con el tiempo su recuerdo se ha ido disolviendo como un sueño. En cuanto al delirio, este funciona de manera opuesta. Es decir: en lugar de disolverse, se solidifica. Pero, más allá de esto, es también un material muy rico a nivel narrativo. Ambos, el sueño y el delirio, merecen ser extraídos de esa mina que es la mente.
—Si La parte recordada terminaba con un padre que va a recoger a su hijo al colegio, Melvill comienza con un padre cruzando de la mano de su hijo el río helado.
—Y estos dos momentos son determinantes también a nivel de estructura. Es decir. En la trilogía, el universo entero se va acostando, acostando hasta llegar a una escena: la del padre que recoge a su hijo del colegio. En Melvill, se parte de ese padre que cruza el río con su hijo y, progresivamente, el mundo en torno a esos dos personajes se va expandiendo de tal manera que el libro termina sin que haya un punto final. Pero, más allá de esto, efectivamente, en estas dos imágenes se concentra la esencia de todo: la relación entre un padre y un hijo, una relación que, además, trasciende la trama en cuanto yo soy el autor del libro y mi hijo es, como ya sucedía en las tres partes, el autor de la portada.
—Efectivamente, esa unión entre padre e hijo es momentánea, es sólo el punto de partida para una historia de una ausencia. El padre, de hecho, tiene algo de fantasma hamletiano.
—Es la omnipresencia de las ausencias. No hay nada más presente que un ausente. Y si hablamos de Hamlet hay que hablar también de la culpa y, sobre todo, del legado del padre. De hecho, se puede llegar a pensar que Melville inicia una vida aventurera para romper con las cadenas del ejemplo paterno, si bien termina sus días trabajando en una aduana, ingresando mercaderías y sin escribir. Y es aquí donde aparece la culpa, ese deseo inconsciente por parte de Melville de no ser más que su padre.

—¿Y cómo cambia la mirada del escritor cuándo se convierte en padre?
—Ante todo, he de confesar que me parece mucho más interesante la figura de los escritores que deciden no tener hijos. Dicho esto, obviamente la paternidad te cambia, ante todo, porque dejas de ser hijo para ser padre. La cantidad de archivos corruptos que arrastrabas desde la infancia se van al cubo de la basura y comienzas a ser consciente de que las cosas no terminan contigo. Es perturbador y, a la vez, supone un gran alivio el saber que uno no es el final.
—¿No cree que cualquier escritor sin hijo podría encontrar este mismo consuelo pensando en la perduración de su obra?
—Pero ¿qué escritor piensa en la perduración de su obra?
—Yo diría que hay más de uno preocupado en su “legado”, en lo que quedará de él.
—Que les vaya bonito. Es lo único que puedo decir. Me parece algo tremendo pensar en esto. Mi idea de posteridad es llegar a final de mes y pagar todas las cuentas. La posteridad es algo que no depende de ti y, además, es una idea llena de injusticias y de sorpresas. No creo que se pueda escribir pensando en esto. Es cierto que los escritores nos nutrimos de posteridades ajenas: si no existiera la posteridad, no seríamos educados como escritores. En este sentido, repensando esta idea, quizás la posteridad es algo mucho más útil e importante para los lectores que para los escritores. Al escritor no le afecta en nada perdurar, como mucho, afecta durante los primeros ochenta años después de su muerte a sus herederos, pero ya está. Sin embargo, para un lector es esencial que perduren autores y, sobre todo, libros. Para mí escribir tiene que ver con el presente. Es lo único posible. No hay opción B.
—Y esto tiene su riesgo.
—Sí, pero el riesgo es algo que se asume. Cada semana juego al Euromillón. Si lo hubiera ganado después de escribir La parte recordada, Melvill probablemente no existiría o no existiría ahora. Y no porque habría optado por dejar de escribir, sino porque estaría ocupado comprándome un piso para convertirlo en mi biblioteca. Bromas aparte, lo que sí es cierto es que Melvill fue para mí una buena manera de salir de lo anterior sin dar una patada en la puerta y saliendo por la parte de arriba del laberinto, que es por donde se tiene que salir. Hay escritores que leen y que son los que están preocupados por la posteridad y hay lectores que escriben, que están preocupados por cómo se enfrentarán al capítulo siguiente, que es la verdadera posteridad de todo escritor.
—Por tanto, ¿no se puede establecer similitud entre esta relación y la que tiene un escritor con su obra? ¿La obra, como el hijo, no termina en parte construyendo también la figura del escritor?
—Bueno, no sé… la verdad es que, ante todo, no creo que haya el sentimiento de culpa. Diría que, de haberla, la culpa que siento hacia mi obra son las erratas y los ripios. Dicho esto, en cuanto al tema sobre cuánto la obra termina construyendo también al escritor, se lo dejo a segundas y terceras personas para que lo determinen. No me compete a mí. Me parece arriesgado llegar a alguna conclusión, porque implicaría poseer ciertas certezas sobre el funcionamiento de la obra que no quiero tener. Antes que certezas, prefiero la intuición a la hora de escribir. No me gusta saber el truco. Cuando escribo, me gusta preservar esa parte mía lectora que se pregunta constantemente qué va a pasar a continuación. De hecho, cuando comencé a escribir la novela no sabía que iba a haber una parte que transcurre en Venecia ni tampoco que iban a aparecer una especie de fantasmas-vampiros.
—¿Lo único que tiene claro es la estructura en tres partes?
—Es algo que me es cómodo. Siempre trabajo a partir de tres módulos y aquí, obviamente, también. Tenía muy claro desde casi el inicio que la novela debía narrar tres momentos o situaciones claras: la travesía por el río congelado del padre de Melville, su agonía alucinada ante la presencia del pequeño Herman y el añadido de la letra “e” al apellido por muchas razones incorrectas. Una de las premisas que yo me puse a la hora de escribir es que el protagonista es el padre y no Herman Melville. Yo no quería escribir una novela con el autor de Moby Dick como protagonista y, de hecho, incluso la tercera parte, donde se cuenta en primera persona algo más sobre la vida del escritor, gira en torno al padre, pues es este que marca toda la existencia de su hijo, una existencia completamente hechizada por ese padre ausente. El otro día hablaba a propósito de todo esto con Alan Pauls, que me decía que lo que más admiraba de esta novela es que yo hubiera conseguido atarme las manos y no añadir toda la información que yo podía llegar a tener acerca de Melville y tampoco hacer de la segunda parte una especie de Mason & Dixon subiendo el volumen del delirio que ahí narro.
—Así que Melvill ha sido un ejercicio de contención.
—En parte. Al inicio, soñé que la novela no iba a tener más de cien páginas, pero no lo creí posible. Y, en efecto, la primera versión, que fue la que compró la editorial y vendió a editoriales extranjeras, tenía doscientas. Luego, hasta el momento de llegar a imprenta, fue creciendo en digresiones. Y, ahora, en la segunda edición se han corregido erratas y se ha añadido una frase más. En la tercera edición quiero insertar el momento en que, en esa gira que hace y que le lleva hasta Jerusalén, se detiene en Venecia, donde busca los rastros de su padre y, al no encontrar nada, siente un cierto alivio. Más allá de esto, el libro estuvo desde el inicio bastante acotado, en parte porque vengo de todo lo anterior, de esas tres partes que en cada nueva edición han ido creciendo con nuevos fragmentos, y no me interesa añadir más de lo que te acabo de mencionar.
—Hablando de Venecia. La ciudad italiana le ha permitido reencontrarse con Proust, con el autor de La prisionera.
—Sí, Venecia es el único viaje que realiza Proust al extranjero. Está él, pero también está Henry James y está la película Don’t look now, donde se aborda la muerte del hijo, como sucede aquí, puesto que a Melville le murieron dos de sus hijos. Y por lo que se refiere a la idea de volver, no sólo a un autor, sino a una serie de temas y de planteamientos, esto conlleva un enorme desafío. Creo que para un escritor no hay mayor desafío que el que implica volver a lo mismo y tratar de hacer algo nuevo. Yo no siento que me estoy repitiendo, sino que estoy haciendo variaciones sobre un aria. Los escritores que me interesan son precisamente los que hacen algo parecido: Vila-Matas, Banville, Nabokov, Proust… Cada vez me atrae más la idea del escritor de “un solo libro”. Y estos son escritores en los que el estilo es muy determinante, en cuyas obras el estilo es el verdadero protagonista. Hay escritores, incluso muy buenos, que no llegan a pensar en estas cuestiones porque reflexionar sobre el estilo les complicaría mucho la vida y las historias que quieren contar.
—De ahí la diferencia entre escritor y narrador.
—Esta es la clave. Hay escritores y cada vez hay más narradores. Algunos muy buenos y muchísimos, pésimos. Y cada vez hay menos escritores. Y, precisamente, hablando de estilo, hoy, en un intercambio de mails, Enrique [Vila-Matas] me envió una frase de Paul Valery que dice: “Los otros hacen libros. Yo hago mi mente”. Este es el tipo de desafío, diversión, línea de partida y meta que me planteo yo. Y esta también es, seguramente, una buena definición de estilo, que es algo que se va configurando con múltiples desaciertos que acaban siendo aciertos. El estilo no es un hallazgo. No es algo que se encuentre. Más bien todo lo contrario: el estilo te encuentra a ti.
—Esto me lleva otra vez a las tres Partes, pero también a Melvill: son obras en las que asistimos a la construcción de una voz narrativa, algo que hace también Melville a través de la figura de Ismael.
—Sí, y por lo que se refiere a Melvill diría aún más: es la historia de cómo se construye un estilo, el melvilliano, aunque filtrado por mí y por mi manera de hablar. Estoy convencido, de hecho, de que Melville no hablaba ni pensaba tal y como yo lo hago hablar y pensar en la novela. El tono de Melville que yo construyo es resultante de lo que él escribió, no de lo que él vivió o pensó. Es una especie de centrifugado de la Biblia, más Shakespeare, más El paraíso perdido. Lo que yo buscaba es que la novela tuviera una cierta cadencia de letanía, un tono elegíaco. Y, retomando lo que comentabas de la voz narrativa, diría que Moby Dick al construir esta voz lo que hace también es construir a su propio lector, algo que hacen todos los libros totémicos que empiezan y terminan en sí mismos: El Quijote, Tristram Shandy, En busca del tiempo perdido, El hombre sin atributos, La muerte de Virgilio, Ulises, La broma infinita, las novelas de Pynchon… Todos ellos son libros que me interesan mucho, porque hacen mutar al lector. No sólo te invitan a leer, sino que te hacen pensar de manera distinta mientras los estás leyendo.
—En cuanto a construir un estilo melvilliano, ahí están los epígrafes y las notas al pie de página, que también definen la narrativa de Borges. ¿Ha vuelto al autor de El Aleph? Recuerdo que me comentó hace años que lo leyó siendo muy joven.
—No, no he vuelto. Lo que sucede es que Borges está en el aire. Es como el coronavirus. Tuve la enorme suerte de leer a Borges del mismo modo que él leyó a Welles, Chesterton o Stevenson: como un autor de lo fantástico. Y como no tuve formación académica, no tengo una idea de Borges sofisticada. Yo leo El factor Borges de Alan Pauls como si fuera ficción, como uno de esos libros de Stanislaw Lem o de Italo Calvino.

—Pero volvamos a las notas…
—Bueno, son un contrapunto constante a la melodía principal.
—A esto quería llegar: la novela como letanía; las notas como contrapunto; el chiste, que puede pensarse como un cambio de tono y la estructura en tres siguiendo el modelo de A day in a life de los Beatles. ¿La prosa entendida en términos musicales?
—Hay cosas muy intuitivas, hay cosas que salen automáticamente y otras que busco en cada momento. Por ejemplo, en esta novela uso mucho “entonces”, incluso dos veces por frase. Es un guiño a ese “then” que tanto utilizaba Melville. Y, por lo que se refiere a cuestiones musicales, cuando escribía la última parte del libro me fue muy útil Key West, una canción del último disco de Bob Dylan en la que se nos presenta a un personaje caminando por Florida en distintos momentos del arco temporal.
—Esto que comenta sobre el “then” y su uso del “entonces” me hace pensar en cómo la prosa inglesa influencia la escritura en español, no sólo en su caso, sino también en el de Laura Fernández, por ejemplo.
—Mi traductora al inglés dice que le resulta extremadamente fácil traducirme y esto, seguramente, se debe al hecho de que el 95% de lo que leo es en inglés. Y, como dice mi traductora, mi español está completamente radiado por el inglés. Esto se ve en cosas tan sencillas como el poner el adjetivo antes que el sujeto: a mí me gusta más como suena “oscura casa” que “casa oscura”. Estas interferencias lingüísticas, además, son fruto de una necesidad de fuga. Yo siempre digo que no me siento un escritor argentino y, como digo en la novela, es más importante el lugar donde mueres, puesto que es fruto de una elección (tú decidiste ir allí) que el lugar donde naces, que es aleatorio. Suscribo todo lo que dice Borges, en El escritor argentino y la tradición: puesto que tenemos que resignarnos a la fatalidad de ser argentinos, tenemos el consuelo de que nuestro tema es el universo entero. Y esto es muy liberador y, al mismo tiempo…
—¿Impone?
—Sin duda. Yo me siento con la obligación de ir explorando a través de la escritura no la galaxia, pero sí lo que yo considero mi nebulosa. Lo que sucede es que lo argentino es como un sabueso que te sigue y no es del todo fácil liberarse de él. Por esto, aquí aparece un vampiro que es precisamente un argentino.
—En una ocasión me dijo que, en su opinión, Los jardines de Kensington era su novela más argentina. Siguiendo esta lógica, ¿se ha ido argentinizando?
—Sí, porque tanto esta novela como las que la siguieron son libros donde hay un reconocimiento extremo de lo argentino a partir de la necesidad de no ser argentino. Historia argentina y Mandra [su primer libro de relatos y su primera novela, de 1992 y 1995 respectivamente], por ejemplo, se nutren de lo asquerosamente argentino, mientras que las otras nacen del deseo de escape y de negación, un deseo que, evidentemente, nace de un conflicto.
—Antes hablábamos de su regreso a Proust. ¿Cómo ha sido volver a Melville?
—Mi primera lectura fue en esa colección de clásicos Bruguera que tenían una página de texto y, a lado, una página de cómic y, a veces, se contradecían la una a la otra. Para mí, fue mi primer acercamiento, involuntario, a lo metaficcional. Y fue en esa primera lectura donde encontré algunas de mis aficiones, como es la de los epígrafes. De todas maneras, no hay que olvidar que Melville es mucho más que Moby Dick: todo lo que escribió después es extrañísimo, empezando por Pierre o las ambigüedades y siguiendo con sus relatos hasta llegar a Billy Budd, donde retoma la cuestión marinera, pero de una manera completamente distinta. Luego está su relación con Hawthorne. Es un personaje realmente interesante. Es una especie de Van Gogh de la literatura. Y lo que a mí más me sorprende es que siempre se habla del fracaso de Melville, pero, en realidad, es el fracaso de los lectores contemporáneos de Melville. No había en su época lectores preparados para la literatura que él quiso hacer e hizo.
—De ahí que usted construye un personaje marcado por el dolor del fracaso.
—Y no solo. Es el dolor por ser tachado de loco. No se limitaron a decir que su libro era malo, sino que pidieron que lo internaran en un manicomio. No creo que haya habido otro caso igual. Cuando se habla de Melville, siempre sale el tema de la gran novela norteamericana. Es una cuestión compleja y todavía sin resolver. De hecho, diría que todavía la están buscando como si fuera una especie de Moby Dick, imposible de apresar. Probablemente, Jonathan Franzen sea el Capitán Ahab de nuestros tiempos. De lo que no tengo dudas, sin embargo, es que Moby Dick es una obra que inaugura la literatura nacional norteamericana. De la gran literatura norteamericana. Es la novela del multisimbolismo y la multiinterpretación. Algo parecido sucede con La letra escarlata, la novela por antonomasia sobre el pecado, el acoso sexual y el protestantismo. Ambas son, además, novelas, como sucede también con las de Mark Twain (pienso, en concreto, en la voz narradora de Las aventuras de Huckleberry Finn) o Henry James, que con el tiempo se han ido reencarnando en otras y han influenciado a otros autores.
—Lo que quería decir es que la figura de Melville le permite retomar la idea de fracaso y la del fracaso de la literatura, sobre la que reflexionaba a lo largo de las tres Partes.
—Es cierto que la idea del fracaso está siempre ahí, pero por lo que se refiere al hecho de que mis personajes se sienten incomprendidos, te diré que para un escritor o, por lo menos para mí, la idea de la comprensión total es un auténtico infierno. A mí, los escritores que generan un consenso absoluto no son los que más me interesan. Como lector, no siento una particular inclinación hacia esos escritores que todo el mundo reconoce como buenos, legibles o necesarios. Me gustan más los escritores que fomentan la disensión y la discusión, incluso entre sus fans. Dicho esto, alguien que escribe con la enorme seguridad de sentirse dueño de la comprensión absoluta para ser absolutamente comprendido haría mejor en dedicarse a otra cosa, a otro oficio más provechoso desde un punto de vista material. La vocación literaria es un reflejo muy infantil que parte de una insatisfacción: aquella que nace del saber que, en el fondo, lo que te gusta es estar solo para leer y escribir. Este deseo de soledad ya implica una cierta incomprensión con todo lo que te rodea o, por lo menos, implica el no sentirse completamente a gusto todo el tiempo. Sabes, en el fondo, que existe otro lugar, el de la soledad, en el que te lo pasas de puta madre con los libros y la escritura.
—No quiero terminar la entrevista sin dejar de preguntarle sobre Nabokov: es un autor clave en toda tu obra y, además, como dijo Foster Wallace al acuñar el concepto de “los hijos de Nabokov”, está detrás de toda la literatura postmoderna que usted ha reivindicado. Pero, más allá de esto, ¿qué es lo que más le interesa de él? ¿El hecho de ser un escritor que escribe siempre el mismo libro? ¿El hecho de ser un autor cuya lengua literaria no es su lengua materna?
—A Nabokov lo leí por primera vez cuando era adolescente y volví a él hace unos siete años. Hice una relectura atenta y me impresionó ver cuánto me había influenciado, sin ser yo consciente de ello. Siempre digo que él es el acelerador de partículas de la lengua inglesa. Es un santo patrono, es ese amigo que llama a mi puerta y me dice: “Salimos a jugar”. De él me interesa mucho su uso del retruécano, el chiste malo, la autorreferencia, el guiño a la propia obra… Algunos podrán decir que Nabokov es el culpable de mis defectos, pero, no puedo evitarlo, todos estos tics me resultan muy atractivos. Y, por lo que se refiere a que es un autor que siempre escribe lo mismo… Bueno, volvemos a esa idea de Paul Valery que te comentaba antes. Me gustan los escritores mentales. Y esto no significa escritores experimentales, para nada. Por ejemplo, Cheever es un autor que, a su modo, toca la misma área siempre. Cuando le acusaban de hacer siempre lo mismo, Nabokov contestaba: “Sí, pero lo hago muy bien”. Y tiene razón. Al final, cuando descubres un planeta o lo colonizas, no tienes que estar preocupado por el planeta de al lado. ![]()