
Aforismos para el pasado mañana / II
Carlos Herrera de la Fuente continúa desmenuzando la pandémica realidad planetaria. “¿Qué quedará de las ruinas de nuestra época? ¿Qué podrán leer en ellas los habitantes del futuro? Es difícil decirlo, porque es difícil saber con exactitud cuál será el simulacro sustitutivo del porvenir. Pero, tal vez, al final de este siglo, o a comienzos del próximo, una mirada compasiva vea, lea y registre los archivos de nuestro presente y mire con interés la forma en la que decidimos aniquilar los últimos vestigios de nuestra convivencia colectiva, de nuestra libertad de movimiento, de nuestra capacidad para celebrar y festejar la vida”.
A mí me pertenece apenas el pasado mañana
Friedrich Nietzsche
II. Génesis, verdad e historia
9. Sobre la génesis de nuestra distopía contemporánea. ¿Cuándo comenzó la pandemia? La pregunta, por supuesto, no va dirigida al conocimiento preciso del momento en el que el primer ser humano fue infectado por el virus, esto es, a la “realidad objetiva” del surgimiento del brote epidémico, sino a las condiciones que posibilitaron la experiencia singular de la pandemia y sus medidas extremas de contención. Porque, a pesar de la innegable realidad de los contagios y las muertes, la pandemia sólo fue pandemia (esto es, sólo alcanzó el rango consensual y generalizado de pandemia) cuando se decidió que todo tenía que ser alterado, que todo tenía que ser modificado, que todo tenía que ser adaptado a las condiciones de una vida colectiva ya enferma en la generalidad desde mucho tiempo atrás. ¿Cuándo comenzó a tomarse esa decisión? ¿Cuándo se puso la primera piedra que posibilitó, hacia futuro, el recurso ilimitado de los confinamientos, la moralización sanitaria de la praxis cotidiana y la construcción de un sistema de objetos de los cuales el ser humano es tan sólo un epifenómeno marginal? Absurdo buscar y rebuscar una fecha en los enormes pasillos húmedos de los mercados chinos o en las cloacas de las urbes italianas o en las entrañas de algún animal salvaje, perdido en una selva inhóspita e inaccesible, porque la pandemia nació mucho antes, incluso décadas atrás de que el virus fuera siquiera concebido, de que tan siquiera una mente enfermiza, mórbida, hubiera soñado con encierros totales y cancelación de actividades, servicios y movimientos a escala planetaria. La pandemia fue gestándose lentamente por lustros, fue acumulándose como posibilidad en una suma aparentemente inconexa de gestos, ideas, pensamientos, actos, políticas, decisiones, relaciones, innovaciones, instituciones, hasta que un día lo más natural resultó encerrarse, autocancelarse, disciplinarse, vivir en la prisión que ya anhelábamos desde pequeños, porque nuestra vida, en cierto modo, estaba diseñada para elogiar la prisión y el encierro como la más alta posibilidad ética de la construcción humana. ¿Cuándo comenzó todo esto?
Sin el menor ánimo de provocar o generar desconcierto, propongo una fecha simbólica para ubicar la génesis de este fenómeno de primer rango: 1972, el año en el que se publicó el Informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento. Algo que ya se había ido desarrollando, lentamente, en la conciencia general tomo allí, por primera vez, la forma de una denuncia sistemática, de una acusación definitiva y absoluta, así como de una posición hacia el futuro, al que le fue extirpado cualquier mínimo rasgo de optimismo. No se trató, para que se entienda mejor, sólo de la construcción de una perspectiva pesimista de la vida, de un horizonte desencantado del rumbo de la civilización moderna y la “dialéctica ilustrada”, como ya se expresaba decididamente, mucho antes y de manera brillante, en filósofos como Benjamin, Heidegger, Adorno, Horkheimer, Foucault y tantos otros, sino de la elaboración de una perspectiva de continuidad en medio de la “catástrofe”, de la erección de una serie de principios aparentemente económicos y políticos, pero, en realidad, morales que, en su aquiescencia con el mismo sistema que supuestamente criticaban, ponían las bases de las reglas futuras de comportamiento para la “supervivencia” colectiva. Si bien las perspectivas filosóficas señaladas denunciaban de principio el rumbo de la modernidad como un fenómeno histórico marcado por la reversibilidad irónica del sueño del progreso tecno-racional, el horizonte abierto por cada una de ellas fungía como punto de partida para una propuesta teórico-revolucionaria o, por lo menos, radicalmente deconstructiva, que asumía a plenitud las consecuencias de su análisis e interpretación sobre la falla estructural del dispositivo sistémico en su conjunto, sin la menor esperanza de su reformulación positiva a través de “políticas públicas”. Lo curioso es que, en cierto sentido, a pesar de su raigambre absolutamente reformista y mediocre, el informe del Club de Roma parecía ir mucho más lejos que todas esas perspectivas, justo porque ponía el dedo en la llaga de la lógica productivista, a la que se acusaba de todo: el crecimiento mismo.
La idea era muy sencilla, pero a la vez escandalosa: el crecimiento se había vuelto inmoral y era necesario detenerlo de una vez por todas. Había que dejar de crecer. ¿Qué más radical que eso? Sólo que así expresada, dicha idea decía mucho y decía nada, porque no hay ningún organismo vivo, considerado individual o colectivamente, cuyo desarrollo normal, natural, no implique necesariamente el crecimiento. Vivir es necesariamente desarrollarse, cambiar, acumular, crecer (en todos los sentidos en los que se piense). Vivir es crecer. Pero, entonces, la idea que se colaba detrás de ese postulado aparentemente radical era algo todavía más sorprendente y, en realidad, desquiciado: si vivir es crecer, y el crecimiento es inmoral, entonces, por simple derivación lógica, vivir se había vuelto inmoral. Vivir es inmoral: eso es lo que estaba detrás de ese “informe”, y que nadie alcanzó a ver en ese momento. Lo que se postulaba, así, detrás de la aparente denuncia al daño ecológico del mundo por el crecimiento exponencial de la industria y la población mundial, era un principio moral que debía instalarse como pieza clave de la lógica global, si es que acaso el ser humano, como proyecto colectivo, deseaba sobrevivir. Hasta ese momento (recordemos que se habla del periodo de la segunda posguerra), el mundo en su conjunto (tanto en el polo capitalista como en el “socialista”) estaba comprometido de lleno con la dinámica del crecimiento industrial, y no había, en términos generales, la menor sensibilidad institucional hacia las consecuencias ecológicas sobre el planeta. Ese informe fue, en más de un sentido, el primer llamado de atención para refrenar el ímpetu productivista, para acabar con él, pero sobre la base de una completa tergiversación y subversión de la crítica profunda que, hasta ese momento, se había logrado construir desde otros miradores teóricos, como los arriba mencionados.
Dos fueron las grandes tergiversaciones que impactaron al cuestionamiento sistémico y se apropiaron, deformándolo, del discurso crítico hasta convertirlo en una parte funcional y necesaria de la ideología productivista misma (ésa es la paradoja central). La primera tiene que ver con la denuncia moralista (disfrazada de “objetividad” científica y económica) al crecimiento en general. Se habló de los límites del crecimiento, no de los límites del crecimiento capitalista o moderno, aunque muchos podrían decir que eso estaba implícito; ¡de ninguna manera! Al condenarse el crecimiento, se condenaba el desarrollo y crecimiento de las sociedades en general, y se ponía el acento en los límites de ese proceso global. De ninguna forma se criticaba al sistema, sino que se le naturalizaba. Por ello, al final del informe, pudo hablarse de la necesidad de lograr un “equilibrio global entre el capital y la población”. Cuán lejos de la reflexión crítica de Heidegger, por ejemplo, que distinguía entre la técnica moderna (Gestell) y su esencia (techné), o la crítica a la Ilustración, de Adorno y Horkheimer, que cuestionaba el intento despótico de control de la naturaleza como fundamento de todos los demás fenómenos de dominio intersubjetivo. Desde el punto de vista del informe, en cambio, el objetivo era lograr un “equilibrio” sistémico (imposible en la realidad) que permitiera la continuidad ilimitada del mismo modo de producción.
Pero esa tergiversación ideológica, importante y básica, palidecía frente a una segunda de mayor impacto y efecto a futuro. Al culpar al crecimiento de todos los males, se culpaba, en última instancia, como ya se dijo, a la vida misma y a todos los fenómenos relacionados con ella. Se culpaba al crecimiento de la población, a la producción material, al deseo de medrar y progresar, etc. Se les hacía responsables del daño planetario. ¿Y quién era culpable, en última instancia, del crecimiento poblacional? No el capital, no la modernidad, sino la población misma (sobre todo la del “tercer mundo), la gente en general y sus gobiernos, que no sabían planificar, que no sabían proyectar, que no sabían contenerse. Los autores del informe encontraban el germen de todos los males en el crecimiento poblacional, en el proceso de reproducción vital. ¿Qué pasos eran los que seguían en este punto? Los de Malthus, claro. ¿Y quién fue Malthus? Un pastor de la Alta Iglesia de Inglaterra que, como lo subraya Marx en El capital, había hecho voto monacal de celibato, y que sólo dotaba de un disfraz económico a su terror al pecado original. En pocas palabras, los autores del informe, por más que defendieran la pastilla anticonceptiva, no eran más que unos religiosos vestidos de científicos.
¿Y cómo se mostraba la profunda religiosidad y el profundo moralismo de los autores del informe? En el hecho de que su propuesta, la de equilibrar la economía hasta llegar al punto del crecimiento cero, era simplemente irrealizable, simplemente imposible a corto, mediano y largo plazo. Porque vivir implica necesariamente crecer, y crecer implica inevitablemente afectar, para bien o para mal, a los otros, incluyendo al medio ambiente, aunque esa afectación pueda ser modificada o revertida en pos de la convivencia general. Y como no crecer era imposible, como el proyecto era irrealizable (igual que, en el ámbito religioso, el control absoluto del deseo sexual), entonces siempre se podría culpar a la gente de no ser capaz de contenerse, de disciplinarse, de organizarse para lograrlo. De la misma forma funciona siempre la moralidad religiosa en cualquier ámbito: se proyecta un ideal ético inalcanzable y se condena a la gente por no ser capaz de “estar a su altura”. En fin: el propósito último (aunque escondido) del informe era culpabilizar a la gente de los males del mundo. De esa forma, se aseguraba la continuidad del sistema (que nunca iba a cambiar según los deseos de los autores) y se despertaba en el público general el deseo de hacer algo para “mejorar el mundo”. Y esa “mejora”, esa “contribución”, significaba aprender a contenerse, a disciplinarse, a planear, a cuidar el ambiente, a reciclar, a vigilar a los otros…
El desarrollo ideológico del ecologismo contemporáneo (y del vegetarianismo y del feminismo separatista y del decolonialismo) es, en el fondo, un desprecio religioso de la vida humana, de su desarrollo y crecimiento (que implican, inevitablemente, afectación a los otros y a lo otro), y un anhelo infinito de sacrificio, orden, control, contención, separación y vigilancia. Eso es lo que está detrás de la pandemia.
El brote epidémico fue la excusa perfecta para desatar todo esto que estaba ya presente en el mundo, en cada uno de nosotros. Para este punto de vista ideológico, el verdadero virus es el humano. Por ello, ante la aparición de un virus competidor (Sars-Cov-2) (que, como se propuso en un comienzo, fue supuestamente introducido en el ámbito humano al transgredirse, en el consumo, el espacio de la naturaleza salvaje), lo que había que hacer era aprovechar la oportunidad para reforzar al infinito el control y autocontrol del virus humano, someterlo a la lógica del sacrificio y del encierro (monacal). Había que confinar al virus humano. Y como un confinamiento al cien por ciento era también irrealizable, incumplible, se reforzó la cadena de culpa y recriminación interpersonal (¿por qué te reúnes?, ¿por qué festejas?, ¿por qué sales?, ¿por qué viajas?, ¿por qué vives?). Así, cuando llegó el momento, después de casi cincuenta años de preparación práctica e ideológica, para confinar al virus humano y adecuarlo a la lógica cotidiana del sacrificio y la recriminación, éste, finalmente, estaba preparado para responder sumisamente al llamado. Nos confinamos y vigilamos voluntariamente, incluso antes de que nuestros gobiernos se sintieran capaces de actuar…

10. Sobre la verdad, la hiperrealidad y la hiperficción. Entre los años setenta y ochenta del siglo pasado, Jean Baudrillard acuñó el término hiperrealidad para denominar el fenómeno constitutivo de la experiencia social en la modernidad avanzada o posmodernidad. La idea era, en verdad, una reformulación sugerente y provocadora de la noción que Marcuse había desarrollado a mediados de los años sesenta como denuncia de las novedosas tendencias de dominio y control del capitalismo mundial de la segunda posguerra, en especial, el que caracterizaba a las sociedades industrializadas, denominadas de primer mundo. La idea de Marcuse (que, a su vez, fue una derivación original de los análisis de Adorno y Horkheimer sobre la llamada Industria Cultural) puede resumirse de la siguiente manera: a diferencia de los mecanismos tradicionales de control, fundamentados en el ejercicio directo del dominio de una autoridad represiva sobre su subordinado (burgués-proletario, jefe-empleado, gobernante-gobernado, padre-hijo), las nuevas formas de dominio se caracterizaban por una actitud permisiva y hasta festiva que Marcuse denominó desublimación represiva. Mientras que el ejercicio de la primera forma implicaba una ruptura psicológica de la parte dominada, que construía su psique desde la negación o represión directa de sus necesidades, de tal forma que la realidad de sus deseos era justo la contraria de la que pensaba vivir o experimentar cotidianamente en la realización de sus actividades (por lo que se generaba en ella eso que Freud denominó el malestar en la cultura), la segunda forma aparecía como una continuación obsecuente de los deseos mismos del sujeto subordinado, como una realización plena de su vida y sus aspiraciones, de tal forma que no había ruptura ni disputa con el camino que se “elegía” y se asumía “voluntariamente”. De esta manera, en la primera forma, o mecanismo tradicional de control, la verdad o realidad desiderativa del sujeto dominado estaba siempre en disputa con la impuesta por la autoridad (aun cuando finalmente se la adoptara); se encontraba en una contraposición franca y abierta, que, en cualquier momento, podía derivar en la lucha directa. Por su lado, en la segunda forma, construida sobre una sociedad homogeneizada por los efectos de la Industria Cultural, la afirmación del deseo del sujeto dominado constituía la base sobre la que se le incorporaba a los mecanismos de un control que ya tenía predefinidos, en todos los niveles, sus propios deseos y necesidades. En esta última, la realidad del deseo se confundía inmediatamente con la realidad de la lógica social imperante (que dirigía los deseos del conjunto social), a tal punto que la posibilidad de la disputa quedaba anulada, porque el individuo subordinado experimentaba su vida como la realización inmediata de su propia voluntad. Así, no había posibilidad de descubrir o afirmar una realidad o verdad más allá de la que aparecía inmediatamente conformada y confirmada en la dinámica sistémica a la que todos estaban subordinados gustosamente. A esto fue lo que Marcuse denominó unidimensionalidad. Ésta es la base desde la que se puede entender la noción de hiperrealidad desarrollada posteriormente por Baudrillard.
La hiperrealidad es el efecto de la unidimensionalidad social en la construcción mediática de la vida colectiva en el contexto del capitalismo avanzado o posmoderno. El discurso de la posmodernidad es el de la hiperrealidad, porque su única función es la de ratificar infinitamente, actualizándolo, el nivel de la praxis subjetiva alineada a la reproducción de los estándares de vida definidos espontáneamente por el poder horizontal, multidimensional y anónimo que la gobierna y da forma. Es hiperreal porque al anular la posibilidad de un mundo distinto, ajeno o rebelde al que existe, se convierte en la única realidad imaginable, de tal forma que lo que se dice es inmediatamente idéntico a lo que se hace y lo que se hace es inmediatamente idéntico a lo que se dice, sin que siquiera sea pensable una disputa al respecto. En el despliegue irrefrenable de la hiperrealidad, los medios dicen lo que inmediatamente es; más aún, conforman al ser en su verdad, en lo que necesariamente es y debe ser. La verdad y la realidad del ser quedan absorbidas por la inmediatez del discurso mediático, por su efectividad absoluta. Esto quedó demostrado históricamente, según lo denunció irónicamente Baudrillard en su momento, en la famosa “guerra del Golfo Pérsico”, que él caracterizó, incluso desde antes de comenzar, como un fenómeno que nunca sucedería, que nunca tendría lugar, porque la construcción, presentación y realización mediática del fenómeno lo hacían incompatible con la presumible realidad “extra mediática” (presumible sólo hipotéticamente), para la cual una guerra de estas características era, en verdad (desde otro mirador teórico y práctico), imposible, ya que lo que se daba no era más que una invasión imperialista tosca y violenta, sin ninguna posibilidad de respuesta efectiva que la constituyera, en algún escenario factible, en una auténtica guerra que confrontara a dos partes con idénticas posibilidades de ganar.
Ahora bien, al absorber la realidad en una dinámica mediática indiscernible de la realidad misma, la hiperrealidad se convertía en el discurso idiota de lo mismo repetido al infinito; el “final de la historia”, para expresarlo en términos de Fukuyama. El perfeccionado mecanismo de control se fundamenta en la continuidad indetenible de su funcionamiento autista. Siempre tiene que ser lo mismo. Pero lo mismo sólo puede ser lo mismo si excluye absolutamente lo otro. Y lo otro, para lo perfectamente constituido (o que se vive y experimenta como lo perfectamente constituido), es necesariamente lo catastrófico, lo negativo en el sentido pleno, el terror desatado en el nivel más destructivo. Lo mismo sólo puede subsistir como resistencia constante a la catástrofe. Por eso lo catastrófico es una pesadilla que anida inexorablemente en las entrañas del poder hiperreal. Ésa es la paradoja de todo sistema totalitario: vivir en la angustia de su súbita eliminación apocalíptica.
Tal vez nadie haya expresado esa paradoja del totalitarismo con mayor profundidad y clarividencia que Bertolt Brecht en su obra Terror y miseria en el Tercer Reich. Allí, cada cuadro es la confirmación de que al poder totalitario, para serlo realmente, se le tiene que escapar la totalidad. El totalitarismo sólo se afirma sobre la falla del control total, porque esa falla se convierte en el redoblamiento de los mismos mecanismos de control. El soldado tiene que sospechar siempre que el otro es un judío o un comunista para continuar vigilando; el padre tiene que sospechar del hijo como un posible espía para continuar “comportándose bien”, para no atreverse a nada osado, ni con las palabras ni con el pensamiento; el vecino tiene que sugerir o insinuar, en todo momento, que el vecino es un posible enemigo, para que así actúe y piense como él quiere que actúe y piense. Al final, todos se vigilan al sentirse vigilados; todos dudan del otro e, incluso, de sí mismos, convirtiendo la falla estructural del poder en la potencia que lo vuelve verdaderamente total. El totalitarismo, así, para decirlo en términos hegelianos, incorpora la negación a su propia lógica de funcionamiento, lo que lo hace verdaderamente totalitario. Es identidad de la identidad y de la no identidad.
El mundo hiperreal vive, en gran medida, de la proyección fictiva de la catástrofe, de su construcción imaginaria de posibles efectos reales. No se trata, para nada, de la ficción resguardada tranquilizadoramente en los anaqueles homogeneizados de las editoriales y librerías mundiales, o bien en las proyecciones inocuas de las salas cinematográficas, sino de la ficción mediática a la que se le da de inmediato el rango de predicción certera. La política contemporánea en su totalidad no es más que ficción catastrófica proyectada y autorrealizada, lo que convierte a la ficción en algo más que ficción, en verdadera hiperficción. La hiperficción es la predicción autocumplida de la catástrofe largamente anunciada, aun cuando la “realidad” (de nuevo, un hipótesis superada tiempo atrás) no cumpla plenamente los requisitos de las dimensiones catastróficas o apocalípticas que la predicción anuncia. La hiperficción es, necesariamente, más catastrófica que la catástrofe, más destructiva que la destrucción más poderosa, aun cuando, al final, como lo dice cínicamente Michel Houellebecq, todo termine siendo lo mismo, “sólo que un poco peor”.
Los tsunamis gigantescos que arrasan poblaciones enteras; los terremotos pronosticados que desaparecen ciudades al ritmo de un solo y brutal movimiento telúrico; el derretimiento de los polos que aumentará, incontrolablemente, el nivel del mar y liberará virus prehistóricos más poderosos y terribles que el más terrible y poderoso de los virus; los estallidos nucleares que harán a la Tierra inhabitable; los cometas del tamaño de una ciudad que terminarán por impactar el planeta destruyendo toda forma posible de vida. Todo, todo es una proyección catastrófica de las peores dimensiones. Y si con el paso del tiempo nos terminamos acostumbrando a una, pronto entra la siguiente en escena para hacernos revivir el miedo experimentado.
La desproporción entre la proyección hiperfictiva y la realidad “objetiva” no es casual, ni marginal ni deleznable. Es la parte esencial de todo el movimiento totalitario. Es su fundamento. El que, por ejemplo, el coronavirus no sea tan radicalmente mortal como se presenta en la mente de los sujetos que sufren la pandemia, es lo que soporta todo el andamio hiperfictivo de nuestra hiperrealidad contemporánea. Después de más de un año de experiencia pandémica, se sabe (porque nunca se ha logrado comprobar lo contrario) que el virus se transmite por gotículas de saliva o mucosidad que las personas expulsan de su boca o de su nariz, y que estas gotas son tan pesadas (relativamente) que caen a menos de 1.5 metros de distancia después de ser arrojadas al aire, por lo que si no hay ninguna persona alrededor, no hay posibilidad de infectarse. Aun así, la gente sale a espacios al aire libre, completamente despoblados, cubierta con mascarillas, caretas y, en muchas ocasiones, trajes espaciales y cascos de astronautas. ¿Por qué? Porque la hiperficción es la de vivir el planeta como Marte, como un lugar sin atmósfera o con una atmósfera completamente envenenada. Es como una preparación para la tan anunciada catástrofe ecológica (que ocurrirá, estén seguros de ello, aun cuando no ocurra) y las secuelas pronosticadas. Vivir el planeta como Marte es lo que nos pone alertas para, un día, “poder retomar nuestra vida colectiva” (y con ese “sueño” en mente nos vigilamos y controlamos más entre todos). ¿Cuál vida? La que el sistema y nosotros (prácticamente lo mismo) decimos que es la vida “libre”, de “realización personal”. ¿Se entiende? La catástrofe desproporcionada de la pandemia nos hace añorar sin límites nuestra vida de esclavos hiperreales, de no-sujetos festivos.
La hiperficción es el mecanismo por el que asumimos que lo imposible se ha vuelto finalmente real. No importa que, en la historia de la humanidad, haya habido decenas de pandemias más terribles y destructivas, es la de 2020 la que será recordada como la peor pandemia de la historia, porque se vivió y experimentó como la peor de las pandemias, en gran medida, por los mecanismos desproporcionados para combatirla (y, como se dijo, es la desproporción lo que importa). La hiperfección es la confirmación de que, como nos lo han enseñado una y otra vez las religiones del mundo, no hay mejor política en el mundo que la del apocalipsis. Cuando la vida colectiva es vivida como el final de los tiempos, todos somos amos y todos esclavos, sin necesidad de un mando centralizado. ¿Es posible una mejor enseñanza práctica del poder contemporáneo?
11. Historia y simulacro. No hay Historia sin simulacro. Ningún siglo de la Historia moderna puede ser comprendido sin dar cuenta del simulacro que lo fundamenta, que lo hace narrable. Sin ese simulacro, ni siquiera podría ser imaginable una vivencia colectiva en las “sociedades civilizadas”. Estaríamos perdidos, aislados, sin saber a quién dirigirnos o qué hacer. El simulacro da dirección a los actos comunes y los encamina hacia una finalidad que, compartamos o no, se vuelve, para todos, el referente necesario de la época.
El siglo XIX, iniciado en 1789, fue el siglo de la lucha entre el progreso y las tinieblas, entre la razón y la sinrazón. No importa que ese “progreso” haya sido el causante de las peores tasas de miseria, hacinamiento, desnutrición, muerte por hambre, maltrato infantil, tal como lo retrataron, por medios distintos, Marx y Dickens en sus obras. No importa que haya sido el siglo del saqueo, del reparto y la colonización de África (la Conferencia de Berlín), cuyo producto más genuino fue el exterminio de decenas de millones de personas (¿alguien se acuerda del “holocausto del Congo”?). No importa que ese siglo, que concluyó súbitamente en 1914, haya engendrado en sus entrañas la posibilidad de la guerra química y las armas de destrucción masiva. Nada de eso importa: el siglo XIX fue el siglo del progreso, y así lo vivieron incluso sus detractores, que anidaron en sí mismos las esperanzas del triunfo definitivo de la ciencia, de la técnica y la razón, más allá del sistema y del saqueo imperantes.
El siglo XX, iniciado realmente en 1917, fue un siglo binario que, al final, tomó la forma de una narración unilateral: la de los vencedores (¿hay otra forma de narrar la historia?). El siglo XX fue el siglo de la “lucha” contra el sistema y, a la vez, el de su “defensa”. Fue el simulacro de la revolución y la contrarrevolución. En realidad, fue el de la afirmación despótica del sistema en todas sus versiones (liberal, socialdemócrata, fascista, comunista); el de la destrucción masiva de seres humanos y sociedades enteras; el de la construcción de un poder ilimitado, político y económico, que sólo muy pocas veces tuvo la posibilidad auténtica de ser trascendido. Al final, en la versión triunfadora y oficial, fue el siglo de “la batalla y el triunfo de la democracia sobre el comunismo”, esto es, sobre cualquier intento de poner “en riesgo” al sistema (pero el “comunismo” fue el mayor de todos los simulacros, el simulacro par excellence del siglo XX, cuyo fracaso “aseguró” el fin de cualquier sueño utópico).

El siglo XXI, con sus veinte años a cuesta, es aún muy joven, pero definió muy pronto el sentido de su simulacro-eje: el de la lucha contra el terror. Primero, en consonancia aún con el siglo anterior, ese terror fue presentado como terror político (¿alguien se acuerda de la Torres gemelas?). Pero el discurso, a pesar de la impactante presentación mediática del año 2001, no generó el consenso necesario para unificar a todas las partes en un mismo referente. La izquierda internacional, por ejemplo, no aceptó ese discurso ni las medidas derivadas para combatirlo (si bien tampoco se puso del lado del “terror”). La verdadera forma del simulacro del siglo XXI comenzó en el año 2020, con la pandemia. Ella fue la que suscitó el consenso mundial inmediato (y la izquierda internacional falleció colectivamente, por lo menos en su antigua forma, al sumarse irreflexivamente a él). El verdadero simulacro del siglo es el del combate al terror natural. Todos, prácticamente sin excepción, se aliaron contra el enemigo común y aceptaron, sin chistar, las medidas para destruirlo (en síntesis: el estado de excepción permanente como único mecanismo de protección). Por ello, todos intuimos cuál será el siguiente capítulo del guion: el del combate al terror de la naturaleza desbordada por la destrucción ecológica. El siglo XXI es y será el siglo de la lucha contra el terror natural.
Dado este escenario, me atrevo a predecir algo: como todos los siglos anteriores, éste también vencerá. Venceremos al enemigo, no quepa la menor duda. El final será el de un siglo de vacunas universales, de ciudades ecológicas, de medios alternativos para la nutrición, la educación, el deporte, el trabajo, etc. En realidad, será el siglo de la eliminación de todo resto de democracia burguesa (Agamben), del aislamiento, del autocontrol, de la vigilancia mutua y del sometimiento voluntario; el de la miseria aceptada como fatalidad para “adaptarse a las nuevas condiciones medioambientales escasas”; el de la explotación sostenible… Pero no seamos aguafiestas. Alegrémonos: Habemus simulacrum!
12. De nuestra era vista como una curiosidad arqueológica. ¿Qué quedará de las ruinas de nuestra época? ¿Qué podrán leer en ellas los habitantes del futuro? Es difícil decirlo, porque es difícil saber con exactitud cuál será el simulacro sustitutivo del porvenir. Pero, tal vez, al final de este siglo, o a comienzos del próximo, una mirada compasiva vea, lea y registre los archivos de nuestro presente y mire con interés la forma en la que decidimos aniquilar los últimos vestigios de nuestra convivencia colectiva, de nuestra libertad de movimiento, de nuestra capacidad para celebrar y festejar la vida. Tal vez esa mirada llegue desde un tiempo que se haya vuelto a sentir “inmune”, que ya no dude de su facultad para afirmarse, incluso en medio de la catástrofe. Tal vez esa mirada sea la de una época (así lo anhelo) que entienda que la única inmunidad posible es la de la no-inmunidad; que la única forma de vivir la vida, individual y colectivamente, es aceptando la incertidumbre, incluso festinándola, y preparándose para proteger a sus sectores más vulnerables y expuestos, sin anular la vida en su conjunto. Si es así, si esa mirada es un día posible, entonces, quizá, digo, vuelva un día su ojo indulgente a nuestra época y le regale una frase que la defina por siempre y para siempre: “Esa pobre humanidad aislada no había oído todavía que la certidumbre estaba muerta”.
Twitter: @CarlosHF78.

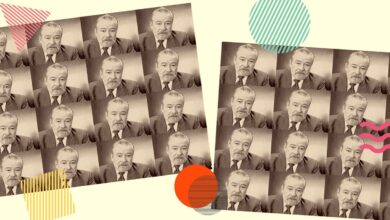



En efecto, el mini-ensayo político-filosófico enfatiza cómo se implantó miedo crónico del terror natural para precipitar una “borregación voluntaria”.
En otros términos, las medidas de contención global carecen de lógica desde un estricto punto de vista de epidemiología de enfermedades infecciosas. Solo los que tenemos esa especialidad hemos estado en contra de las medidas. Sin embargo, las “autoridades” no han consultado expertos. Los expertos que han expresado su opinión públicamente han sido ignorados. De hecho, para ponerlo en los términos del autor del artículo, “La política contemporánea en su totalidad no es más que ficción catastrófica proyectada y autorrealizada, lo que convierte a la ficción en algo más que ficción, en verdadera hiperficción”. No es necesario añadir nada más. Creo que ya vivimos en una hiperficción sin percatarnos de ello.
Sobre su último párrafo, para contestar a las preguntas “¿Qué quedará de las ruinas de nuestra época? ¿Qué podrán leer en ellas los habitantes del futuro?”, no creo que sea tan ulterior. Hace más de 8 meses escribí que deseaba estar en un error, pero en unos años desde la retrospectiva ventajosa que nos otorga el tiempo (tal vez en 15 o 20 años) habrá artículos, ensayos, libros y documentales sobre las estrategias llevadas a cabo globalmente en el año 2020 para circunvenir la severidad del brote global por COVID-19, resaltando que, contrariamente, despertaron el potencial de virulencia del tigre dormido y que provocaron serias y duraderas consecuencias en varios ámbitos sociológicos, psicológicos, laborales, económicos…