Mayo, 2025
Santiago Gerchunoff nació en Buenos Aires en 1977, pero vive en Madrid desde 1997. Doctor en Filosofía y actualmente profesor de Teoría Política en la Universidad Carlos III, Santiago ha publicado Un detalle siniestro en el uso de la palabra fascismo / Para qué no sirve la historia; un ensayo certero sobre nuestra manera de pensar y de hablar del ‘fascismo’ en la actualidad. Como los editores escriben en la contra: “Este breve ensayo no pretende dilucidar si es riguroso o no usar la palabra fascismo en los años veinte del siglo XXI. Tampoco analiza si se abusa de ella como estrategia electoral. Se pregunta en cambio por la emoción política que mueve a quien la utiliza para señalar a un adversario, y disecciona, con un argumento sorprendente y luminoso, el carácter siniestro que esconden las lecturas contemporáneas del pasado que recurren a la historia como profecía y advertencia”. Ramón Mistral ha conversado con él
Ramón Mistral
Me reúno con Santiago Gerchunoff (Buenos Aires, 1977) para hablar de su nuevo libro: Un detalle siniestro en el uso de la palabra fascismo (Nuevos Cuadernos Anagrama, 2025). Se trata de un ensayo sobre la emoción con que se emplea la palabra ‘fascismo’. Gerchunoff pretende, un poco a la manera de los filósofos de la sospecha —ya saben, Nietzsche, Freud, Marx— mostrarnos los siniestros compromisos que inconscientemente adquirimos al utilizarla. Le digo que no quiero hacer otra entrevista promocional, sino algo un poco más filosófico, plantearle algunos problemas, y ver si consigo hacerle hablar de lo que no se hace explícito en su texto.
Gerchunoff sonríe como diciendo “vaya humitos”. Aun así, responde a todas y cada una de mis preguntas con amabilidad y entusiasmo.
“No creo que se pueda ocultar que la filosofía mantiene una posición, no diré elitista, pero sí distinta respecto de la conversación pública”
—Comienza el libro diciendo que no quiere proponer un argumento científico (de historiador) sobre el uso de la palabra “fascismo” y tampoco uno político, por ejemplo, sobre su eficacia en términos electorales. Lo que propone es un argumento —“dicho en un lenguaje caduco en el que [ni tú ni] nadie confía demasiado”— “filosófico”. Mi primera pregunta es: ¿cómo se relaciona la filosofía con la conversación pública de masas, que es donde se ha generalizado el uso del término “fascismo”? ¿Está el filósofo dentro o fuera de esa conversación? ¿Puede tener alguna pretensión de intervenir o incluso regular el debate público? Se lo pregunto porque lo primero que sorprende a alguien que haya leído su libro anterior es que éste es un poco regañón.
—Creo que esto es igual que en Atenas en el siglo IV antes de Cristo. El hábitat del filósofo es la conversación pública, en aquel entonces no de masas sino de élites, hoy de masas. Sólo que en este hábitat cumple una función muy distinta a la del resto de animales o a la de muchos de ellos. No creo que se pueda ocultar que la filosofía mantiene una posición, no diré elitista, pero sí distinta respecto de la conversación pública. Por eso, a mí no me interesaba entrar en la discusión que de hecho se genera todo el tiempo en la conversación pública de masas sobre este asunto —en el debate sobre si es correcto o no es correcto llamar fascismo a ciertas cosas. Lo que me interesaba era preguntarme por la pregunta, por el fundamento de esa discusión. ¿Qué hay detrás no ya solo del uso, ni siquiera del uso compulsivo, sino de la discusión misma? ¿Por qué es aparentemente tan importante el resultado de ese debate, querer saber si algo es fascista o no lo es? Es en este sentido que el libro se presenta tímidamente como una interrogación filosófica, porque no me interesa tanto estudiar el fascismo como un objeto histórico, ni sus declinaciones en la historia, sino reflexionar sobre nuestra manera de pensar y de hablar del fascismo.
“Ahora, respecto al carácter regañón y la relación con mi libro anterior, donde justamente yo tenía una posición puramente antirregañona, creo que este libro, en un principio, también es muy antirregañón. La postura que critico es la del que cree que es muy importante que llamemos fascistas a determinadas actitudes por pequeñas que sean —ahí es donde está el truco dialéctico— por poco influyentes que parezcan. ‘¡Es muy importante!’, dicen. En ese ‘es muy importante’ hay un regaño y hay un dedito levantado, y en realidad, podría decirse, todo el libro está construido contra ese dedito levantado. En el fondo, lo que vengo a decir es: ‘No sé si sea tan importante’. En ese sentido, es un libro antirregañinas, antideditolevantado y antimoralista. Pero reconozco, y por algo me lo preguntas, que hay algo de cierto en lo que dices.
“Así que propongo un argumento sutil y preciso, que hay que seguir con cuidado, que tiene partes algo frágiles y que me costó bastante trabajo elaborar, aunque luego no lo parezca, porque está escrito de una manera fluida. En ese argumento, es cierto, que hay una fase que es regañona, aquella en que le hago sentir —¡pero porque me conviene retóricamente!— al usuario compulsivo de la palabra ‘fascismo’ que, en el fondo, siguiendo mi análisis del poema falsamente atribuido a Brecht, que su actitud al usar la palabra ‘fascismo’ no es solidaria como él cree, sino egoísta. Y ahí hay un punto moralista inserto en el medio del argumento del libro. Es una parte que, evidentemente tiene mucha fuerza retórica en el libro, porque es lo que permite hablar de un ‘detalle siniestro’, porque consiste en mostrarle a alguien que cree que está haciendo algo ejemplar y activista que, aunque no se haya dado cuenta, en el fondo de su discurso hay, por un lado, una culpabilización inconsciente de las víctimas del Holocausto, y por otro, una actitud egoísta. Egoísta en dos sentidos, uno más optimista, y que me parece que ni siquiera coincide con lo que creen los que emplean la palabra, pues no piensan de verdad que usándola vayan a conseguir parar al fascismo y salvarse. El otro sentido es el de la impotencia: ‘Aunque si viene el fascismo no lo vamos a parar nombrándolo, al menos quedará registro de que lo intentamos’. No es baladí que el uso del término no sea única ni principalmente oral. No se da en un registro evanescente que desaparece, se usa en redes sociales, en prensa, queda para posteridad, con lo cual queda la marca de haber luchado, de haberlo señalado.
“Ahora bien, al decirle al usuario de la palabra que es egoísta, sí, lo estoy riñendo de algún modo. Lo que pasa es que, apenas un párrafo después —como me preocupa mucho convertirme en alguien regañón, porque quiero mantenerme en el lugar del filósofo, que lo que hace no es regañar, sino más bien quitándote el suelo que está debajo de tus pies y dejando que te arregles, pero no diciendo lo que tienes que decir o lo que tienes que hacer— vengo a decir: ‘En realidad esto que parece egoísmo no es nada nuevo, ni nada que dependa de la intención del usuario, sino algo que está en la propia esencia de la fundación del Estado Moderno’. Porque, en efecto, la idea de la propia teoría política con la que se funda el estado de derecho, en el que tan bien vivimos, es que el pacto que lleva al carácter ciudadano es un pacto que se hace por miedo y conveniencia individual. De tal manera que ese egoísmo está inserto en nuestra propia manera de vivir, es la esencia del liberalismo político, al cual de alguna manera me adscribo. Así que, si de alguna manera le había levantado el dedo por egoísta, enseguida lo disculpo. Y ya en la segunda parte del libro, lo disculpo totalmente porque lo que trato de explicar es que en realidad la vía por la que se llega a estos egoísmos, a estas faltas morales, podríamos decir, es una determinada concepción de la historia que es inconsciente, que no la hemos elegido y que tiene unos problemas que podríamos llamar ‘epistemológicos’. Eso es lo que trato de señalar”.
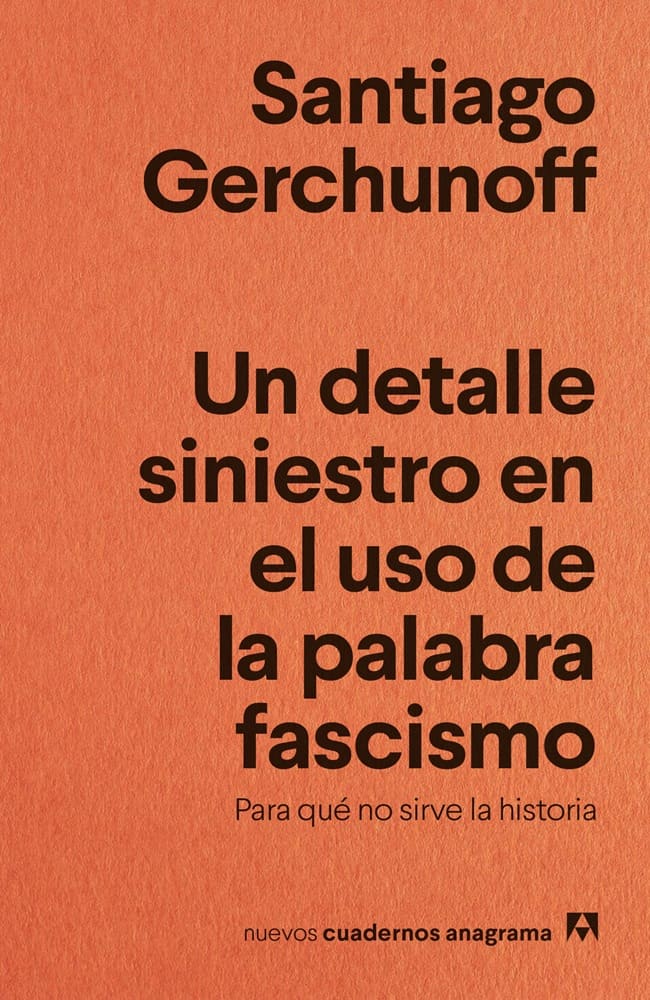
“La izquierda de hoy se empeña en volver a colocarse en la posición partisana desde la que se enfrentó a su enemigo en el siglo XX”
—Al leer el libro, una de las cosas que más me preocupaba era el alcance que se podía atribuir a su argumento. Y por eso le pregunté por la dimensión filosófica. Ahora, aunque quizá sea simplificar, creo que son posibles al menos tres interpretaciones de ese argumento: una interpretación fuerte, según la cual hay algo siniestro en todas y cada una de las situaciones comunicativas en que se emplea hoy la palabra fascismo; una interpretación débil, según la cual el egoísmo, la culpabilización de las víctimas y cierta interpretación de la historia están funcionando a veces, al menos en los ejemplos que concretamente analiza —el problema sería entonces discernir en qué otros discursos sí y en cuáles no—; y por último, una interpretación intermedia, según la cual todo esto no está presente en todas las situaciones, pero está potencialmente ahí, como una pendiente por la que pueden acabar deslizándose todo los discursos antifascistas. ¿Cuál de estas tres interpretaciones, u otra si lo cree oportuno, le parece más adecuada?
—Desestimo la pregunta en general. Ahora voy con cada una de tus interpretaciones, pero quiero hacer primero una enmienda a la totalidad de la pregunta. Honestamente, a mí me parece muy bien que la gente use la palabra fascismo, no tengo nada en contra, no quiero convencer a nadie de que está mal que la usen, ni de nada parecido. Simplemente, el tipo de uso que se hace, la compulsión, la emoción —una palabra que uso mucho en el libro y que me tomo muy en serio—, el “goce” en el sentido lacaniano, si quieres, me lleva a preguntarme, con toda simplicidad, como filósofo, qué hay detrás de ese uso. Pero, por otro lado, yo no soy sólo un filósofo, como decía Platón, en el sentido de que yo no estoy muerto, estoy vivo. Y, por tanto, sé que el libro tendrá una recepción, y se dirige a alguien, y sé que yo mismo tengo unas preocupaciones políticas, no sólo filosóficas.
“Detrás de mi preocupación por entender la emoción detrás de la palabra fascismo está mi propio diagnóstico sobre un momento bastante crítico de las posiciones progresistas o de izquierda en la contienda de la conversación pública de masas, pero también electoral y bueno, al fin y al cabo, esperemos que no, hasta militar. Se trata de una situación de mucha debilidad y parálisis de la izquierda. Sí que estoy preocupado, pero no por el uso de la palabra fascismo, que solo me parece un síntoma y un buen ejemplo de en qué consiste esa parálisis, a saber, en una incapacidad o impotencia para diagnosticar el presente, el siglo XXI, que se manifiesta en una referencia continua a las categorías políticas, a las etiquetas, a las posiciones del siglo XX. En cierto sentido, podría no haber escrito el libro y decir que lo que le pasa a la izquierda es que no puede salir de las categorías del siglo XX, que se siente demasiado cómoda con ellas. Quizá hablemos de ello más adelante, pero si la izquierda ha de estar atada a algún periodo histórico para comprenderse a sí misma, es una pena que, en lugar del siglo XX, no sea el siglo XIX, donde la izquierda era partera del futuro, tenía un proyecto basado en un diagnóstico del presente, que tenía en cuenta la disrupción tecnológica de la época y la quería poner de su lado. En cambio, la izquierda hoy se identifica con un momento, que es el siglo XX, en el que, en realidad, no estaba desarrollando su propia ideología, sino que se veía envuelta, por la coyuntura histórica, en una guerra, en la que, además, tenía que aliarse con el capitalismo liberal y que ganó, no por ser de izquierda, sino por superioridad militar. La izquierda hoy se empeña en volver a colocarse en la posición partisana desde la que se enfrentó a su enemigo en el siglo XX, pero es una posición que no tenía nada que ver con su ideología, con su visión del mundo. Simplemente estaba en guerra y se defendía. Y hoy está en una posición defensiva, conservadora, centrada en el pasado, en lugar de, en todo caso, volver a las raíces, a empezar de nuevo, a Marx y Engels, o incluso a los socialistas utópicos, que estaban fascinados con la revolución capitalista y tecnológica y querían cambiarle el signo, y tenían un diagnóstico del presente y un proyecto de futuro. Esta es la preocupación que hay detrás de mi argumento filosófico.
“Yo creo que el uso de la palabra fascismo es un símbolo y un síntoma de todas estas incapacidades e impotencias, y por eso me interesó desarmar ese uso y escribir un libro en el que el usuario de la palabra fascismo, el que se siente cómodo en esa posición partisana, defensiva, y no en la imaginación política, en el diagnóstico del presente, se sienta interpelado. En ese sentido te doy la razón, he tenido que armar un argumento que muestre que hay algo más bien jodido detrás del uso de la palabra fascismo”.
“Nadie usa la palabra fascista sin que en su cabeza se desaten unos resortes determinados”
—Ha mencionado la recepción que sabía que iba a tener el libro. No diré que me han sorprendido ciertas reacciones, incluso apropiaciones. Es cierto que cuando uno escribe un libro no controla quiénes van a leerlo ni de qué manera, pero ¿tenía un público en mente? ¿Cuáles eran sus expectativas sobre cómo iba a ser acogido? ¿De que pudiera ser malinterpretado?
—Honestamente, a nivel de deseo de ser leído y discutido, cuanto más mejor. A mí no me gusta escribir un libro para una tribu y me gusta que pueda ser interpretado de muchas maneras. Ahora bien, por supuesto que tenía miedo de que la derecha se lo apropiara como una herramienta o en un sentido con el que no estoy de acuerdo. Para mí, el lugar de enunciación, que es tácito en libro, es el de alguien de izquierda, progresista, que está preocupado no por el fascismo, sino por el estancamiento y la parálisis de la izquierda para elaborar un diagnóstico de presente y un proyecto de futuro que no dependan de sus fajas mentales con el pasado. Mi preocupación, como he dicho, es la parálisis de la izquierda ante el triunfo, no del fascismo, sino de la nueva derecha, es decir, algo que sucede en el presente. Creía que este fenómeno —la compulsión en el uso de la palabra fascismo— era una buena oportunidad, en el sentido de un síntoma, para estudiar en qué consiste, cómo se manifiesta esa parálisis.
“Pero, volviendo a tus interpretaciones. Yo tiendo a creer que la correcta es la opción fuerte, la que sostiene que ocurre algo siniestro siempre que uno usa la palabra fascismo. Creo que el motivo por el cual si tú ves que unos muchachos en la calle se burlan de un negro o de un inmigrante y se te ocurre llamarles fascistas —en lugar de hijos de puta o basura— es porque te emociona emplear la palabra. Por supuesto que yo no estoy en contra, como me preguntaron el otro día, de que uno reaccione ante un acto racista e intervenga, estoy totalmente a favor de eso. Lo que me llama la atención es que para intervenir no alcance con la maldad intrínseca, en acto, de la situación que se está presenciando, del racismo en este caso, sino que se agregue un plus de significado, un plus de goce, que es lo que añade la palabra ‘fascismo’. Ese plus está presente siempre, y por tanto prefiero la interpretación fuerte. Para mí hay una mochila inconsciente en la elección de esa palabra que trae todo lo demás. La persona que usa la palabra no se vuelve malvada, pero se emociona más o cree que está haciendo algo más importante que si solamente interviniera. Es un mecanismo inconsistente, que obedece a nuestra educación literaria y audiovisual, la cual se encuentra abrumadoramente dominada por la memoria del Holocausto y del siglo XX. De forma inconsciente, nuestra idea de lo que la épica, la justicia, el bien, no se asocia con Aquiles, sino con la enorme cantidad de imágenes que hemos visto de lucha contra los nazis, contra los fascistas, los franquistas, con la Resistencia, etc.
“Así que sí, creo que cuando uno usa la palabra fascista está detrás todo ese mecanismo y elijo sin duda la tesis fuerte. Desde luego no quiero decir, y creo que esto es a lo que apuntabas, que hay veces que está bien usarla y otras veces que no lo está. Para mí no está ni bien ni está mal, a mí eso no me importa. Pero sí creo que el significante ‘fascismo’ es absolutamente indisociable de la mochila educativa antifascista que tenemos todos. Nadie usa la palabra fascista sin que en su cabeza se desaten unos resortes determinados, y si lo viéramos en una película cutre, aparecerían en la pantalla imágenes de la liberación de Auschwitz, de partisanos en la trinchera, u otras cosas del estilo”.
—No quería sugerir que unas veces está mal y otras bien, sino que hay situaciones —de hecho, creo que la mayoría— en las que no ocurre nada siniestro. Me parece que la mayoría de las personas que emplean la palabra ‘fascismo’ más o menos habitualmente podrían responder al argumento que plantea con legítima ingenuidad diciendo que no, que ellos utilizan el término para describir de manera aproximada ciertos fenómenos del mundo político, no porque se parezcan al fascismo del siglo XX, sino porque esos fenómenos son al mismo tiempo autoritarios, antidemocráticos, racistas, sexistas… etc. La palabra ‘fascismo’ funcionaria —y se entendería— como una especie de síntesis de estos conceptos y nada más.
—Esto lo entiendo. Es cierto que una de las debilidades de mi argumento es que la confrontación política de hecho necesita etiquetas, por más que las etiquetas sean simplificadoras. Y en este sentido, alguien como tú ahora, me podría argumentar que es muy útil, porque al decir fascista te ahorras un montón de explicaciones.
—Ni siquiera hace falta decir útil. Puede ser simplemente lo que tenemos a mano, dada nuestra cultura política. Y si nos obliga a reflexionar y nos pregunta “¿crees de verdad que las víctimas del Holocausto eran en algún sentido responsables de lo que les ocurrió?” lo que responderemos es que claro que no, que nunca quisimos sugerir nada así.
—Esto déjame aclararlo. Ninguno de los usuarios de la palabra va a reconocer lo que describo. Mi argumento funciona totalmente a nivel inconsciente. Y la fuerza retórica que tiene es, como decía Heráclito, que te haga despertar: “¿No te das cuenta de que lo que hay detrás de tu razonamiento cuando la utilizas implica algo siniestro?”. Creo que no es solo un concepto que tengo a mano, la palabra que me sirve para comprender lo desconocido mediante lo conocido, sino que siempre que se usa se alude a un plus de peligro. El que usa la palabra fascismo no está solo designando la síntesis de “sexista”, “racista”, “autoritario”… Está diciendo además que si no lo paramos va a venir después una cosa, y luego otra, y vamos a terminar como aquella Alemania. Creo, y por eso escribí el libro, que la palabra fascista se usa porque se quiere señalar que algo que parece poco es más de lo que parece. En este sentido me adhiero a la interpretación fuerte: hasta un niño de tres años que acaba de aprender la palabra la usa queriendo decir que hay algo más de lo que parece en eso que está nombrando.

“No creo que nadie de los que se niegan a usar la palabra fascismo lo hagan por el argumento que presento en el libro”
—Puede que algunos usuarios de la palabra ignoren o decidan ignorar nuestro conocimiento sobre el siglo XX o que abracen la interpretación de la historia que menciona. Pero sabemos, por ejemplo, que entre la aparición del fascismo y la solución final no hay un encadenamiento inevitable —y que precisamente por eso hay culpables absolutamente concretos. Ahora bien, el fascismo en sus primeras etapas, cuando Mussolini y Hitler entraron en la escena política, ya estaba profundamente mal. ¿Por qué al llamar fascista a Santiago Abascal, a Trump, a Javier Milei, no podríamos estar advirtiendo ya sobre el peligro que suponen en el presente —imitando a los críticos del fascismo en sus primeros años— y lo haríamos necesariamente sobre las brutales consecuencias que traerán sus actos?
—Porque nuestro uso de la palabra es nuevo. Por eso yo me separo tanto de Luciano Canfora y de otros muchos que están abordando la pregunta científica, los que se esfuerzan por determinar si esta nueva derecha es fascista o no. Porque, aunque la resolvieran diciendo sí, por eso digo en el libro que, “incluso si Mussolini apareciese vivo en una isla remota, se declarase fascista y suscitase la admiración y la adhesión de multitudes a lo largo de todo el mundo; incluso si refundase un partido fascista, esta vez transnacional, y se construyese un robot gigante y brutal llamado ‘Hitler’ fabricado con inteligencia artificial y criptomonedas”, lo que yo sostengo seguiría siendo válido. Es cierto lo que dices, en los años veinte ya era horrible lo que sostenían y era correcto llamarlos fascistas, porque además era una palabra nueva y era con la que se denominaban a sí mismos. Tenía todo el sentido del mundo. Pero es que nuestro uso de la palabra fascismo no es señalar a un fascista como un fascista, de eso trata el libro, sino advertir a la población del peligro que conlleva que ciertas cosas le parezcan inofensivas, porque en realidad no lo son. Y eso no lo estaban haciendo los que llamaban en 1922 fascistas a los fascistas. Ellos estaban simplemente en una confrontación política que sería la que tendríamos nosotros ahora cuando le decimos, por ejemplo, a Trump que hacer deportaciones ilegales, que es racista, que incumple el derecho internacional.
“No pude incluirlo en el libro, pero durante la preparación, mientras investigaba descubrí la existencia de un político norteamericano, Huey Long, del partido demócrata, un populista de izquierdas, del estilo que luego encarnará Roosevelt, que en los años veinte mira al fascismo de Mussolini y dice que hay que importar el fascismo a Estados Unidos. Lo ve como una ideología populista de izquierda y llega a decir que hay que importarlo a América, pero con otro nombre. ¿Y qué nombre propone? ‘Democracia’. Hay que llamarlo movimiento democrático y ganar las elecciones. ¿Qué quiero decir? Long no sabía, no estaba a favor de las cámaras de gas, que no conocía aún, creía que el fascismo era una tendencia política más y le interesaba. Y por eso es tan injusta nuestra valoración de las víctimas del siglo XX, que efectivamente fueron un poco pasivas, porque no lo sabían, no podían saber lo que pasaría después. Hannah Arendt cuenta que hubo gente que tuvo que abandonar Alemania, que vivió la persecución y cuando estaban en el exilio no se creían que hubiera habido cámaras de gas, no se creían que hubiera habido ninguna solución final. Ellos mismos, los judíos exiliados, hasta que no volvieron y lo vieron no creyeron que fuera posible. ¡Qué injusto pensar que podían haberlo advertido! En el argumento del que dice ‘ojo con estas pequeñas cosas, no seamos tan ingenuos como fueron ellos porque…’ subyace una idea de la historia, una idea profética de la historia, la idea de que, conociendo las ingenuidades del siglo pasado, podemos dejar de cometerlas y cambiar la historia. Es la idea de que estudiando muy bien el pasado podemos conocer el futuro”.
—A mí es que me cuesta imaginar que alguien lo crea de verdad.
—¿Pero te das cuenta de que está lleno de gente que lo hace? Pongo un ejemplo, un artículo de Antonio Maestre, pero es que hay miles y miles de tuits que lo dicen con estos términos. Durante los últimos cuatro o cinco años, desde que empecé a pensar en el ensayo, los he ido recopilando ¡y son miles! Así que, volviendo a tu anterior pregunta, la noción de la historia que todos ellos encarnan está también en todos y cada uno de los demás usos de la palabra fascismo actualmente. Y por eso ninguno de esos usos es paralelo al que hacían los antifascistas de los años veinte. No tiene nada que ver, es un uso completamente nuevo y distinto.
—Lo que trataba de decir es: alguien podría pensar que lo que hay detrás es simplemente la percepción de que algo es intolerable. Es verdad que hay mucha afectación cuando se insiste, por ejemplo, en que Elon Musk hizo un saludo fascista, y quizá habría que señalar con la misma intensidad las cosas absolutamente antidemocráticas que pretende hacer. Pero me molesta mucho más que alguien venga a explicarme por qué no es adecuado emplear el término fascista en ese contexto. Sobre todo, cuando lo hacen intelectuales que se denominan liberales, defensores de la ilustración, y que luego no dicen nada en contra de lo que realmente supone un peligro para la democracia.
—Puede ser, pero yo creo que nunca emplean un argumento como el mío. Quienes hablan así, como mucho, creen que usar la palabra ‘fascismo’ está científicamente mal, porque consideran que los nuevos movimientos son algo distinto. Algo como lo que sugería Emilio Gentile el otro día: que las nuevas derechas del siglo XXI y el fascismo del siglo XX son tan parecidas entre sí como el agua y el bromuro… Gentile piensa que la ciencia histórica no funciona por analogías sino por distinciones. De modo que, si usas una analogía, no estás describiendo adecuadamente lo que son estos fenómenos, sino otra cosa. Los liberales que mencionas no creo que sean tan sabios como Gentile, pero el motivo por el que rechazan el uso de la palabra fascismo no tiene que ver con lo que yo planteo. Unas veces pretenden defender que es algo distinto del fascismo del siglo XX; pero otras veces dicen algo peor, con lo que estoy totalmente en desacuerdo, a saber, que estos nuevos movimientos no son tan peligrosos como el fascismo. Es algo en lo que insisto mucho en el libro. No estoy diciendo que sean menos peligrosos, lo que estoy diciendo es que no tenemos la menor idea —igual que no la tenían entonces— de cuán peligrosos o cuán malvados son. No creo que nadie de los que se niegan a usar la palabra fascismo lo hagan por el argumento que presento en el libro.
“La izquierda de hoy no parece tener un diagnóstico sobre cómo la tecnología contribuirá a aumentar la igualdad y la felicidad de la gente”
—En el libro —y también en otras entrevistas— dice que esta visión de la historia opera también en el uso de otras palabras de la disputa política. ¿En cuáles? ¿No lo hace en todas, incluso en libertad, Ilustración, revolución…? ¿Por qué privilegiar la palabra ‘fascismo’?
—La emoción política que está manipulando la palabra fascismo, ya no el usuario de a pie, sino el político, que la utiliza electoralmente, lo sabemos por Maquiavelo, es una de las dos grandes emociones políticas: el miedo. El miedo es muy efectivo; en determinadas situaciones es la emoción más importante. Pero es un afecto defensivo políticamente. A mí lo que me inquieta es que la izquierda esté hoy tan apegada al afecto del miedo en su manera de hacer política. Ahora bien, la derecha también usa el miedo y el argumento general también la concierne. Por ejemplo, cuando dice ‘comunista’ es exactamente análogo al uso de la palabra ‘fascismo’. Es algo así: “Primero ponen un semáforo inclusivo, luego te expropian la casa, luego te mandan a un gulag y cuando te quieres dar cuenta esto se ha convertido en un soviet”. Es lo mismo, exactamente igual. Cuando Ayuso dice “Comunismo o libertad” o Milei que le llama comunista a todo, está haciendo lo mismo que los que dicen ‘fascista’. Pero yo no quise hacer, como Hirschman, uno de mis autores favoritos, al que le encantaban las simetrías ideológicas, mostrar cómo aquello de lo que se podía acusar a una ideología se podía encontrar algo análogo en su opuesta, yo estuve tentando de hacer esto, una mitad fascismo y la otra mitad comunismo, darle un enfoque más global. Pero decidí no hacerlo porque me parecía deshonesto: si bien la derecha de hoy puede tener momentos defensivos, sobre todo está apoyándose en el afecto de la esperanza, no sólo en el miedo como la izquierda. Y yo me dirijo, como te he dicho, a la izquierda.
—¿Pero puede la izquierda en la situación actual de crisis ecológica apelar a la esperanza? La derecha por supuesto que puede prometer que tu vida será mejor si inviertes tus ahorros en criptomonedas, haces burpees y trabajas setenta horas a la semana, o al menos que la vida de algunos individuos será mejor. Pero la izquierda tiene que prometer una mejora para todos. La única opción sensata es echar el freno, creo, el decrecimiento, aceptar que, si queremos seguir viviendo en este planeta, muchos tendremos que vivir peor, y el problema político será distribuir equitativamente esa pérdida de calidad de vida. Es natural que una izquierda obligada a decir esto no emocione a nadie y prefiera no proponer nada o volverse conservadora, como usted dice.
—Pues entonces la izquierda va a dejar de existir. Ponlo: estoy en total desacuerdo con lo que dices, en absoluto desacuerdo. Escribí este libro para que se acabe ese discurso. Creo que la idea de que lo único que puede hacer la izquierda es ser conservadora… Para mí, la izquierda tiene que pensar una manera esperanzadora de que podamos vivir todos mejor, usar la invención y el ingenio humano y no el miedo. Para 2050 tiene que prometer un escenario en el que la gente sea más feliz.
—¡Pero eso sería mentir!
—Es tener un proyecto político. Si eso es mentir, entonces Marx y Engels eran unos mentirosos compulsivos, y no te digo Robert Owen, Charles Fourier, William Morris, Saint-Simon… Son los que forjaron “la izquierda”, porque creían que la disrupción tecnológica que estaba en manos de sus enemigos podía ser puesta de su lado para proporcionar un horizonte emancipatorio, igualitario y libre a la población del mundo. Y construyeron un discurso para emocionar y unir a esa lucha a un montón de gente. La izquierda parece hoy más bien un grupo de ancianos, con un montón de privilegios, de propiedades, de derechos, que lo único que le preocupa es conservarlos. No parece tener ningún diagnóstico sobre cómo la tecnología de la época en la que vive puede contribuir a aumentar la igualdad, la felicidad, y la posibilidad de cumplir los proyectos de la gente. Pero creo que a esta hipnosis sigloveintera que denuncio no le queda mucho tiempo y esos nuevos proyectos emancipatorios acabarán emergiendo. ![]()





