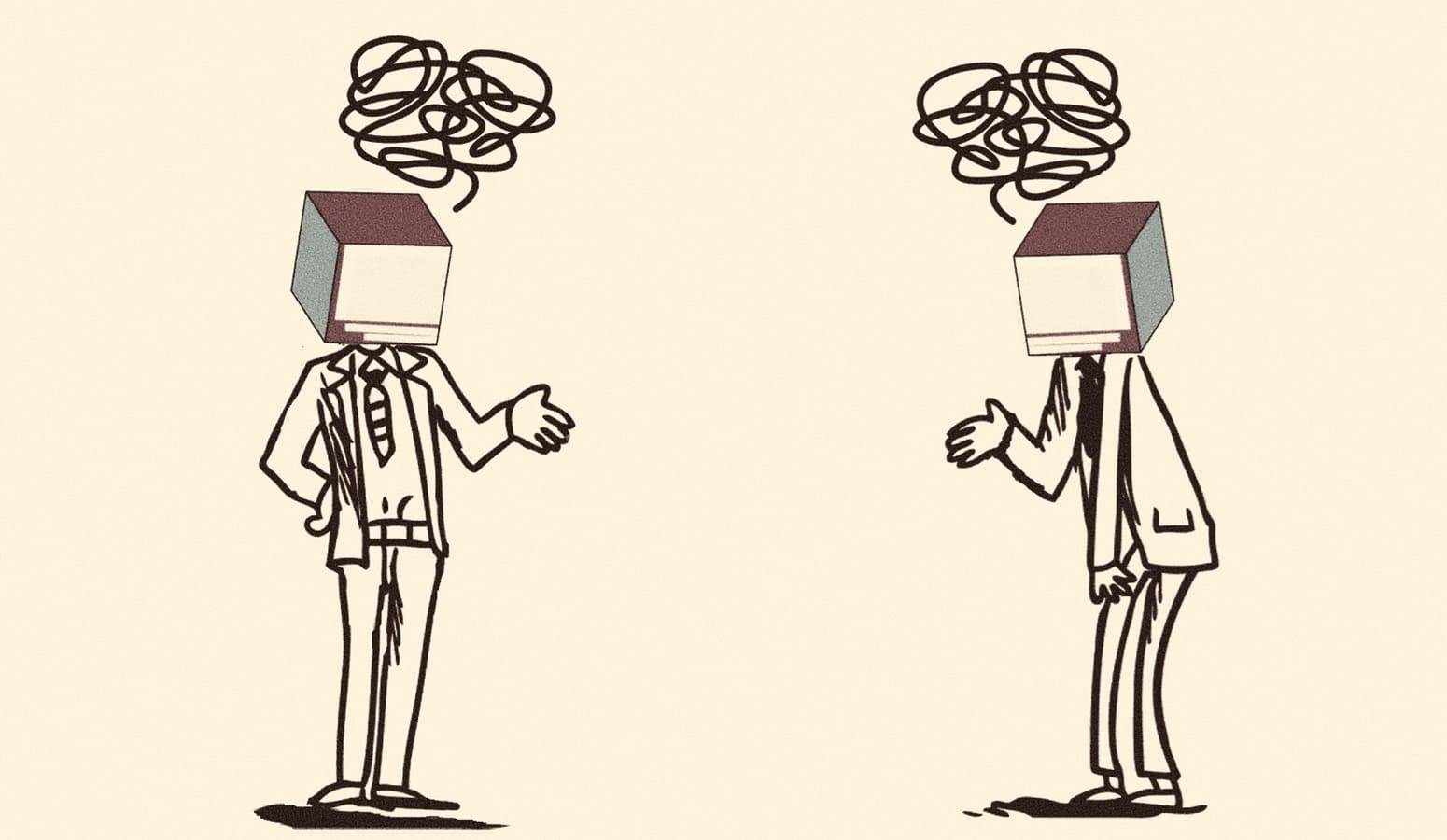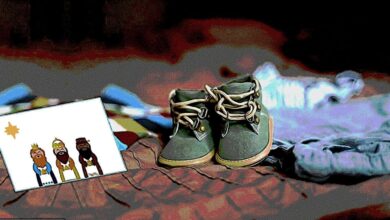El antiintelectualismo
Julio, 2025
Hoy se vive un fuerte antiintelectualismo no sólo fuera del mundo académico, también dentro de él. Este espíritu antiintelectual que se expande con fuerza, escribe Juan Soto en esta nueva entrega, está ligado con la consolidación de la mediocracia y mediocridad que se ha aposentado en prácticamente todos los ámbitos. Y aunque no es algo nuevo, basta ver las redes sociales para percatarse que mientras el futuro del antiintelectualismo se mira fulgurante, por un lado, por el otro parecemos estar llegando a una especie de nueva Edad Media donde la charlatanería, la desinformación y la mediocracia han desplazado a la discusión, la reflexión y la crítica profundas.
Sí, posicionar discursivamente a alguien como un intelectual es chocante. Posicionarse discursivamente a sí mismo como tal, lo es aún más. El uso de la palabrita, ya sea con la pretensión de definir a alguien que se dedica al ‘cultivo’ de las ciencias y las letras, ya sea para asociarla a algo perteneciente o relativo al entendimiento, también es un problema. Y lo es porque su uso parece estar asociado, casi siempre, a la intención de imponer un halo de prestigio a aquello que se quiera definir.
Así, posicionar a alguien o posicionarse como un intelectual implica construir, discursivamente, cierto prestigio en el juego de la localización de las identidades en el ámbito de las conversaciones. Es un intento de atribuir o atribuirse una especie de intelecto o inteligencia superior a una persona. Y esta atribución puede ir más allá de la gente. Puede aplicarse a situaciones y cosas, por ejemplo. El filósofo neoyorquino R. Hofstadter lo señaló claramente: la idea de intelecto, a diferencia de la de inteligencia, se utiliza frecuentemente como una especie de epíteto.
En su bonito libro Antiintelectualismo en la vida estadounidense, al hablar sobre la impopularidad del intelecto y decir que no era nueva, Hofstadter resaltaba la diferencia entre las cualidades de este último y la inteligencia. Atribuyó al primero, como se hace desde la sabiduría popular, el lado crítico, creador y contemplativo del pensamiento. Y a la segunda, también como se hace desde la cultura popular, una cualidad abstracta que, según él, era ‘universalmente estimada’. Cualquiera que tenga un perro o un gato puede decir que su perro o su gato es inteligente, pero no que es intelectual. ¿Si ve la diferencia? Si logra identificarla, eso lo convertiría en una persona inteligente, pero no en una persona intelectual en automático. Hofstadter señalaba que, a pesar de su intelecto, una persona podría ser poco inteligente. Y podríamos agregar que, en un sentido inverso, también sucede.
El lío de la inteligencia
Y es aquí donde debemos detenernos un poco. ¿Por qué? Porque a su vez la noción de inteligencia es problemática. Y aunque no es el objetivo de esta reflexión discutir sobre el tema, sí se debe reconocer la genial crítica que el poeta y ensayista alemán Hans Magnus Enzensberger hizo en torno a lo que se ha considerado inteligencia y la forma en cómo se ha estudiado, particularmente desde la psicología.
En el laberinto de la inteligencia, cuyo ingenioso subtítulo anuncia que se trata de una Guía para idiotas, Enzensberger nos recuerda cómo la palabra migró del ámbito de la teología hacia el habla popular y cómo se fue incorporando no sólo en el gozoso mundo enciclopédico, sino en la psicología. A la mayor parte de los estudiantes de psicología social se les hace repetir hasta el cansancio el dato de que Wilhelm Wundt —filósofo, médico, psicólogo y filósofo alemán— fundó el primer laboratorio de psicología experimental. Y Enzensberger atinadamente agregó que desde que Wundt fundó, en 1879, el primer instituto dedicado a las investigaciones psicológicas, los psicólogos conquistaron la potestad de la interpretación sobre qué debía entenderse por inteligencia.
Y no se equivocó. Los ‘expertos’ en el tema diferencian tantos tipos de inteligencia que, las más de las veces, parecen ya no saber de lo que hablan. Y es que hoy día se habla de muchos supuestos tipos de inteligencia: biológica, psicométrica, motora, racional, analítica, creativa, lingüística, visual, espacial, lógico-matemática, cinestésica, musical, pragmática, mecánica, interpersonal, intrapersonal, cristalina, líquida, funcional, manipulativa, corporal, social, emocional…y hasta artificial. Un extraño psicómetro norteamericano, en su libro The Nature of Human Intelligence —también nos recuerda Enzensberger—, identificó ciento veinte variantes de inteligencia. Vaya lío. ¿Ya lo adivinó? Si cualquier cosa puede ser considerada inteligente, en realidad nada lo es. Pero no, no se atreva a dudar de la inteligencia porque tendrá a las huestes de psicólogos, machete en mano, dispuestos a tasajearlo como harían los bárbaros.
Un círculo vicioso
Enzensberger nos recuerda también cómo fue que Alfred Binet, un psicólogo alumno de J. M. Charcot —neurólogo francés—, a finales del Siglo XIX, tuvo la descabellada idea, junto con otro colega suyo, Th. Simon, de tratar de medir algo que hasta aquel entonces no se había expresado en cifras: la inteligencia. Y, a partir de ello, inventaron una serie de exóticos ejercicios para tratar de medirla. Y, desde entonces, la ‘ciencia de la inteligencia’ construyó sus cimientos. No fue sino hasta 1912 que el psicólogo alemán William Stern acuñó el famoso término de ‘coeficiente de inteligencia’, ése que uno se puede medir como si se midiera la temperatura corporal, gracias a un test.
Sin embargo, fue un autor de bestsellers y una ‘eminencia’ en el terreno de la psicología de orientación científico-experimental, Hans Jürgen Eysenck, quien diseñó un test de inteligencia que es el que domina ese mundillo desde 1962 y se sigue ‘perfeccionando’ y aplicando, hoy día, a millones de personas en el mundo. En esa maravillosa Guía para idiotas se recapitula cómo en 1923 se le preguntó a otro connotado psicólogo de Harvard, Edwin G. Boring, ¿qué era la inteligencia?, a lo que respondió: «La inteligencia es aquello que miden los tests de inteligencia». Vaya círculo vicioso.
La banalidad y la superficialidad de los saberes
En torno a la inteligencia existen creencias exóticas. En los dominios de la cultura popular y algunos del mundo científico se sigue pensando que se hereda. Que los niños heredan la inteligencia de su padre, de su madre o incluso de sus tíos o abuelos. Y esto se dio gracias al británico Francis Galton, quien se dispuso a investigar los árboles genealógicos de algunos de sus ‘célebres’ compatriotas porque quería demostrar que la inteligencia de esos ‘personajes’ no era adquirida sino heredada genéticamente. Lo sorprendente es que, a pesar de tantos años, semejante disparate sigue reconfortando a los estúpidos.
Y ¿por qué tanta perorata en torno a la inteligencia es, digamos, importante hoy día? Una de las principales razones de esto es porque hoy se vive un espíritu de un fuerte antiintelectualismo no sólo fuera de las universidades y los mundillos académicos, sino dentro de ellos. Este antiintelectualismo no es nuevo, parece haber ido creciendo a la par del interés por el estudio y la supuesta medición de la inteligencia. Aquí, la denominación de antiintelectual sólo es un pretexto para hacer un ejercicio de alto contraste que sirva para diferenciar lo que simplemente está asociado cultural y socialmente a la ciencia y a las letras, y lo que no lo está.
El espíritu antiintelectual que se expande con fuerza en las sociedades a nivel mundial está íntimamente ligado con la consolidación de esa mediocracia de la que habla el alumno del filósofo francés Jacques Rancière, el francocanadiense autor de Mediocracia / Cuando los mediocres toman el poder, Alain Deneault. La sociedad se ha llenado de mediocres no sólo en el poder, sino de mediocres con un alto poder de decisión. Y si algo rechaza la mediocridad, es cualquier cosa que tenga un tufo de intelectualidad. ¿Por qué? Porque la mediocracia y la mediocridad se regodean en la banalidad y la superficialidad de los saberes. Quizás eso justifique la aparición de una sorprendente cantidad de profesiones y oficios denominados ‘conformistas’.
Hoy día se puede vivir o sobrevivir de pasear perros, de planear bodas, animando eventos, diseñando espacios culturales, haciendo de promotor medioambiental o de agente de conservación urbana, sólo por poner unos cuantos ejemplos. En una mediocracia, parece ser, casi cualquier actividad puede ser considerada un trabajo digno de ser remunerado. Y en un régimen mediocre los analfabetos funcionales han acumulado poder exhibiendo y ‘monetizando’ una cantidad inimaginable de ‘talentos inútiles’. Situación que embona muy bien con el ‘capitalismo de plataformas’. Y es justamente el antiintelectualismo lo que termina por alimentar el régimen mediocre.
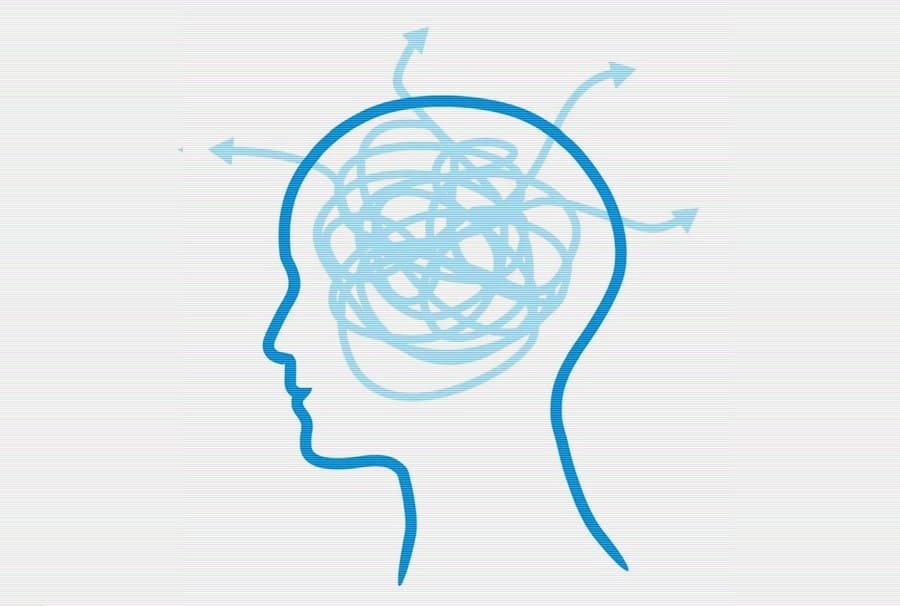
Juego y entretenimiento
En el régimen mediocre lo que se valora no está relacionado necesariamente con la calidad de los resultados o los productos, sino con los procesos y con el simulacro que se necesita para que los mediocres triunfen. No importa que alguien cante feo, sino que lo haga con ‘entrega’ y ‘esmero’. Será aplaudido incondicionalmente. Situación que es muy delicada si se piensa y discute en relación con el ámbito educativo y, particularmente, al interior de las universidades.
Que a la preocupación por las calificaciones finales se le otorgue más importancia que a la adquisición de conocimientos, es alarmante. Que a los funcionarios de los gobiernos les preocupen más los porcentajes de egreso de las instituciones educativas que la calidad de la formación de los egresados, es inquietante. Una situación refuerza a la otra. Sin embargo, este antiintelectualismo también se ha visto reforzado por la infantilización de la cultura —y la educación—, así como por la ludificación de la realidad.
Al interior de las aulas de clase esto es catastrófico pues se ha traducido en una impresionante ‘gamificación’ de los procesos educativos donde se prefiere el juego y el entretenimiento a la discusión, la reflexión, el debate y la crítica. El antiintelectualismo se lleva bien con el juego y el entretenimiento, pero no con la reflexión, el análisis y el debate profundos. ¿No es grave que los estudiantes universitarios confundan El laberinto de la soledad con Cien años de soledad? ¿No es preocupante que los egresados universitarios no hayan leído una, otra o ambas obras?
Una especie de nueva Edad Media
Es cierto: las plataformas publicitarias, por ejemplo, exigen no sólo otra manera de contar las cosas —si por ello apelamos a uno de los significados de lo que hoy se entiende por narrativa—, pero esto no garantiza que uno pueda conocer, analizar y discutir el pensamiento de I. Lakatos o P. Feyerabend sólo con mirar un video que se ha compartido y viralizado en TikTok.
La lectura también ha perdido adeptos. Hoy, millones de estudiantes universitarios alrededor del mundo prefieren mirar videos cortos sobre los temas que se discuten dentro de las aulas de clase, que leer libros donde se analizan detalladamente dichos contenidos. Y millones de esos estudiantes alrededor del mundo prefieren leer resúmenes realizados por la inteligencia artificial, que leer los textos de donde se extrajeron dichos resúmenes.
Mientras el futuro del antiintelectualismo se mira fulgurante, por un lado, por el otro parecemos estar llegando a esa especie de nueva Edad Media donde la charlatanería, las supersticiones, las creencias metafísicas, la desinformación, los talentos inútiles, la mediocracia y la mediocridad han ido desplazando a la discusión, la reflexión y la crítica profundas. Digamos, a coro con Enzensberger, que, frente a una aplicación masiva de pruebas de inteligencia, no sólo en Estados Unidos sino en buena parte del mundo, se ha desarrollado un mercado, sí, bastante rentable en torno al miedo a la estupidez que produce más estupidez. Y también podemos decir de la inteligencia que se trata de una invención sin la cual la humanidad tuvo que arreglárselas durante varios cientos de miles de años.
Asimov señaló que el antiintelectualismo ha sido esa constante que ha ido permeando nuestra vida política y cultural, amparado por la falsa premisa de que democracia quiere decir que «mi ignorancia vale tanto como tu saber». Quizá por eso hemos llegado a un punto en donde una persona que se muestra en un video de alguna plataforma publicitaria pasándose un condón de una fosa nasal a otra pueda ser mirada, aplaudida y vanagloriada por miles o millones de sus seguidores mientras los invita a no estudiar bajo el argumento de que no sirve para nada. En un mundo donde la estupidez avanza con paso firme, el gusto por la lectura y las actividades culturales se irá erosionando, como ha estado pasando sostenidamente ya desde el fin de siglo pasado. El antiintelectualismo sigue y seguirá triunfando. ![]()