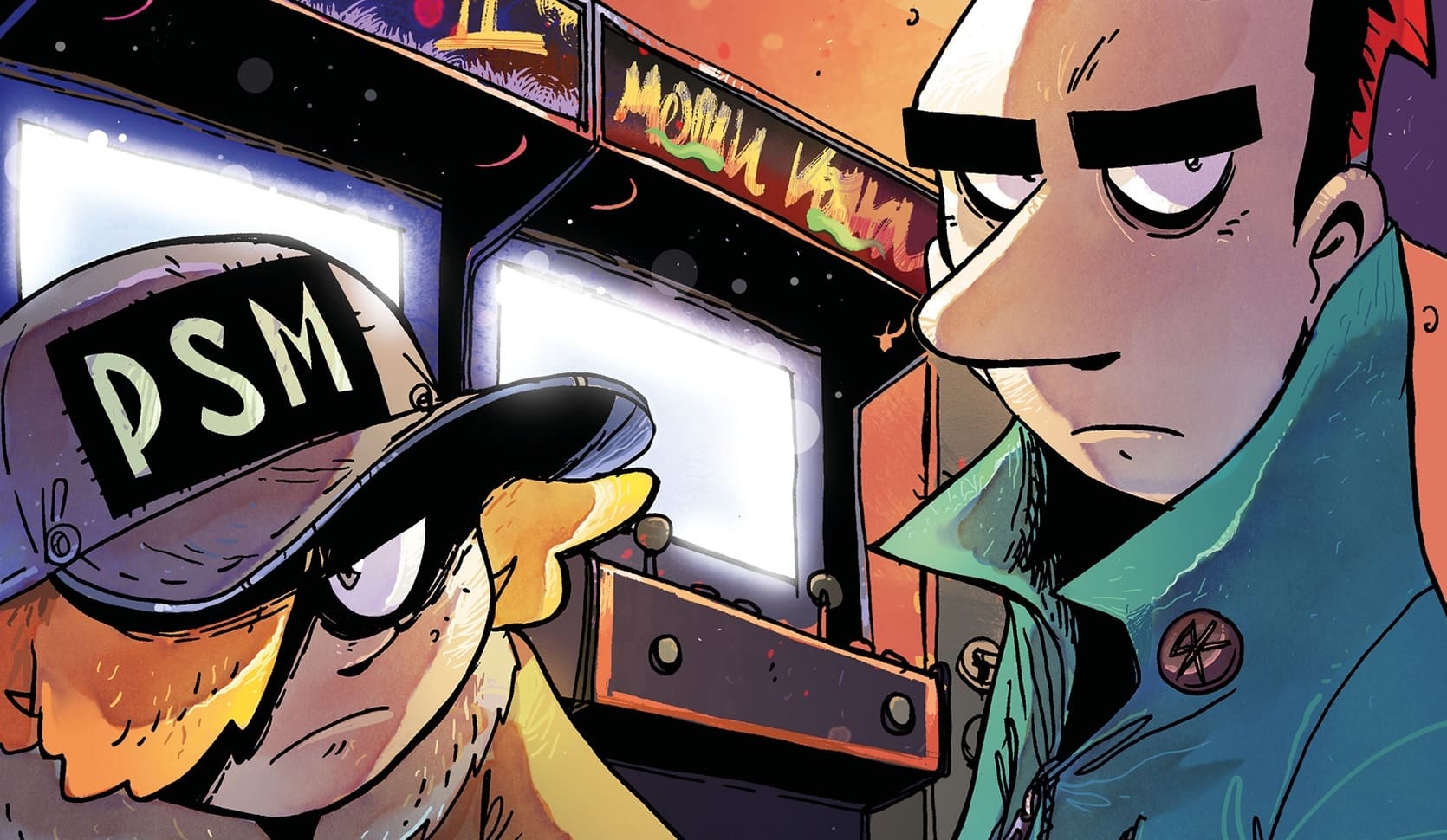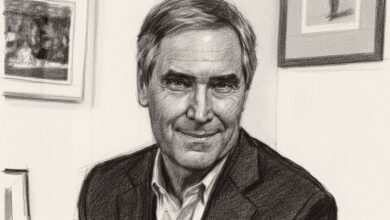Febrero, 2021
En 2011, con el seudónimo de Zerocalcare, Michele Rech saltó a la fama con La profecía del armadillo, un cómic en el que contaba sus frustraciones (y las de su generación) en la época de crisis que le había tocado vivir. Desde entonces ha despachado dos millones de cómics y ha trasladado su particular universo a Cortar por la línea de puntos (Netflix), una de las mejores series de animación de los últimos años. En su nuevo libro, «Esqueletos», retrata la Roma periférica y marginal que no sale en las postales. A medio camino entre la realidad y la ficción, entre el thriller y la novela de formación —se puede leer en la contratapa—, Zerocalcare entrega con Esqueletos su cómic más atroz: una historia de contracultura, violencia y redención. El periodista Ignacio Pato ha conversado con él.
Zerocalcare, o Michele Rech (Arezzo, 1983), ya era superventas antes de poner a toda Italia y parte del extranjero a llorar en el sofá mientras veían su serie Cortar por la línea de puntos (Netflix). Para meterse en tanto comedor y corazón, casi ni ha tenido que salir de su barrio, Rebibbia, en la periferia de Roma. Uno de sus recientes cómics, sobre la pandemia en el extrarradio, superó en ventas a los gigantes Follett, Rowling, Grisham o influencers de la cocina con cuatro millones de seguidores en Instagram. Cuando firma en librerías, es capaz de agotar las 600 plazas en dos minutos. El secreto del personaje, su alter ego, que vehicula las historias, es que el autor le hace partir de lo verídico para surfear con talento narrativo emociones como la tristeza sin renunciar al humor y la autoparodia. Donde otros deprimirían, Michele acompaña y reconforta. Es el existencialista con quien realmente te quieres tomar una pizza. Ahora ya circula su más reciente publicación en castellano, Esqueletos (Reservoir Books), un cuento de misterio en esa Roma que no sale en las postales. Con él hemos conversado.
—¿Definiría Esqueletos como un thriller?
—Creo que no es un thriller porque no me siento capaz de hacer uno. He contado una historia verídica en un 75 % intentando vestirla de thriller. Realmente me encontré un dedo, aunque todavía hoy no tengo explicación para ello. La historia de Arloc también es real. Cuando decidí contar esto pensé en qué tipo de atmósfera darle y entonces inventé la parte de la resolución del misterio. Pero, como te digo, no lo considero un thriller, en todo caso un homenaje a ese género.
—Ambienta buena parte de su trabajo en su ciudad. Pero es una Roma que no suelen ver los turistas.
—La Roma que conocen los turistas no es Roma. Es como un museo que se podría replicar en cualquier otra parte de Europa. A excepción de unos pocos, casi todos los habitantes de la ciudad viven en la periferia, en esa Roma que no suele verse. Y esa misma periferia, donde vivo yo por ejemplo, tampoco es un bloque monolítico de gente. Hay quien no ha salido nunca del barrio y quien está haciendo un doctorado de astrofísica, hay niveles de renta muy diferentes. Lo que tienen en común sus habitantes es la ausencia de servicios. Por ejemplo, el transporte. Si tienes suerte y en tu barrio hay metro, puedes ir al centro en media hora. Si tienes que moverte de una zona periférica a otra tienes que ir al centro y después retornar del centro hacia fuera para llegar a tu destino.

—Esqueletos se desarrolla en la Roma de 2002 y en la de ahora. ¿Ha cambiado tanto como parece en estos 20 años?
—Sí. Muchísimo. Antes producía imaginario y conflicto. Ahora, no. Aunque, para mí, los centros sociales siguen haciendo una labor muy importante. Eran el único sitio de mi barrio donde podías ver un concierto, la presentación de un libro, una película o el partido de la Roma, hacer deporte o recibir clases de italiano o de teatro a precios accesibles. Son los únicos lugares que garantizan un espacio de sociabilidad a quien no tiene mucho dinero. Antes había punk o rap, pero hoy las culturas juveniles, como el trap, ya no pasan por los centros sociales. Tampoco los chavales de las luchas ambientalistas, que se suelen organizar por Internet. A veces, ambos mundos se encuentran, pero ese modelo de hace dos décadas está un poco en crisis.
—Miramos a Italia y vemos un país sin izquierda.
—Es verdad. En Italia ni siquiera hay derecha “normal”. Hay centro y extrema derecha. Se han dividido los llamados derechos sociales y los civiles. De hecho, casi se han contrapuesto. A una falta de preocupación por la temática laboral o la vida en los barrios, la respuesta de parte de la izquierda es decir que se habla demasiado de derechos civiles, pero contraponer ambos es una locura. Las personas que necesitan derechos civiles, como el matrimonio homosexual, también trabajan, y a su vez las personas que trabajan tienen una vida sentimental. Es como elegir entre comer o beber agua para vivir. Eso ha provocado una dispersión total en la izquierda. Yo mismo no sabría a quién votar.
—Meloni ha ganado las elecciones.
—En la sociedad italiana existe un bloque conservador desde hace muchos años. El que antes votaba a Berlusconi, votó luego a Salvini y ahora a Meloni. Lo que sí ha variado es que el fascismo en Italia ha dejado de ser tabú, es una idea como las demás, casi una etiqueta decorativa. No creo que la gente se haya vuelto más fascista que antes. De todas maneras, creo que Meloni sí tiene una cultura política heredada del Movimiento Social Italiano heredero del fascismo. Ella es liberal y atlantista como sus predecesores en el cargo, pero a nivel de autoritarismo la situación sí puede cambiar.
—Volvamos a las historias y al trabajo. Una de las preguntas clásicas a Zerocalcare. ¿Cuánto hay de autobiográfico en sus libros?
—El inicio y su aspecto emotivo parte siempre de algo autobiográfico. Después, como en este caso, el entramado narrativo está más inventado porque no sé cuál es la explicación real del caso. La parte que me invento es la que debe darle un sentido al libro.
—En este libro el personaje de su alter ego se autodefine como “un desastre” en los aspectos extralaborales de la vida. ¿Cómo se lleva tener una postura crítica ante el trabajo a la vez que se tiene uno muy bonito que además gusta tanto y permite vivir de él?
—Es una contradicción muy grande. Soy contrario a anular la propia existencia a favor del trabajo, es algo que creo que nadie debería hacer. Me pasan dos cosas con esto. Una es que mi trabajo coincide con algo que me gustaba hacer y por tanto a veces no lo percibes propiamente como trabajo. Y luego está la política. Si yo me basara únicamente en el aspecto comercial, como los libros para la editorial o la serie de Netflix, mi vida no estaría tan llena de trabajo, pero el 60 % de lo que hago lo hago gratis para causas políticas. Es difícil distinguir eso del llamado trabajo. Por ejemplo, alguien me llama y me explica la historia de Ugo Russo, un chico de 15 años de Nápoles al que mató la policía cuando intentaba robar con una pistola de juguete. Y, para que se hable de ella, debe estar en los periódicos. Entonces, yo cuento la historia y el dinero que me pagan los medios lo mando a la causa. ¿Eso es trabajo o militancia? Además, en Italia pasan un montón de cosas y no hay tanta gente conocida que acepte poner su trabajo al servicio de eso. Tengo muchas peticiones en ese sentido. Es trabajo, pero también hay una parte dentro de mí que dice que si yo no hiciera esto me sentiría culpable porque sería como no usar mi éxito para ayudar al mundo del que vengo. Es difícil salir de esa contradicción.
—¿Tener conciencia política hace más llevadera esa contradicción?
—Sí, pero cada vez tengo más la impresión de que esa conciencia se ha formado en un momento en el que nosotros, como ambiente humano y político, estábamos más fuertes y yo era la última expresión de un trabajo colectivo. Había un movimiento social fuerte y yo hacía el diseño que finalmente acababa en los medios. Sigo haciendo esas cosas con una mentalidad colectiva, claro. Pero ese movimiento está hoy mucho más débil y fragmentado y eso hace que para mí mismo sea difícil comprender cuál es mi rol. Si no tengo un mundo colectivo al que hacer referencia, a mí, hablar de política yo solo, en singular, es algo que me parece como de influencer, y yo no quiero ser eso.

—¿Qué hubiera sido de no ser dibujante y escritor?
—Un desastre. Cuando publiqué mi primer libro, La profecía del armadillo, tenía 28 años. Me había ido de casa a los 23 y había trabajado en el aeropuerto, haciendo traducciones o dando clases particulares, pero siempre cosas que duraban meses. Así que a los 28 llegó un momento en que sólo tenía dinero para pagar el alquiler de los siguientes dos meses. No tenía un plan B. El motivo por el que me he apegado tanto al trabajo, haciendo dos libros al año durante una década, es porque no sé hacer nada más.
—Cortar por la línea de puntos, su serie para Netflix, fue un éxito internacional. Ya era superventas en las librerías de Italia, pero ¿notó realmente un aumento de su popularidad?
—Sí. El empujón grande fue también durante la pandemia, cuando hice por primera vez dibujos animados sobre el confinamiento que emitía la televisión. Los cómics me van bien, pero no hay comparación cuantitativa entre la gente que los lee y la que ve Netflix. Para que te hagas una idea, pasé de una cuenta de Instagram de 200.000 seguidores a un millón prácticamente en tres días. Eso incluye a gente muy diferente de mí.
—Me contaba hace cinco años que le costaba entender eso de gustar a gente diferente a usted.
—La explicación que me he dado a mí mismo desde entonces es que si tienes cualquier tipo de inseguridad o fragilidad probablemente consigues sintonizar con lo que cuento aunque seas muy joven o muy mayor o tengas un tipo de vida completamente distinta de la mía. Y viceversa. Si no sientes nada de eso, aunque tengas mi edad o la misma cultura política, entonces mi trabajo no te apelará tanto. Por ejemplo, sobre uno de los temas de Cortar por la línea de puntos, que es el suicidio, he recibido muchos mensajes, tanto en primera persona como sobre alguien cercano. Que fuera un tema tan presente para tanta gente en Italia es algo que no me imaginaba.
—Hace dos décadas se ponían sobre la mesa temas, como la antiglobalización, quizá más abstractos que ahora la masculinidad tóxica, la salud mental o el suicidio.
—Leyendo los mensajes que recibía de los que te hablaba antes, me daba cuenta de que aunque estamos muy expuestos a esos problemas, la respuesta a estos no es exactamente la mía. La mía diría que es un poco novecentista, un poco del siglo XX: de mentalidad colectiva, de hacer referencia a la sanidad pública, etcétera. Creo que, a eso, mi parte política, no ha sido capaz de responder bien. Para mí estas cosas deben encontrar una respuesta colectiva, estructural, pero son problemas que suelen vivirse de forma muy individual. Eso es un fallo político del que me siento responsable.
—Una vez le dije al grupo Mogwai, como un cumplido, que había visto llorar a gente en sus conciertos. Me dijeron poco menos que vaya mierda. Su serie ha puesto a llorar en el sofá a mucha gente. ¿Qué le parece eso?
—Que les he fastidiado (ríe). Estoy contento si les ha emocionado. Mira, lo que me suele motivar para contar una historia es algo triste. Luego meto un montón de cosas de humor porque me da vergüenza contar lo que me interesa, que es ese algo triste. Si hago reír y además que la gente entre en sintonía con la otra parte, entonces estoy muy contento. Por cierto, Mogwai iban a estar en la banda sonora de la serie, pero costaban demasiado.
—Habrá otra serie suya para Netflix. ¿Qué podemos saber de eso?
—Casi nada todavía. No es la continuación de la anterior. Serán seis episodios de media hora. La primera me sirvió para dar a conocer a los personajes al público y que este entrase en ese lenguaje. Ahora se podrán contar cosas más complicadas y quizá controvertidas.
—Cuando firma libros, sus fans le llevan berenjenas a la parmesana o pasteles. Dice que esto es lo único que sabe hacer, pero vaya recibimiento tiene.
—(Sonríe) Hay una relación de intercambio. Saben que en esas firmas estoy a veces hasta 13 horas consecutivas y ellos también llevan tres o cuatro haciendo cola. Creo que es algo de solidaridad mutua. ![]()