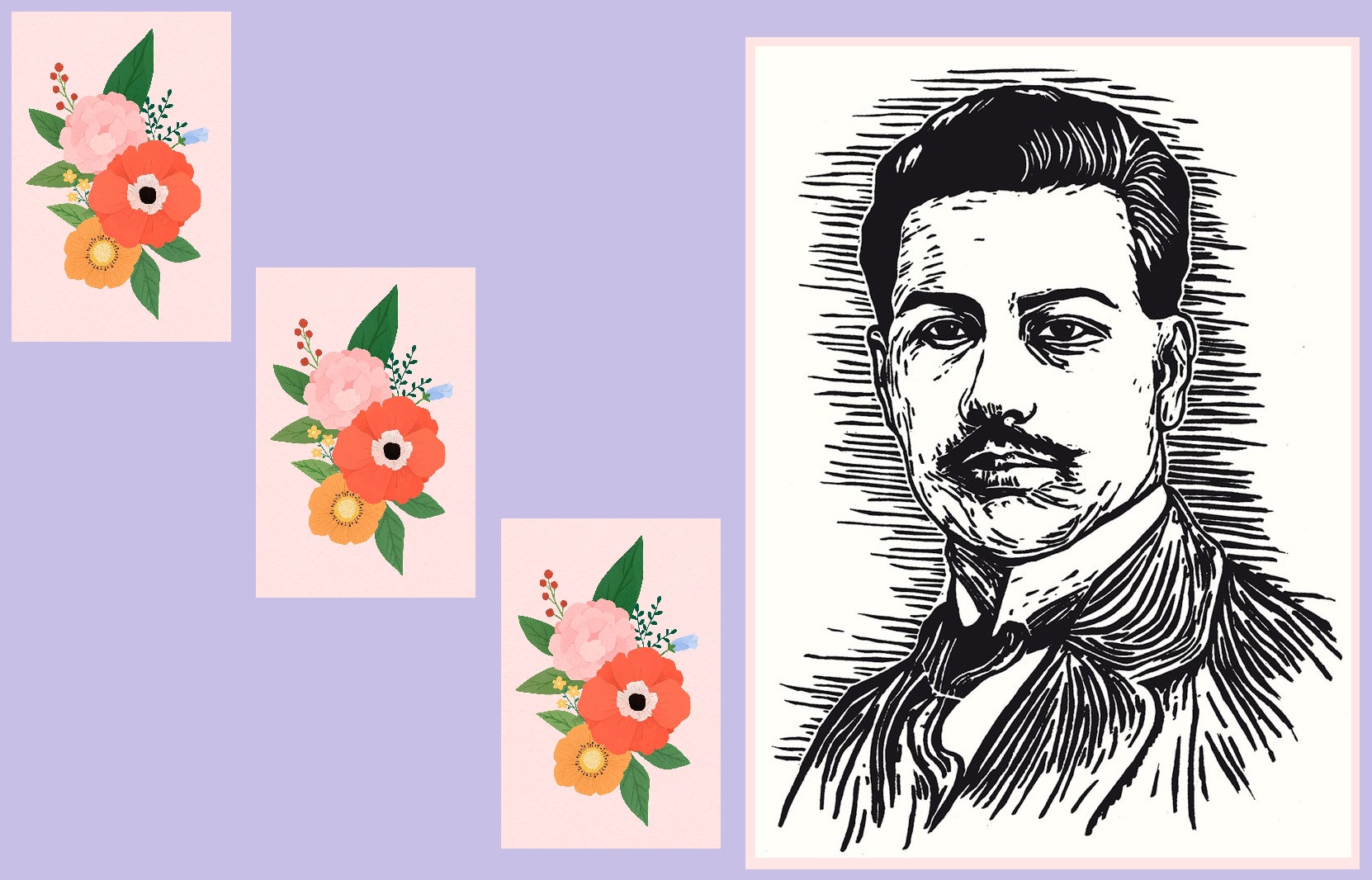
Ramón López Velarde, el más querible de nuestros poetas
En una entrevista publicada en estas mismas páginas, el vate zacatecano José de Jesús Sampedro hablaba de uno de sus paisanos, considerado en su momento “el poeta nacional”: “La poesía de Ramón López Velarde, más allá de los estereotipos que se le adjudican, es altamente compleja, altamente emotiva en muchos momentos, y muy enigmática. Sigue siendo muy enigmática… Yo creo que Ramón López Velarde es ya un clásico, es una referencia obligada y obligatoria —explicó Sampedro en la entrevista citada—. Su poesía conserva esa atmósfera enigmática, misteriosa, atrayente, ejemplar en muchos momentos, y es obvio que los estudios alrededor de su obra no han cesado sino que se han incrementado. La lista de sus apologistas y de sus críticos es extensa e impresionante: desde José Emilio Pacheco a Eduardo Lizalde, pasando por Gabriel Zaid, Emmanuel Carballo, Marco Antonio Campos, entre otros. Todo esto nos revela que hay todo un aparato crítico a su alrededor, que lo mantiene vigente y que lo mantiene como objeto de interés para lectores futuros…” Y eso es cierto. Por ejemplo: a principios de este siglo, el Gobierno del Estado de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas, y el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde pusieron a disposición del lector nuevas ediciones de El minutero (2001) y Don de febrero (2002) del gran poeta zacatecano. Con autorización de los editores, de ambos libros hemos tomado los siguientes dos ensayos firmados por Marco Antonio Campos (publicados a manera de prólogo, respectivamente). Los reproducimos ahora aquí para conmemorar el centenario luctuoso de Ramón López Velarde, quien falleciera el 19 de junio del ya lejano 1921…
El minutero
«Sé poeta, aun en prosa», recomendaba Baudelaire; López Velarde cumplió en sus escritos esta exhortación, como Borges o Neruda, de manera ejemplar. Publicado el 19 de junio de 1923 en la Imprenta de Murguía, gracias a la mano noble de Enrique Fernández Ledesma y acaso de varios amigos, El minutero es uno de los libros clásicos mexicanos de poemas en prosa y prosas poéticas de nuestro siglo XX. No en balde hacia 1971 José Luis Martínez dijo que, si sólo existiera de López Velarde El minutero, «esa obra bastaría para que mereciese un lugar destacado entre nuestros prosistas», y agregaba que, pese a que las prosas fueron escritas para la prensa efímera, están hechas de la materia viva que permanece y dura.
Desde el 1° de septiembre de 1920, en el ensayo elegiaco sobre Anatole France, López Velarde anunciaba que el texto formaba parte de un libro en preparación llamado El minutero. No sabemos realmente (se puede suponer) si lo pensaba como un libro de prosas breves.
El texto breve o muy breve ya era algo que labraban en esos años los jóvenes ateneístas con delicada marquetería y taracea esmerada. Por ejemplo, Julio Torri había dado a prensas en 1917 Ensayos y poemas, y en 1918 Alfonso Reyes sus Cartones de Madrid; años después Mariano Silva y Aceves publicó Campanitas de plata (1925), prosas llenas de luz y de ternura, y Carlos Díaz Dufóo sus ácidos Epigramas (1927).
En estas obras, como en libros de prodigiosas brevedades posteriores (pienso en Los cantos de mal dolor y Prosodia, de Juan José Arreola, y en La oveja negra y Movimiento perpetuo, de Augusto Monterroso), hallamos textos a los que une misteriosa e íntimamente, no el género, sino un lenguaje a menudo muy elaborado, variaciones de tonos semejantes e hilos secretos. Es dable encontrar así en estos libros, la escritura solamente de un género y, en la mayoría, una relación entre sí de géneros: del poema en prosa, del cuento breve, del ensayo corto, de la fábula, de la estampa, del cartón, de la brevedad reflexiva… Libros que en una secreta arte combinatoria son raros y fascinantes.
Como López Velarde, Torri había leído muy bien los Pequeños poemas en prosa de Baudelaire, pero también a ensayistas ingleses, y López Velarde admiraba asimismo las prosas breves de Torri. Baudelaire inaugura en la poesía moderna el poema en prosa objetivo, es decir, esos textos donde el protagonista —el propio poeta— es con frecuencia más un testigo que un actor, y donde no es tan importante la oscilación de la llama lírica, sino contar musicalmente una historia con lucidez e ironía. Si Baudelaire nos legó en poesía y en prosa esmerados cuadros parisienses (que tanto gustaban a Eliot), López Velarde buscó dejarlos de Jerez y la Ciudad de México, pero nunca llegó a tener una visión tan despiadada sobre la condición humana ni describió tan terrible y descarnadamente la corrupción de las personas y las cosas del mundo, ni menos utilizó con cálculo perverso el giro satánico.
Muchos autores han tenido como uno de sus medios de expresión favorita el Diario: he ahí casos notables como Du Bos o André Gide; otro, como Jaime Sabines, tituló uno de sus libros de poemas en prosa, en una conjunción alterada, Diario semanario; antes, a su primer libro lo había titulado Horal, pensando, no en la importancia de la semana ni en la del día, sino en la de la hora; López Velarde vio en sus breves prosas la insólita fulguración del minuto. Ya Xavier Villaurrutia, con su característica fineza crítica, hacía notar lo agudo del título. Y una curiosidad: es un título que corrió con fortuna a lo largo del siglo; El minutero fue utilizado una y otra vez en diarios, revistas y suplementos como encabezado de columna de noticias rápidas.
Como en su poemas en verso, dos motivos habitan en El minutero en un correinado de nostalgia y luz: el pueblo natal y la mujer, y en menor medida, pero no por eso menos intensa, el paso ciego del tiempo, el catolicismo con fondo erótico, los honores a los amigos, la patria, las admiraciones literarias, la poesía y los poetas.
Pero dividir Jerez y la mujer resulta una ilusión o es sólo un decir. En cada texto, que es un árbol, tiembla el follaje femenino. Es el pueblo paradisiaco de la infancia donde conoció una fuente amorosa de santidad y una santidad amorosa, aunque también es el pueblo al que regresa para hacer campaña como diputado suplente y en el cual se siente extraño, o peor, es el pueblo devastado por las facciones en guerra, principalmente la villista, que disputaba con la de los federales la supremacía de la ignorancia y la brutalidad, una contienda a menudo sin reglas que apresuró la huida bíblica de las familias y la migración de las provincianas vírgenes que tristemente habrían de acabar viviendo de arrimadas en casas de parientes o sobreviviendo en sórdidas vecindades o vendiendo su cuerpo en prostíbulos de pena en las grandes ciudades del país. Si bien volver a ver sitios del solar nativo como la casa, la parroquia, el santuario, la Plaza de Armas, el jardín Brilanti, le devuelven instantes únicos e inolvidables, también, con la llegada de la guerra revolucionaria, muchas de esas imágenes se han convertido en un papel que alguien arruga y lanza al vacío por la ventana. Es el edén que mutiló la metralla.
Pero la mujer es el sol central o el centro solar de su vida. Representó, desde las primeras piezas líricas, lo absoluto. El fervoroso corazón lo dijo de diversas maneras en poesía y en prosa:
En mi pecho feliz no hubo cosa
de cristal, terracota o madera,
que abrazada por mí, no tuviera
movimientos humanos de esposa.
O expuesto de forma diferente en un ensayo breve de El minutero (con otras palabras Manuel M. Flores lo expresó décadas atrás): «Yo sé que aquí han de sonreír cuantos me han censurado no tener otro tema que el femenino. Pero es que nada puedo entender ni sentir sino a través de la mujer. Por ella, acatando la rima de Gustavo Adolfo [Bécquer], he creído en Dios; sólo por ella he conocido el puñal de hielo del ateísmo».
Por eso el paso del tiempo es el adversario más cruel y ya ha empezado a hacer mella en las armas del joven treintañero. López Velarde comprende que desde la época en que «estudiaba el silabario», el placer le ha dejado dos huellas desconocidas hasta entonces: «el dolor y la carne». Pero todo acabará. El Arquero lanza 365 flechas al año y el uso perseverante del arco llevará a la vejez, que será «una sombra de flechas». Sólo queda ocupar el minuto con ímpetu furioso. Nada peor que arrastrar «un esqueleto valetudinario, un pensamiento inhibido y un corazón en desuso». El temor a la vejez y el horror a la muerte son tal vez el triste recado negativo, que se halla de manera explícita o soterrada, en textos como «Fresnos y álamos», «Meditación en la Alameda», «La última flecha» y «La necedad de Zinganol».

Hay dos piezas hondamente dramáticas que se asocian entre sí y que acaso nos digan algo del por qué López Velarde nunca se casó: «La flor punitiva» y «Obra maestra». López Velarde era consciente de que no dejaría descendencia. ¿Por qué? ¿Por una enfermedad venérea? Pero ¿qué tipo de enfermedad venérea? ¿Sífilis? En «La flor punitiva», texto escrito en un momento de terrible resignación, y que leemos con sobrecogimiento, el joven poeta describe, al ver su sexo, reacciones de su mal: «Y en las rituales resignaciones, roja como el relámpago de una bandera, sólo se afanaba la sangre, queriendo escapar en definitiva». Y líneas más adelante: «El furor de gozar gotea su plomo derretido sobre nuestra hombría». Si las prostitutas no se cuidan y no les importa contagiar al varón, éste, contagiado, puede seguir frecuentándolas y no suspender sus gozos.
Quizá este bello y dramático poema derive de manera inevitable hacia «Obra maestra». López Velarde (lo dijo en varias ocasiones) se impuso no casarse ni ser padre. ¿Por qué? Recordemos aquí dos frases: una, de «Obra maestra», donde dice que «la paternidad asusta porque sus responsabilidades son eternas»; otra, de «Meditación en la Alameda», donde expone este motivo: «Vale más la vida estéril que prolongar la corrupción más allá de nosotros». No debe quedar nada de nosotros. Ni una línea. ¿Para qué crear un descendiente que irá también a una tumba del cementerio? Es probable que fueran ésas dos de las razones, pero en una realidad menos literaria, quizá tuvo algo que ver su enfermedad y el temor a contagiar a seres inocentes. Se decidió por la soltería y ser como el tigre «que escribe ochos en el piso de la soledad»; por eso construye un hijo imaginario perfecto, ese hijo que no ha tenido, un hijo «hecho de rectitud, de angustia, de intransigencia, de furor de gozar y de abnegación», y el cual será su «verdadera obra maestra». Me atrevería a pensar que no tener descendencia consanguínea fue para él un drama y una penitencia (como en Borges) que asumió con valentía dolorosa.
De los textos para amigos, ningunos atraen más que los hechos para su compañero y amigo —su doble, su hermano, su mellizo— Saturnino Herrán, textos donde, como dijo Xavier Villaurrutia, acabó escribiendo «una verdadera elegía». Son tres y los tres son excepcionales, pero tal vez en un libro como El minutero hubiera sido pertinente, por la extensión, los motivos y el tono, no incluir —igual es el caso del texto sobre Urueta— la «Oración fúnebre». Los otros dos, «El Cofrade de San Miguel» y «Las santas mujeres», son simple y definitivamente dos brevedades clásicas. Hacia 1917, cuando Herrán pintó su cofrade, la crítica y el mismo Herrán lo consideraron como lo mejor que había pintado. El tratamiento del Cristo, en un cuadro como éste, no atraía en especial a López Velarde; él prefería las pinturas de donde veía surgir un Cristo sencillo y puro; pero el retrato del cofrade se le acaba imponiendo: «Era preciso un Redentor víctima de todo, hasta de lo soez». El poema en prosa de López Velarde ha complementado y dado más vida, a lo largo de las décadas, al gran cuadro del amigo; desde hace mucho ya la crítica no puede disociar pintura y poema.
Por su lado, «Las santas mujeres» tiene la ternura irónica de crónicas de Don de febrero como «Bohemio», «Los viejos verdes» y «La Avenida Madero». La agonía, muerte y entierro de Saturnino Herrán son descritos por López Velarde de una manera que le hubiera gustado a él mismo vivirlos, o mejor, morirlos. De contenido hondamente trágico, este poema en prosa tiene (como paradoja) luces de gracia y gracejo. Se acaba leyendo con una sonrisa cómplice y amable, y queriendo más que nunca a Saturnino Herrán.
Escritos y publicados en 1921 en la revista El Maestro, a «Novedad de la Patria» y «La suave Patria» no hay casi crítico que no los geometrice como ángulos complementarios (seguramente López Velarde los pensó así); en suma, «Novedad de la Patria» es un espléndido ensayo breve que en ideas resume lo que en vuelo lírico «La suave Patria» contiene. Son textos irrepetibles: quienes han querido imitarlos han terminado en la involuntaria parodia o en la mueca caricaturesca. La Revolución había negado con su diaria realidad inclemente las fantasías políticas y financieras del porfiriato. Ante la patria violenta se debía buscar otra verdadera y de raíz: suave, íntima, modesta. Una patria, no afrancesada o europeizada, sino muy nuestra, de cara mestiza, «castellana y morisca, rayada de azteca». El breve ensayo no es un programa político: es un reclamo por la paz y por la convivencia en los años de la paz. «Principiaré por decir que ‹La suave Patria› tolera las complicidades sentimentales, no las ideológicas», observó Octavio Paz en Cuadrivio —opinión que se extiende sin dificultad a «Novedad de la Patria».
En textos de El minutero, López Velarde dejó también un buen número de imágenes felices y definiciones inolvidables. Citemos algunas: en los álamos «tiembla una plata asustadiza» y en los fresnos «reside un ancho vigor»; aquella alta muchacha, Matilde, solía caminar luciendo por Jerez «su mantilla y su cintura afable»; la Ciudad de México es «millonésima en el dolor y en el placer»; en el lecho hay ocasiones en que «la carne se hipnotiza entre sábanas estériles».
Lo que no fue en el linaje consanguíneo, ocurrió en el linaje de la poesía. No es otra la causa por la que Hugo Gutiérrez Vega lo llamó «el padre soltero de la poesía mexicana». Salvo Sabines, a quien le parecía cursi, es impresionante la cantidad de grandes y notables poetas a los que, por muy diversas vías, López Velarde influyó a lo largo del siglo XX: Villaurrutia, Gorostiza, Pellicer, Paz, Huerta, Chumacero, Bonifaz Nuño, Lizalde, Sandoval, Montes de Oca, Gutiérrez Vega, Zaid, Pacheco, Francisco Hernández, Eduardo Hurtado, Vicente Quirarte, Juan Domingo Argüelles… En vez de nuevas ramas al árbol familiar, López Velarde nos dejó un país de árboles.
Abril, 2001
◾◾◾
Don de Febrero
A excepción de sus dos primeros libros de poesía en verso, La sangre devota y Zozobra, Ramón López Velarde jamás ordenó otro. A lo más, en un artículo de 1920 sobre Anatole France, anunció que tenía uno de prosas titulado El minutero. La primera gran exploración de archivos después de El minutero y de El son del corazón, las primeras recopilaciones esenciales de sus prosas, las hace Elena Molina Ortega en 1952 y 1953, pero combina los géneros casi indiscriminadamente. En 1971, cincuentenario del fallecimiento del poeta, con el material recobrado hasta entonces, con habilidad y cuidado, José Luis Martínez, en las iniciales Obras, ordena y separa lo que serían las crónicas, la crítica literaria y el periodismo político. Martínez era consciente de la admirable labor de Elena Molina Ortega, pero también de la fragilidad de las divisiones por género. En la edición de 1988, con los rescates hechos por varios investigadores, sobre todo por Allen W. Phillips, Guadalupe Appendini, Luis Mario Schneider, Elisa García Barragán, Jesús Gómez Serrano, Guillermo Sheridan y el propio Martínez, se aumentaron las Obras y asimismo, gracias a Gabriel Zaid y a José Emilio Pacheco, se corrigieron errores de interpretación. Quizá con la primera disposición de los textos hecha por Martínez en 1971, los lectores empezaron a darse cuenta, o quizá más, a confirmar, que la prosa de López Velarde era de tan alta calidad como su poesía.

En cuanto a la selección por género, las secciones de crítica literaria y de periodismo político están muy bien separadas y ordenadas por Martínez, pero en Don de febrero y otras crónicas hay no sólo crónicas (lo advertía el mismo Martínez en su notable prólogo), sino también ensayos breves, artículos, páginas reflexivas, recortes autobiográficos. Y eso no rompe los hilos conductores.
La mayoría de los textos que conforma esta sección, que López Velarde escribió y publicó entre el verano de 1909 y el otoño de 1913 en El Regional de Guadalajara, La Nación de la Ciudad de México y El Eco de San Luis, de la capital potosina, son una suerte de efluvios vaporosos, de ondas aromatizadas dirigidas a amadas transparentes, y algunos, valga decirlo, de lectura casi inaguantable; sin embargo, cuando López Velarde encuentra la verdadera vía, cuando la escritura se vuelve más sucinta y los temas más concretos, la lectura se convierte en un deleite, y por momentos abrimos cajas de maravillas. Me parece que el primer texto de real interés que dibuja ya su prosa de excepción, es el titulado «La viajera», que apareció en El Eco de San Luis el 6 de octubre de 1913, y aún más exactamente el publicado unas semanas más tarde, llamado «Dolorosa». Don de febrero son prosas escritas con premura para la prensa, pero que pese al deber de entregarlas al día siguiente, o en unas cuantas horas, son de una belleza que no muere al paso de los años y al cambio de sensibilidad de las generaciones que caen como las hojas.
Desde luego, en las páginas de Don de febrero encontramos los temas insistentes lopezvelardeanos: Jerez, las mujeres vistas desde variadas —quizá múltiples— perspectivas en pueblos y en ciudades de provincia, su catolicismo resuelto en sus contradicciones, pero también sus simpatías y aversiones políticas, instantes de la vida en la Ciudad de México, sus agudas admoniciones antiyankis y su descreimiento del sindicalismo y el socialismo.
Jerez es el terruño, la villa pintoresca, el pequeño edén perdido. Es el pueblo del que recuerda la parroquia, situada a poca distancia de su casa, el santuario de la Virgen de la Soledad, exitoso de feligreses, las casas consistoriales que incendiaron los villistas de Pánfilo Natera, la Plaza de Armas con sus rosales y naranjos, «el jardín chico» con su teatro en miniatura como juego de niños, la Alameda con sus fresnos y álamos máximos, comparables en poesía a la grandeza de Rubén Darío, la sala de su casa, donde se le aparecían, fantasmales, las visitas antiguas, y el comedor de su casa, donde hacía tres comidas apetitosas, pero asimismo es el pueblo del coso taurino, donde lucía sus dotes de picador alcohólico Manuel Berriozábal, de las casas con patio interior arbolado, de las calles con faroles que iluminaban extensiones breves, de las alondras que sorprendían la mañana, y de inolvidables personajes, como el capellán del santuario, el padre Míreles, «enhiesto en lo físico [pero] también enhiesto en lo moral», quien le reveló las rimas notables de Amando de Alba y de Francisco González León, y desde luego Fuensanta, la mujer ocho años mayor que él, a la que amó sesenta meses, y quien fue múltiple fuente de su inspiración inicial.
Jerez es la tierra natal donde se deslumbró en la infancia con los soles primeros de Elisa Villamil, de Isabel Suárez y de Clara Nevares. Elisa aparece en dos prosas («La viajera» y «En mis días de cachorro») y en un poema en verso no recopilado en libro («Una viajera»). Sólo en la segunda prosa aparece su nombre, pero cambiado: el verdadero, a decir de Luis Noyola Vázquez, era Eloísa Villalobos. Elisa fue, así lo dijo, «mi primera adivinación de la mujer». Elisa sabía contar historias encantadas que lo hechizaban. Hija del «enjuto médico de mi pueblo», vivía en la calle del Espejo e iba con su padre de visita a la casa de los López Velarde, pero para Ramón lo indeleble eran los juegos en que ambos se esparcían, entreteniéndose en la plaza hasta la llegada de la noche. Juntos aprendieron «el alfabeto, la suma y la resta, el Catecismo y los nombres de algunas estrellas». Hacia el otoño de 1913 volvería a encontrarla en la ciudad de San Luis, pero el primer destello femenino se había convertido en una veinteañera distante, que vestía de falda larga y que le hablaba de usted.
Otro centello de infancia fue Isabel Suárez, recién huérfana, hermosamente enlutada, que asistía a la escuela «de las Cervantes». Avizor, alerta, Ramón la esperaba a las doce del día y a las cinco de la tarde, pero una abrumadora timidez le impedía dar un solo paso que disminuyera la galáctica distancia de doscientos metros que lo separaban de la Beatriz lugareña en el candor de la edad. Un consuelo mediocre: Isabel terminaría casándose con «un caballero plano y opaco», con el cual, menos emblemática que realmente, se entendía muy bien.
Ramón confiesa haber amado también en su «niñez lírica y boba» a una presumible Clara Nevares, adepta a la parroquia de su pueblo, cortejada desde siempre por Paco Izaguirre, «un confeccionador de versos». Ramón dice que lo unía a Izaguirre la simpatía de amar a la misma mujer, pero que rehuía su trato por el miedo a oír sus sonetos dulzones y sus prosas rimadas explosivas, y desde luego y más, «su oda al Pípila» y «su monólogo ‹El veterano y la niña›».
A la ciudad de Aguascalientes llegó la familia López Velarde en 1898. Al parecer, antes de irse al seminario de la ciudad de Zacatecas en 1900, Ramón estudiaría dos años en «la escuela de Angelita». La escuela personificaba un centro de enseñanza ideal: era mixta y la minoría estaba representada por los hombres. A la escuela asistían «las muchachas más bellas de la capital» del pequeño estado. Ramón recordaba vívidamente a cuatro palomas en vuelo: Sofía Elizondo (más inclinada a las lecturas literarias), María González (que se hundía en ese entonces en el proceloso mar de la Historia Sagrada), la garrida Lupe Azcona (que iba a estudiar piano de cuatro a cinco de la tarde), y Natalia Pezo («el acabóse», la más bella de todas, y que se veía doblemente bella a la hora de repasar las lecciones de geografía).
Por su prosa «Susanita y la cuaresma», nos enteramos de un amorío estudiantil en la ciudad de San Luis. Corría 1910. Susanita tenía veinte años y era «rosada, pequeña de estatura y apretada de carnes». Ultramontana pero tolerante, simulaba no reparar en el maderismo a toda prueba del novio, aunque no olvidaba la astucia estratégica de regalarle en la opacidad de la cuaresma un libro con recado y dedicatoria: la Imitación de Cristo. De haberlo imitado Ramón, quizá hubiera sido fraile o cenobita, pero no poeta.

Gracias a las investigaciones de Luis Mario Schneider y Elisa García Barragán sabemos más, con fotografías y datos, de la vida a finales de 1911, y principios de 1912, del joven juez de primera instancia en Venado, San Luis Potosí (Ramón López Velarde / Álbum). Sabemos que las mujeres mencionadas en su tierno e irónico texto «La provincia mental» tenían, al menos tres, no un nombre poético o ficticio, sino verdadero. Luego de que el jurista bisoño da cuenta en su texto de sus callados enfrentamientos con el poder administrativo y mercantil del municipio, y de sus lecciones prácticas de astronomía con el cura del lugar (lo que le valió ser inculpado como «adicto al retroceso»), confiesa su verdadera adicción: «Yo, en realidad, era adicto a María Jayme (que poseía una cabellera tenebrosa, como para ahorcarse en ella); a Teresa Toranzo (cuyos ojos, como esmeraldas expansionistas, cintilaban, para mi ruina, entre los renglones de los autos de formal prisión); a Josefina Gordoa (que se me aparecía en las demandas ejecutivas mercantiles) y a Lupe Nájera (carilla anémica, voz de pésame y de canción gemebunda, y uno de los más graves riesgos de mi celibato)». Pero su afición a beber en la cantina La Favorita a la una de la tarde, y frecuentar los billares y la cantina de don Miguel Mendoza a las nueve de la noche, terminaron por hacer trizas, o al menos eso creyó, su ya maltrecha fama. Al menos eso creyó, decimos, porque según la entrevista sostenida en Venado por Schneider y García Barragán con Teresa Toranzo, dueña en la década de los ochenta del siglo pasado de la tienda más grande del pueblo, la partida de Ramón, en palabras de ésta, «fue un duelo general», porque se había hecho querer por todos, «desde el señor cura hasta la persona más pobre». Teresa Toranzo (que en 1911 tenía catorce y no veinticinco años, como López Velarde alude en otro texto) ya había sublimado en la vejez al joven poeta que en unas cuantas palabras la dejó para siempre en las páginas de la literatura. Una leyenda de las ancianas de Venado: Lupe Nájera presumía de no haberle dado entrada al poeta porque le parecía «muy poca cosa».
Si bien se sabe que un abanico de poemas de Zozobra está inspirado en la profesora de preparatoria Margarita Quijano, diez años mayor que él, sólo hay una crónica motivada por ella: «La dama en el campo». Para López Velarde es «la mujer más sugestiva de la Capital». Demasiado urbanizada, demasiado civilizada, López Velarde imagina en alto contraste a Margarita en dos momentos en el campo: vestida de luto, entre la cosecha amarilla, y galopando en un corcel por el valle y las laderas. Con esas visitas al campo (dice López Velarde en un diálogo imaginario a la amada) se lograría una fusión venturosa: «El olor civilizado de usted más el indómito de la tierra».
López Velarde no sólo dejó constancia en su poesía y en su prosa de sus dos grandes amores, de los noviazgos inocentes y de la cópula punitiva con las prostitutas, sino también de los deslumbramientos por las divas del teatro, del cine y de la ópera que vio en los escenarios del centro del país y de la capital de la República. No únicamente de la belleza anónima de las mujeres admiradas sin fin en las calles de pueblos y ciudades, sino de las estrellas del teatro trashumante como María del Carmen Martínez (sus ojos verdes centellearon como nunca en Amor salvaje) y Evangelina Adams (representando una Alicia inolvidable en Drama nuevo), y los soles del cine del decenio de los diez, como Susana Grandais, la Hesperia, la Borelli, Pina Menichelli, Gabriela Robine y la napolitana Francesca Bertini.
Fue en religión un católico liberal. Lector de la Biblia, y más de los Evangelios, recreó en sus páginas en verso y en prosa escenas e imágenes de la historia sagrada. O para decirlo con Xavier Villaurrutia: «La religión católica con sus misterios y la iglesia católica con sus oficios, símbolos y útiles, sirven a Ramón López Velarde para alcanzar la expresión de sus íntimas y secretas intuiciones».
Sin embargo, debe aclararse algo sobre su máxima devoción religiosa. Expliquémonos: en nuestro país, sobre todo en el sureste y en el centro, surgen de pronto y de continuo diversos dioses prehispánicos que conviven de manera natural con las vírgenes, los santos, ángeles y arcángeles del catolicismo. En una de sus novelas (El evangelio según Lucas Gavilán), el católico Vicente Leñero, dándole una interpretación también católica a la famosa frase que se atribuye lo mismo a Lerdo de Tejada que a Porfirio Díaz, escribe: «¡Pobre iglesia! ¡Pobre catolicismo a la mexicana! Tan lejos de Cristo y tan cerca de la Virgen de Guadalupe». México es, antes que cristiano, un país guadalupano, es decir, la Virgen de Guadalupe es la versión nacional de la Virgen María: una mezcla de la madre de Cristo y de la Tonantzin azteca. Pero cada comarca, y en ocasiones cada pueblo, tiene su propio patrón o su propia patrona, y los habitantes le consagran su fervor absoluto. En Jerez los habitantes son seguidores devotos fundamentalmente de la Virgen de la Soledad, y López Velarde, antes que guadalupano, fue un fiel adorador de la Señora de la Soledad, como lo demuestran los poemas en verso «A la Patrona de mi pueblo» y «El sueño de la inocencia» y, en alguna vía, el original texto en prosa «Dolorosa», si bien no desconocía (lo dijo en un texto de El minutero) que «la médula de la patria es guadalupana». Sin embargo, no hay una sola pieza, ni en prosa ni en verso, dedicada a la Virgen de Guadalupe. No deja de resultar paradójico que a él, a quien no le gustaban los Cristos sangrantes, amara en cambio las imágenes de la Dolorosa, «que lo mismo presiden el fausto de las catedrales que la miseria de las parroquias aldeanas». En la estatua de la Virgen, en la honda belleza de su dolor, le parecía reconocer el rostro de la madre, y a su vez el rostro de las hermanas, y a su vez el rostro de la amada.
Feligrés sin cuarteaduras, jamás dejó de asistir a la iglesia, pero no llegó en su catolicismo a los excesos coléricos de su protector y mecenas, Eduardo J. Correa. Se sabe que en Jerez frecuentaba el santuario, en San Luis la iglesia de San Francisco y en la Ciudad de México la Sagrada Familia del barrio de la Roma. Los iconos de las vírgenes entraban en perfecta consonancia con los resplandores de los rostros y los cuerpos de las muchachas en misa: el cielo y el infierno, Roma y Arabia, la brasa de Eros y el misal de Lavalle. En López Velarde, diría Xavier Villaurrutia, corrían hasta hacerse una la sangre devota y la sangre erótica.
Fue en política un demócrata o, más personificado, un maderista hecho de fuego. Le correspondió vivir el final del porfiriato y los años violentos de la Revolución. Odió a Porfirio Díaz, o más bien, a la dictadura que se retrataba atrozmente en la figura senil de Porfirio Díaz, pero aborreció asimismo al zapatismo, «una de las más calamitosas angustias nacionales». En los Zapatistas vio sólo vándalos y bandoleros, destructores de pueblos y de campos de cultivo, y pidió más de una vez su aniquilación. En artículos políticos de 1912 y 1913, consideró a Zapata una fiera, un Atila, «el Tamerlán del sur». El populacho estaba con él porque al populacho, como a las hordas, le gusta el pillaje y el saqueo. Recordando lo que dice José Luis Martínez: «Su ideología revolucionaria de aquellos años se ajustaba a los ideales maderistas de confianza en el sufragio libre, en la renovación de poderes y en la limpieza moral de los gobernantes». López Velarde no entendía, ni entendió en los ocho años que le quedaban de vida, las exigencias urgentes del zapatismo de reformas populares y de justicia agraria.

Fue tal el golpe moral que recibió el 13 de febrero de 1913 con el Cuartelazo, y más concretamente, con el asesinato de Madero y de Pino Suárez, que dejó de escribir artículos políticos y sólo retomó la pluma una vez, en 1919, para escribir un texto de estas características a la muerte del brazo derecho de Victoriano Huerta: «Fallecido el Monstruo, quedaba [Aureliano] Blanquet. La supervivencia de Blanquet era la espina en la garganta de la República». Después de designar a la pareja atroz como anticristiana, antipagana y antihumana, termina con una despreciativa calificación: no pasaron de ser sabandijas. A partir de la Decena Trágica, y por toda la década de los diez, y dos años más, la violencia fratricida, la quijada de burro en las manos de Caín, sería para él la imagen cotidiana del país. La Revolución le hizo más intensa la figura bíblica de Caín como «una visión demoníaca». Tengo la creencia de que, sobre todo el asesinato de Madero y de Pino Suárez, y la barbarie villista que asoló Jerez, hicieron a López Velarde odiar las armas y buscar una postura más serena, una posición, diría, de pacifista, lejana del todo a la brutalidad de ambos bandos. Ambas facciones, dijo alguna vez, se disputaban «la supremacía de la crueldad». No se equivocaba: basta con leer las novelas hechas de sangre y fuego de Mariano Azuela y de Martín Luis Guzmán, y los cuentos despiadados de Rafael F. Muñoz, para tener la figura contraria de la idealización: una denodada carnicería, a menudo marcada con caracteres atrozmente gratuitos. No menos trágico resultó para él la imagen de las jóvenes provincianas empobrecidas o prostituidas o en condición de huérfanas o de viudas a causa de la Revolución, como dejó testimonio en sus poemas «Las desterradas» y «A las provincianas mártires» y en un párrafo de su crónica «Malos réprobos y peores bienaventurados». Debe, sin embargo, dejarse bien claro —subrayarse— algo: no fue un lector de teoría política y la política diaria no fue su pasión. Los artículos de carácter político, algunos muy bien escritos, datan sobre todo de cuando tenía veinticuatro y veinticinco años, y además están firmados con seudónimo, como si quisiera ocultarse detrás de una máscara. ¿Por qué? ¿Por temor personal a causa de la gran virulencia de lo escrito? ¿Porque se sentía inseguro de su capacidad periodística? ¿O porque le gustaba disfrazarse o esconderse, como Pessoa, bajo múltiples personalidades?
Pese a que al inicio de la contienda fratricida estaba en edad de hacer servicio militar, pese a ser un maderista fiel (en noviembre de 1910 tenía veintidós años), jamás le pasó por la cabeza tomar un fusil e irse al campo de combate. La mejor demostración final de su antibelicismo fue su extraordinario poema civil «La suave Patria», y su breve ensayo «Novedad de la Patria», escritos pocas semanas antes de su muerte. O dicho en otros términos al principio de su ensayo: ni la imagen de una patria idílica, creada a través de treinta años por la imaginación complaciente de la dictadura porfirista, ni los padecimientos sin fin de los años de la lucha armada, sino «una Patria menos externa, más modesta y probablemente más preciosa». Menos en el fondo que en la superficie, se hallaba el vivo anhelo de un México democrático y en paz.
Qué lástima que hacia 1917 dejara de escribir crónicas. Sus temas empezaban a diversificarse y su ironía encantaba por su gracia. Uno de esos temas nuevos era la Ciudad de México y sus personajes. Podemos citar al menos tres crónicas que nos parecen, en su género, pequeñas obras maestras: «Los viejos verdes», «Carmelita y el tren eléctrico» y «La Avenida Madero». En la primera hace una ingeniosa defensa de esos viejos que «empuñan todavía sus armas melladas y presumen de galanes» en sitios de la avenida Madero: «En la esquina de ‹El Paje›, en la banqueta del Hotel Iturbide y en los prados de Guardiola», y la de esos otros, «emperifollados y ladinos» que andan a la caza férvida de presas frente a la parroquia de San Cosme. En la segunda comenta acerca de una Carmelita simbólica que había publicado un artículo en el periódico sobre «el derecho de las mujeres a los asientos del tren eléctrico, a cualquier hora y contra cualquier varón», a lo cual el poeta oponía razones que podríamos considerar definitivas.
Si en el siglo XIX la calle por excelencia de la prostitución en la capital fue la de López, en los años revolucionarios destacó por cualidades propias la avenida Madero. En su crónica, el joven jerezano cita a un orador moralista que en la Cámara de Diputados sancionó que en la céntrica avenida dominaba «el vicio ambulante», es decir, que las hetairas de lujo rondaban y rodaban en carretela. López Velarde contraatacó en su crónica argumentando que, si bien eso era parcialmente cierto, en la avenida no escaseaban los «honestos vehículos» y que podían pasear los matrimonios y aquellas muchachas que apretaban «en el puño la medalla de María Auxiliadora».
Mudó de parecer. En «La suave Patria», escrita cuatro años después, la imagen de la prostitución ya no la representa una calle, sino toda la capital de la República, y el vicio se practica no sólo en las noches, sino todo el día:
Sobre tu Capital, cada hora vuela
ojerosa y pintada, en carretela…
De los Estados Unidos a López Velarde le disgustaba, y me atrevo a decir, le repelía, su política imperial, su protestantismo proselitista, sus mujeres sin chiste, sus feministas masculinizadas. «Nos ayankamos a gran prisa, bajo la acción de lo feo», dijo premonitoriamente en 1917 ante el crecimiento de la influencia estadounidense, que desplazaba a la francesa, no para bien. Recuerda que un demente, que no lo era tanto, le hacía esta observación: «Plateros fue una calle, luego una rue, y hoy es una street». Por cierto: más de treinta años después, en uno de sus más intensos poemas, Efraín Huerta representó emblemáticamente el ayankamiento del país en la avenida Juárez, es decir, en la continuación de la avenida Madero.
Pero en páginas magníficas de Don de febrero es también dable encontrar cosas muy personales del hoy y de los ayeres de López Velarde, como el horror al envejecimiento y el miedo a las apariciones nocturnas en las casas, el entusiasmo por la buena música mexicana de la época y el gusto por el cine, la clara simpatía por el rector del Seminario Conciliar y Tridentino de la ciudad de Zacatecas donde estudió en la edad de la adolescencia (1900-1902) y los recuerdos zumbones de las causas del fracaso de la revista Bohemio, que hizo en sus días aguascalentenses con un grupo de amigos, su fobia por los poetas que gritan (salvo Díaz Mirón) y su visión piadosa tanto de la poetería ínfima de la provincia como de la Ciudad de México, representada figuradamente por nombres como Paco Izaguirre («Clara Nevares»), el empalagoso Jacobo Palacios («En favor del poetastro») y el autor de madrigales, Pepe Gil, «poeta sin esterilizar» («Toros»).
Hacia 1936, Xavier Villaurrutia lamentaba en uno de sus ensayos que López Velarde fuera «más admirado que leído y más leído que estudiado». Casi treinta años más tarde, Octavio Paz, en su ensayo «Los caminos de la pasión», juzgaba que en la historia de la crítica sobre el jerezano había apenas tres momentos de importancia: el ensayo de Villaurrutia, los estudios de Luis Noyola Vázquez, y el libro de Allen W. Phillips de 1962, Ramón López Velarde / El poeta y el prosista (olvidaba las iniciales y relevantes aportaciones de otros contemporáneos como Fernández Mac Gregor y Gorostiza). Pero las cosas fueron cambiando. Ya en 1988, en el centenario de su nacimiento, José Luis Martínez, al inicio de su prólogo (reescrito), testimoniaba que la obra era «un legado cada vez más vivo y entrañable, más rico y persuasivo».
En 2002, a comienzos del nuevo siglo y del nuevo milenio, su poesía y su prosa siguen creciendo con una luz encandilada y otra luz de encantamiento. Las páginas de su obra guardan las líneas secretas que las musas le dictaron al oído y el resplandor que le dio el Espíritu Santo, a él, a Ramón López Velarde, el más querible de nuestros poetas.
Febrero, 2002
Ramón López Velarde, El minutero (2001) y Don de febrero (2002); coedición del Gobierno del Estado de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas, y el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde.




