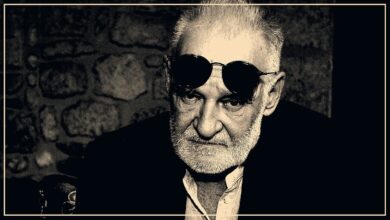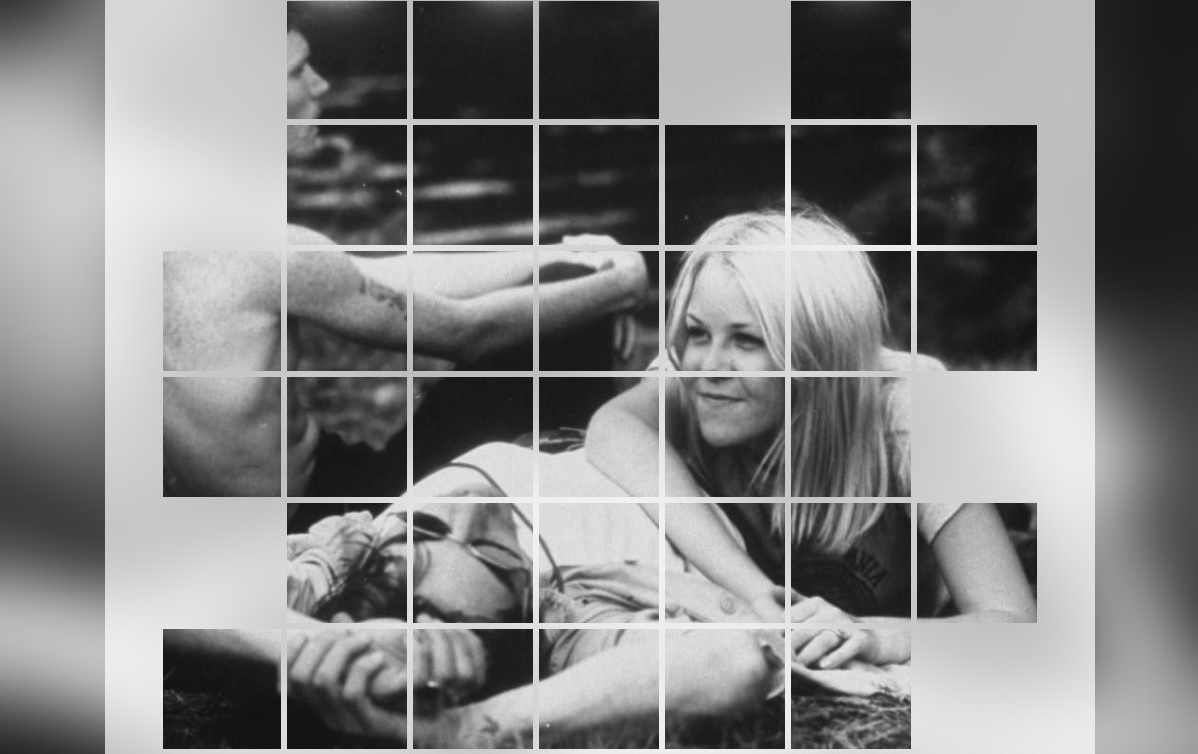
Elogio de la frivolidad
Puede que haya poderosas razones para aplazar nuestros sueños y deseos, pero no hay ninguna razón, ni sanitaria ni política ni de ninguna clase, para dejar de manifestar nuestra frustración y nuestras ganas de vivir.
Xandru Fernández
Allá por el mes de abril, durante el gran confinamiento, le pregunté a un amigo cómo lo llevaba su hijo adolescente. No he olvidado su respuesta, hermosísima, atinada y terrible: “Lo peor es que se está perdiendo la primavera a los quince años”. Es cierto: los que ya hace muchos quince años que tuvimos quince años podemos intercambiar cualquier primavera por otra, pero la de los quince no se repite. Los primeros placeres de un mundo que se abre a horas insólitas, las primeras transgresiones y huidas, los primeros conflictos épicos con la familia, la propiedad privada y el Estado. Para el hijo de mi amigo, las stories de Instagram han sido el sucedáneo del callejeo nocturno que fue mi primavera a los quince años. No puede ser lo mismo.
Decimos estas cosas con la boca pequeña, nos incomoda que nos tachen de frívolos, de poco compasivos, que nos acusen de no pensar en los enfermos, en los muertos, en el personal sanitario. Siempre hay alguien dispuesto a reprocharnos que añoremos los viajes, los conciertos, la promiscuidad, la primavera a los quince años. Siempre hay alguien que, haciendo alarde de una indigencia mental más que notable, nos acusa encima de enemigos del pueblo, como si la única modalidad de viaje fuese el crucero a Bora-Bora y los únicos conciertos, los de Taburete. Tener sexo es de ricos. La primavera, un privilegio elitista. Siempre hay alguien deseando reñirnos por no llevar nueve meses con el ceño fruncido, por no sabernos de carrerilla las mejores marcas de gel hidroalcohólico.
¿Es frívolo pensar así? ¿Y qué, si lo fuera? ¿Qué economía mental de los afectos nos hace preferir la aflicción a cualquier otro género de sentimiento?
La humanidad es experta en morirse de mil maneras desagradables y especialmente por su propia mano. La historia nos enseña a convivir con el horror, la enfermedad, la guerra, la descomposición. El primer famoso cuyos funerales celebró la literatura europea, Héctor, el domador de caballos, fue arrastrado por el polvo, ya cadáver, enganchado al carro de Aquiles. Apenas hemos aprendido a leer y ya leemos crueldades. Pero no disfrutamos con esos sufrimientos como si los infligiéramos, no nos complace ponernos en la piel del verdugo. Tampoco en la de la víctima: nadie quiere que Primo Levi padezca Auschwitz una y otra vez, por muy magistral que sea la prosa con que nos narra esos horrores. No amamos la muerte ni el dolor. Puede que algunos lo hagan, pero no son de los nuestros.
¿Es frívolo hacer arte del dolor? ¿Es frívolo pensar en la inevitabilidad de la muerte? Yo diría que al contrario: nada tan lapidario, tan poco quebradizo (“frívolo” es, en efecto, lo que dura poco, lo que se rompe fácilmente, lo que tiene poco valor), como el pensar sobre la muerte. Elias Canetti nunca dejó de escribir sobre la muerte porque acariciaba la serena intención de vencerla. Una intención desesperada, diría uno, pero en absoluto frívola. ¿Es frívolo enamorarse en medio de una guerra, perder la cabeza de puro deseo aunque a tu alrededor silben las balas, estallen las bombas, ardan manzanas enteras de tu ciudad? ¿Es frívolo llorar porque ha muerto tu futbolista favorito, tu actriz preferida, ese personaje de The Wire o de En busca del tiempo perdido?
Nuestra educación sentimental consiste en aprender a afrontar los pasajes más duros de la vida humana como si fuesen secuencias de una película o escenas de una novela. Después de todo, las palabras que con más frecuencia empleamos para referirnos a desgracias o calamidades proceden del vocabulario del teatro: “drama”, “tragedia”, incluso “catástrofe”. No frivolizamos cuando hacemos chistes sobre víctimas del terrorismo: dramatizamos. Exactamente igual que Aramburu en Patria o DeLillo en Mao II. De un modo análogo, tampoco frivolizamos cuando añoramos las mil y una maneras de ser felices que teníamos antes de la pandemia. Como mucho, exageramos al pensar que fueron tantas, o lamentamos no haberlas valorado en su justa medida.
Cuando se nos recuerda que el festival de Woodstock se celebró en medio de una pandemia mundial que mató a un millón de personas, es bastante probable que, junto con el dato, se nos quiera colar mercancía ideológica de dudoso valor moral, pero eso no impide que el dato sea auténtico. La llamada gripe de Hong Kong mató, sólo en Estados Unidos, a más de cien mil personas entre 1968 y 1969. Aun así, medio millón de jóvenes asistió en agosto de 1969 al macroconcierto más famoso de la historia de la música popular, aunque tampoco sea cierto, como han difundido algunos medios ansiosos por minimizar los riesgos de la covid-19, que las autoridades de aquel país no tomaran ninguna medida y lo fiaran todo al azar: en casi la mitad de los Estados, cerraron las escuelas y las universidades.
¿Era el mundo más frívolo en 1969 que en 2020? Difícilmente podía serlo. En todo caso, cabe suponer que se tomaba la muerte y la enfermedad con más resignación. Los padres de los hippies de Woodstock habían vivido la Segunda Guerra Mundial. Sus hermanos y compañeros de colegio estaban viviendo la guerra de Vietnam. En España vivían una dictadura. En media África aún no había acabado la descolonización. Si Woodstock fue frívolo, también lo fue enviar al Apolo 11 a la Luna.
¿Era el mundo más inmune al ascetismo en 1969 que en 2020? De nuevo, difícilmente. Por mucho que la sociedad de consumo estuviera en boca de todos los intelectuales, la mayor parte de la población mundial vivía en condiciones de ascetismo forzoso. Que, en sentido estricto, no es una forma de ascetismo: el asceta elige voluntariamente abstenerse de todo placer, salvo del placer de considerarse moralmente superior. El asceta se regodea en el sufrimiento y lo eleva a condición indispensable para la salvación del alma. A decir verdad, con los estándares de desarrollo económico y violencia simbólica de 1969, a nadie le habría extrañado que el ascetismo consiguiera más adeptos que el hedonismo que, sin embargo, caracteriza retrospectivamente a aquella generación.
En un goloso texto de 1887, titulado precisamente ¿Qué significan los ideales ascéticos?, Nietzsche precisa que el ascetismo, primera máscara histórica de la filosofía, es la condición mental del sacerdote, el estratega del resentimiento. Es el enfermo, el condenado, el humillado, el que primero se entrega a la vocación de ayudar a otros enfermos, condenados y humillados, el que primero identifica a los suyos e identifica también a sus antagonistas y enemigos, los que no tienen conciencia de estar enfermos ni de vivir en pecado ni de necesitar ser salvados. El ascetismo es, más que una receta de bienestar, una receta de malestar: te dice cómo vivir mal, cómo resignarte a vivir mal, cómo esperar un final que, por lejos que esté, nunca estará lo suficientemente cerca.
No es difícil tropezarnos en ciertos pasillos virtuales con los herederos de aquellos sacerdotes del resentimiento de los que hablaba Nietzsche. El reproche de frivolidad se ha convertido últimamente en una marca de fábrica del melancólico de izquierdas, pertenece a su código, a su sistema de señales, típico (seguimos hablando en nietzscheano) de una voluntad de poder derrotada, superada por las circunstancias, despotenciada y resentida. En algunos casos es fácil, demasiado fácil, seguir el hilo biográfico de esa despotenciación, de ese desempoderamiento progresivo del militante de base: de la barricada a la militancia simbólica; hasta que llega internet con sus redes sociales y el compromiso se hace virtual y uno ya sólo tiene que hacer su ronda diaria por los muros de Facebook para justificar su aura de militante de izquierdas. Todo cada vez menos corpóreo, menos carnal, más etéreo y sutil. Más ascético.
Al asceta, es cierto, le da igual la primavera a los quince años, igual que le importa poco o nada coger o bailar. La covid-19 no es la causa, es la excusa. Y la parálisis social y política que emerge de su magisterio, más que una herramienta sanitaria, es su propia condición parásita elevada al rango de modelo de virtud. Digámoslo de una vez: puede que haya poderosas razones para aplazar nuestros sueños y deseos, pero no hay ninguna razón, ni sanitaria ni política ni de ninguna clase, para dejar de manifestar nuestra frustración y nuestras ganas de vivir. Para proclamar que esos sueños y deseos merecen la pena. Que si nos sacrificamos y nos quedamos en casa y llevamos mascarilla no es porque no creamos en el valor de esos sueños y deseos sino, al contrario, para que muy pronto, y cuanto más pronto mejor, podamos volver a sentirlos como se merecen y a cara descubierta.
Puede que el asceta esté viviendo momentos inigualables de placer paradójico y extático. No seré yo quien le prive de ellos. Pero no me pidan que me una a su fiesta.
Este texto fue publicado originalmente en CTXT / Revista Contexto; publicado aquí bajo la licencia Creative Commons.