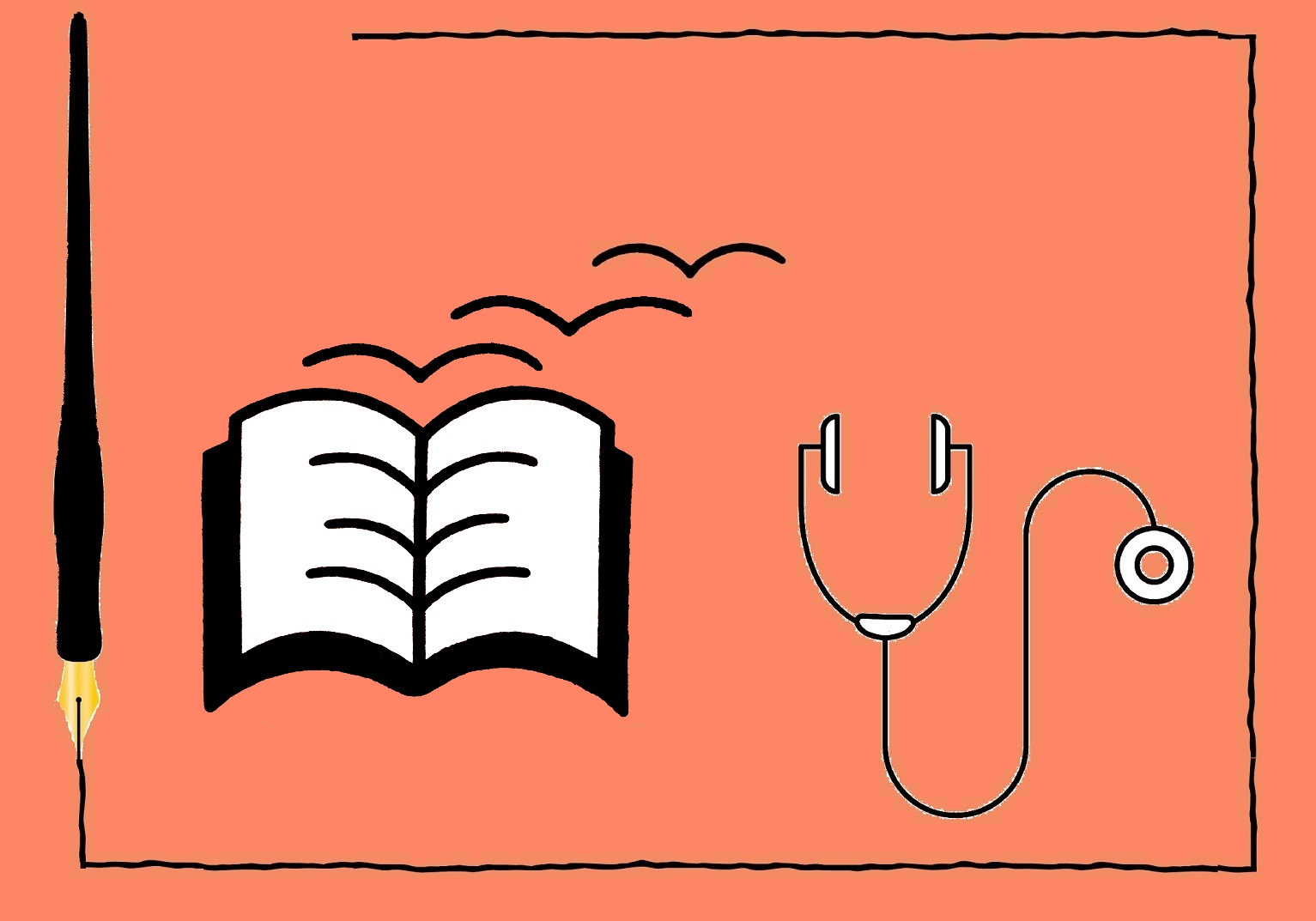
Después hubo muchos ausentes…
El libro Hay mucha luz en los pasillos será presentado el sábado 6 de febrero, a las 18 horas, en la Editorial unasletras en Mérida, ciudad natal del médico Roberto Leal (1981), el autor del nuevo poemario, en el cual se lee lo siguiente, en palabras de Víctor Roura: “El poeta es un médico que alivia pesares sopesándose a sí mismo como poeta, dualidad entrañable por la indudable sensibilidad que permea a estos dos oficios, finalmente curativos del alma. El médico lo dice en uno de sus versos en este libro: la medicina es parte de la poesía, porque desentraña al ser humano, como el médico Roberto Leal hace en este elevado poemario: recurriendo a su amplia cultura de los saberes mitológicos se introduce, a veces de manera autobiográfica, a veces a partir de lo que oye y mira de los dolientes, a la quebrantada red corpórea de los caídos en desgracia para rendirles un modesto homenaje mediante su escritura en verso libre o en endecasílabos perfectos. La literatura no designa a sus hacedores, sino los creadores, de cualquier oficio, son los que eligen, y erigen a su vez, a la literatura. En medio de la pandemia, este libro es un alumbramiento a los sollozos contiguos e intimistas”. Los siguientes poemas proceden del libro en cuestión.
La amenaza
Desde el levante nació la amenaza,
que llegó a achuchar los cimientos de la jocunda civilización.
El hombre que galleaba su poder,
su dominio por la Naturaleza,
y se jactaba de vivir perentoriamente.
Ya lo profesaban los poetas y los hombres de ciencia hace muchos años.
Tenía que ser algo así:
un virus estrafalario.
Porque el desvaído modo de felicidad malograda
había desmoronado (hace mucho) la escollera frágil.
Otrora contemporaneidad humana.
Después
Después, lentamente, se fue disipando el humo.
Primero en los pequeños poblados, luego en las ciudades.
Los sobrevivientes fueron acechando con los ojos cansados con los cabellos foscos.
Después hubo nuevos bailes de máscaras y no precisamente bailes placenteros.
Las brasas dejaron cicatrices en la piel y en la memoria.
Y regresó el trabajo multiplicado.
Poco a poco las carreras y la lucha.
Por engrasar la maquinaria ciega del capital.
Después hubo muchos ausentes.
Se hicieron palabras, historias, algunas leyendas.
Otros se volvieron autillos mirando al mundo desde sus jaulas.
Con sus grandes ojos asustados.
Y al girar otra vez el disco, la sangre curiosa de nuestra especie descubrió
nuevas y mejores defensas: las vacunas,
El oro derretido se volvió un río y su cauce atravesó el cor de la Tierra.
Los hombres lo buscaron, pero sus fantasmas no supieron de riquezas:
estaban criando malvas desde hace muchas décadas.
Después los mares se desbordaron.
Caminaron los ahogados nuevamente en las playas.
Llovieron blancas rosas de invierno en pleno verano.
Por las tierras del norte pastaron berrendos sin obstáculos libres del yugo, al fin.
Los buques nómadas volvieron a navegar aun con la escora doliente y amenazante.
Después los papiros hieráticos, los símbolos, los truenos, los átomos.
Fueron infinitud de agua, polvo y sal.
Nacer
Una luz muy blanca, un corazón late,
llanto agudo que se convierte en música,
cuartos fríos, risas angelicales,
la sangre combinada con el polvo
de manos gruesas mas sabias muy cálidas,
el bostezo, la pinza, la nalgada,
la ominosa voz de sirena alada,
cuna pálida para la ictericia,
la perilla, el habano, el listón blanco,
el resguardo al fin de la teta-chopo,
manantial ecoico que se eterniza
entre las caudas del par de hipocampos
—retumbantes infaustos compañeros
de remoquetes, odio y salvación,
los reverberantes de la memoria
que tantas veces regirán tus noches.
Sobreviviste pronósticos rosas,
la caída, las ganas de abortarte.
Sobreviviste al viejo dinosaurio
con la verruga azul en el mentón,
los latidos del fruto desvirgado,
la cruz doliente, la nube sangrante,
la primera bocanada del día.
Sobreviviste al tiempo mercenario
del sida, del gran pájaro ecuménico.
Naciste entre torrenciales de julio:
Gilbertos, Isidoros y Patricias
y otros siniestros que burlaron islas
(pero descalabraron dos penínsulas
y ciudades de gente pantanosa).
Naciste predilecto para el cónclave
de Asclepio en Epidauro, ofidios de
lengua doria, laureles y bastones
serán tu signo, perennes recuerdos
de Imhotep, de Quirón, de las estrellas
de Ofiuco, tu luz en las largas noches,
pero eternamente tendrás el rayo
de Zeus condenando, sí, tu destino,
tu Hipólito te hará tomar las llaves
de un misterio reservado a los dioses,
tu niña Panacea será deseada
por el chamán, el charlatán, el cáncer,
héroe del bando aqueo en la nueva Troya,
la quijada edéntula de Itzamná
mascullará tu nombre titubeante
(sabrás que valió la pena esperar),
el telar de Ixchel fue puesto en la mesa
fastuosa de K’nich Kakmó que vuela
con el fuego de la sabiduría
del año en que nacen los elegidos,
los sobresalientes que croan al cielo,
al glifo del maíz.
La palabra
La palabra se fragmentó, sufrió de una súbita cojera
y las voces de Babel turbaron la fe del hombre mediano;
yacía en su cama de agua, también con el brazo inerte,
combinando lenguas, dialectos, mitotes sonoros, inentendibles;
la palabra perdió su poder, el golpe de un martillo apagó la voz, faltó la palabra;
y la gente abandonó al hombre, lo enjuició, dejó que su peso le llagara las nalgas,
luego llegó la fiebre y con ella el delirio
(el delirio tiene de cierto que trae al tiempo de la vigilia los peores demonios del hombre,
los demonios de su propia verdad).
El hombre ahora yace solo, intuye sus últimos minutos, pero lo intenta una vez más,
dos, tres, lo reintenta, se esfuerza, agónico,
gime, solloza, suspira, abre la boca para decir algo…
Pero no hay última palabra, el mal es definitivo.
Se fue el verbo, se fue la palabra para no volver.
En ese último momento entendió aquel hombre el poder
—creativo y destructivo— de su palabra.
La memoria
Las palabras se dispersan como aves que alzan el vuelo azuzadas
y se pierden en el horizonte al oír un tronido.
Una barca surca las nubes.
Entierra sus remos en las ráfagas del tiempo.
Ha perdido la brújula y el astrolabio.
Su quilla alcanza las aguas del Leteo.
El tiempo es aciago para el cuerno del carnero.
Los mares habituales se vuelven extraños
recovecos de hiedra resbalosa,
laberintos de algas hambrientas,
caminantes bisojos a las orillas del sueño.
Desde la otra orilla veo al barquero.
Mis pies se hunden en el suave barro.
Su rostro es difuso,
pero reconozco su mirada:
volátil y gaseosa, como fuego fatuo.
Asciendo y dibujo al aire el camino
que conduce a los brazos de Mnemósine,
ruta que él deberá mirar, entenderlo, caminarla
antes de que la borre la ola.





