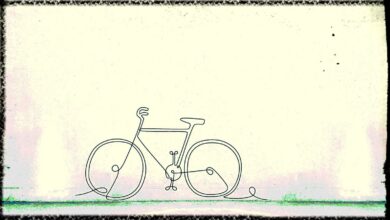La tumba india
En la “Nota introductoria” para presentar a José de la Colina a los lectores del portal web Material de Lectura de la UNAM, el escritor y periodista cultura Juan José Reyes escribe con mucha razón: “Cuando la Universidad Veracruzana reunió en 1985 varios de los cuentos de José de la Colina en La tumba india reanudó con entera justicia una labor de primera importancia, que por distintas razones y sinrazones se había postergado. Con aquella edición, y con la posterior a cargo de la Secretaría de Educación Pública, se acercó a los lectores una obra singularísima y en más de un sentido ejemplar dentro de la narrativa mexicana”. José de la Colina (Santander, 29 de marzo de 1934-Ciudad de México, 4 de noviembre de 2019) fue un escritor, periodista, ensayista y crítico literario hispanomexicano residente en México desde 1941. Ahora que se conmemora el primer año de su muerte, a manera de homenaje —y para recordar al cuentista— reproducimos este relato*…
Al margen de Fritz Lang
—De modo que para eso acudiste a la cita, para decirme que por fin te casas con él.
—Sí. Lo siento.
—No lo sientas. En realidad, no hay nada que sentir, nada que lamentar. Todo está bien. ¿Y cuándo te casas?
—A comienzos de julio.
—Perfectamente. Que sean muy felices. Creo que harás una magnífica ama de casa.
—Por Dios, no son de tu estilo esos sarcasmos.
—Si crees que a esto se le puede llamar un sarcasmo, estás muy equivocada. Puro y simple rencor, puras y simples ganas de mandarte a la chingada, ¿qué te parece?
—Que no lo tomas con mucha elegancia que digamos.
—¿Y qué me dices de la elegancia con que vienes aquí, después de llevar yo una hora esperándote, y me dices así, tranquilamente, que es la última vez que nos vemos? ¿Qué me dices de eso?
—Pensé que no te tomaría de sorpresa. Ya habíamos hablado de ello. En realidad, desde que iniciamos nuestra relación estaba claro que seríamos libres y que no habría ningún sentimentalismo entre nosotros. Tú estuviste de acuerdo.
—Sí, es verdad, no me toma de sorpresa. Y confieso que estuve de acuerdo. Pero creí que habías olvidado ya el pacto. Creí que sería tan hombre, que serías tan mujer y que habría tanto amor entre nosotros, que el pacto quedaría olvidado.
—Sabes que te quiero. No soy una ramera. Imposible haber tenido una relación así contigo y no quererte. Pero…
—Pero no me amas, eso es todo.
—No sé si te amo. Sé que te quiero. Y que agradezco profundamente haberte conocido.
—No es nada, el agradecido soy yo.
—Por Dios, no hables así.
—¿Y cómo no he de estar agradecido? Imagínate, haber podido acostarme contigo, haber tenido el honor de que tú te permitieras gozar conmigo. Mucho más de lo que podía soñar, ¿no es cierto?
—Hablas como un perfecto cínico.
—Hablo como un perfecto cínico. Exacto. Como un perfecto cínico. ¿Y tú? ¿Y tú, querida? ¿No hablas como una perfecta cínica? ¿No es cinismo eso de “no mezclaremos el amor en nuestras relaciones”? ¿No es cinismo acostarse con un hombre y no amarlo?
—Estás haciendo todo esto muy desagradable.
—¿Cómo dices? ¿Muy desagradable? O sea: que no lo tomo con elegancia, ¿verdad?
—Oh, por favor, querido. Tú sabías que no iba a durar, que eso no dura, que lo mejor es vivir ese maravilloso instante y no intentar desesperadamente alargarlo toda una vida.
—Sigue, sigue hablando.
—¿Crees que no voy a recordarte? Claro que voy a recordarte. Y a desearte. Pero ¿no es mejor quedar con el recuerdo que llegar a cansarse uno de otro, llegar a conocerse tanto que ya no hay misterio ni nada?
—Hablas muy bien, amor mío, sigue, sigue hablando, me encanta oírte.
—Oh, ya sé, ya sé que tienes razón y que merezco tus reproches y tus injurias, merezco que me mates, pero… trata de comprender… trata de…
—Habla, ¿por qué callas?
—No sé, yo quería tanto que nos separáramos como amigos.
—¡Ja!
—Si al menos no me guardaras rencor, si no me odiaras.
—¿Rencor? ¿Odio? ¿De qué hablas? Todo eso son tonterías, amor mío. Ven. Vamos. Vamos al departamento y olvidemos estas tonterías. Te amo y te deseo. Y luego me dirás si aún quieres casarte con ese animal. Ven, vamos al departamento. Vamos.
—No querido, sabes que no iré. No terminemos mal esto.
—Sí, sé que no irás. No irás. Porque esta vez sería por amor, y no hay que mezclar en esto eso que llaman amor, ¿verdad? Pero no puedo prometerte que no voy a guardarte rencor, que no voy a odiarte. Porque quiero odiarte. Eso será lo que me quede de ti. Tu odiado nombre, tu odiado rostro, tus odiados labios. Y vete mucho al demonio, puta.
Hubo un pequeño silencio entre ellos, y luego ella se levantó y se fue, y él se quedó oyendo el jazz estúpido y diciendo puta por lo bajo, hasta que la palabra perdió todo sentido.
Había una vez un maharajá en Eschnapur que amaba con locura a una bailarina del templo y tenía un amigo llegado de lejas tierras, pero la bailarina y el extranjero se amaban y huyeron, y el corazón del maharajá albergó tanto odio como había albergado amor, y entonces persiguió a los amantes por selvas y desiertos, los acosó de sed, los hizo adentrarse en el reino de las víboras venenosas, de los tigres sanguinarios, de las mortíferas arañas, y en el fondo de su dolorido corazón el maharajá juró matarlos, porque ellos lo habían traicionado dos veces, en su amor y en su amistad, y por ello mandó llamar al constructor y le dijo que debía erigir en el más bello lugar de Eschnapur una tumba grande y fastuosa para la mujer que él había amado…
Vio su propio rostro en las losetas negras de la pared, un rostro oscurecido y borroso, irreal como una imagen cinematográfica mal proyectada, y luego el rostro de ella, tan oscurecido, borroso e irreal, y se dijo todo esto es una historia de fantasmas, una historia de amor y separación entre fantasmas, y miró un momento en torno y distinguió las otras mesas, los rostros de hombres y mujeres suavemente iluminados por las lámparas, hablando en murmullo, oyendo distraídos la dulzona caricatura de jazz que el pianista extraía del piano, y después miró el rostro de ella, no el irreal reflejo en las losetas negras, sino el pálido y bello rostro real de ojos verdes, frente alta y abombada y cabello peinado en corto, cuyos mechones castaños rodeaban la frente y los ojos, y el fino vello sobre los labios humedecidos por el minyulep. Voy a darle una bofetada, pensó.
—De modo que para eso acudiste a la cita, como venías antes, como viniste la segunda vez que nos vimos: traías el traje sastre y el cabello rociado de pequeñas gotas titilantes, y frías las manos, y tomaste un minyulep que yo te sugerí, y hablamos de tonterías hasta que de pronto me dijiste que querías conocer mi departamento y que así añorarías tus días de estudiante, para decirme que por fin te casas con él, con el idiota ese que no tardará en ser el mejor médico de la ciudad, porque, como él nos decía, “el consultorio hace al médico”, y su papi va a ponerle el mejor consultorio de la ciudad.
—Sí —dijo ella—. Lo siento.
—Lo siente, la maldita puta. No lo sientas. En realidad, ¿en cuál realidad, en la de esos rostros fantasmales y borrosos que gesticulan en esas losetas oscuras, recordando que fueron nosotros?, no hay nada que sentir, nada que lamentar, salvo lo ya perdido: las tardes caminadas por el Paseo de la Reforma, el ocaso desde el alto edificio de la Latinoamericana y la ciudad vasta y minúscula a nuestros pies, y los juegos en el lecho, y el sabor de tu vientre en mi lengua, y las citas en el pequeño café estilo suizo donde comías aquellos pasteles cuyo hojaldre deliciosamente crujía en tus dientes, y la insistencia del piano y el contrabajo y los tambores en los discos de Brubeck, y tu manera de acariciarme la espalda casi rasguñándomela cuando llegabas al placer. Todo está bien. ¿Y cuándo te casas? ¿Cuándo te tiendes bocarriba y le abres los muslos, puta?
—A comienzos de julio —dijo ella.
—Perfectamente, perfectamente perfectamente perfectamente. Que sean muy felices. Creo que harás una magnífica ama de casa, una especie de barredora eléctrica o lavadora automática dotada de sexo, lista y eficiente para barrer, lavar y fornicar en cuanto el amo oprima el botón, aunque por supuesto, como eres una señora, o vas a serlo, delegarás en un simple ser humano las dos primeras funciones para limitarte a la tercera, que es muy de señora, y de puta, y de perra.
—Por Dios, no son de tu estilo esos sarcasmos —dijo ella.
—Si crees que a esto se le puede llamar un sarcasmo, estás muy equivocada. Puro y simple rencor, puras y simples ganas de mandarte a la chingada, pero decirte ven conmigo, ven, vamos al departamento, pondré el disco de Brubeck que te gusta y lo oiremos mientras te desnudo dulcemente, y besaré tus pechos y seré más impetuoso y tierno y salvaje y delicado que nunca en el acto de amor, ¿qué te parece?
—Que no lo tomas con mucha elegancia que digamos —dijo ella.
—¿Y qué me dices de la elegancia con que me has envenenado, víbora, viborita fatal moviendo el culo como un cascabel? ¿Y qué me dices de la elegancia con que vienes aquí, después de llevar yo una hora esperándote, y me dices, así, tranquilamente, que es la última vez que nos vemos? ¿Qué me dices de eso? Dime, arrastrada, perra vendida al mejor postor.
—Pensé que no te tomaría de sorpresa —dijo ella—. Ya habíamos hablado de ello. En realidad, desde que iniciamos nuestra relación estaba claro que seríamos libres y que no habría ningún sentimentalismo entre nosotros. Tú estuviste de acuerdo.
—Sí, es verdad, no me toma de sorpresa. Fue esa segunda vez que nos vimos, y tú estabas vistiéndote, estirando cuidadosamente la media sobre una pierna y sacando la lengua entre los labios, con esa repentina indiferencia hacia todo que no sea presente que hay en la mujer poco después de haberse entregado, como si con ello recuperase un tiempo propio y nada más que suyo, y me dijiste: “esto tiene que ser así siempre, una relación entre dos que se gustan y se entienden sexualmente, no hay que mezclar en esto eso que llaman amor”. Y confieso que estuve de acuerdo, que te dije, viéndote desde la cama donde yacía, “Perfectamente”, y sin saber por qué eché a reír y tú también reíste, y de repente te echaste sobre mí y empezaste a hacerme cosquillas y caricias luego, de modo que tuvimos que empezar de nuevo, a pesar de que yo estaba un poco cansado, pero creí que habías olvidado ya el pacto. Creí que sería tan hombre, que serías tan mujer y que habría tanto amor en nosotros, que el pacto quedaría olvidado.
—Sabes que te quiero —dijo ella, mirándolo con una tierna sonrisa, como a un niño—. No soy una ramera. Imposible haber tenido una relación así contigo y no quererte. Pero…
—Pero no me amas, eso es todo. ¿Y cómo te atreves a decirlo, cómo te atreves, cómo te atreves si nos hemos acostado juntos, si conozco cada curva, cada rincón y cada lunar de tu cuerpo, si conozco tu piel, tu calor, tu sabor, tu aroma, si he visto la frialdad fundirse en tus ojos verdes, si te he oído pedir más, gimiendo de placer, si conoces mi cuerpo y lo has besado sin pudores, si conoces el sabor de mi lengua, si me has dicho durante el acto que la gloria sería morir así, cómo te atreves, di, cómo te atreves a decir que todo ese placer será entregado al olvido, que todo ese placer fue sin amor?
—No sé si te amo —dijo ella—. Sé que te quiero. Y que agradezco profundamente haberte conocido.
—Ten cuidado con eso que dices, maldita puta víbora venenosa, ten cuidado con eso que dices, porque ardo en deseos de abofetearte. No es nada, el agradecido soy yo.
—Por Dios —dijo ella—, no hables así.
—¿Y cómo no he de estar agradecido? Imagínate, haber podido acostarme contigo, un futuro medicucho como yo, alguien que probablemente seguirá el camino del fracaso, a menos de que me saque la lotería o consiga una viuda millonaria, cosas para las cuales no tengo suerte o estoy dotado, un joven que tiene lo más que se puede tener y que no tiene nada, porque esa riqueza que es juventud se pierde día con día, y por tanto habría que gozarla día con día, alegre, frenéticamente, para sólo dejarle a la muerte un cuerpo enteramente gastado, vacío, sin una gota de vida por vivir, pero el placer es sólo un instante, poco más que un abrir y cerrar de ojos, que un fuerte latido, y el amor está solitario, aullando en el vacío, mientras las mujeres de la tierra, las bellas, espléndidas, terribles mujeres de la tierra, pasan a nuestro lado, se quedan unas noches con nosotros y luego parten para convertirse en recuerdo, para olvidarnos, para hacerse eternamente ajenas, haber tenido el honor de que tú te permitieras gozar y bien gozaste conmigo. Mucho más de lo que podía soñar, ¿no es cierto?
—Hablas como un perfecto cínico —dijo ella.
—Hablo como un perfecto cínico. Exacto. Como un perfecto cínico. ¿Y tú? ¿Y tú, querida? ¿No hablas como una perfecta cínica, como una perfecta puta cínica? ¿No es cinismo eso de “no mezclaremos el amor en nuestras relaciones”? ¿No es cinismo acostarse con un hombre y no amarlo? ¿No es cinismo acostarse con un hombre, abrirle las piernas, dejarlo penetrar en tu cuerpo y no ponerlo como un sello sobre el corazón, como una marca sobre tu brazo?
—Estás haciendo todo esto muy desagradable —dijo ella.
—¿Cómo dices? Sí, muy desagradable. O sea: que no lo tomo con elegancia, ¿verdad?
—Oh, por favor, querido —dijo ella—. Tú sabías que no iba a durar, que eso no dura, que lo mejor es vivir ese maravilloso instante y no intentar desesperadamente alargarlo toda una vida.
—Sigue, sigue hablando, pero cállate, maldita puta de muslos abiertos, cállate y mira que muero de sed junto a la fuente, mira que muero de sed y la serpiente del olvido anida en mi corazón, se retuerce, muerde y devora muerde y devora mi corazón.
—¿Crees que no voy a recordarte? —dijo ella—. Claro que voy a recordarte. Y a desearte. Pero ¿no es mejor quedar con el recuerdo que llegar a cansarse uno de otro, llegar a conocerse tanto que ya no hay misterio ni nada?
—Hablas muy bien, amor mío, sigue, sigue hablando y di todo eso del recuerdo, dilo, como si yo no supiera que la mente recuerda pero la carne olvida, di que vas a preferir un cuerpo recordado, un cuerpo oscurecido y borroso, cada vez más humo, cada vez más nada en tus manos, a mi cuerpo real, tangible, carnal, hecho para que lo toquen tus dedos, tus labios, tu lengua, anda, di, dile a mi pobre cuerpo desesperado, a mi loco sexo disparado hacia ti, que ya nunca tendrá tu cuerpo y tu sexo, diles que van a buscar inútilmente, que van a buscar con el grito feroz del que muere porque lo ha mordido la serpiente que anidaba en su corazón, que mis dedos van a rozar sólo el recuerdo de tu cuerpo, sólo el recuerdo, que es el primer tiempo del olvido, nada más que un fantasma oscurecido y borroso, cada vez más humo, cada vez más nada, sigue hablando, miente que la carne recuerda lo que la mente no olvida, sigue hablando, me encanta oírte.
—Oh —dijo ella—, ya sé, ya sé que tienes razón y que merezco tus reproches y tus injurias, merezco que me mates, pero… trata de comprender… trata de…
—Tú lo has dicho, mereces que te mate, y eso es lo que voy a hacer, amor mío, putita mía, viborita venenosa, eso es lo que voy a hacer, lo que hago, lo que estoy haciendo: matarte, matarte lentamente, con estas manos, estas manos, las mismas del amor, míralas curvar poco a poco los dedos y avanzar hacia tu garganta, crispadas como garras, siéntelas acariciar primero y desgarrar después, siente el loco saltar y tamborilear de esa vena tuya, mira brotar la sangre, asume tu muerte, amor, esta dulce cruel muerte que te doy con toda mi dulzura toda mi crueldad. Habla, ¿por qué callas?
—No sé —dijo ella—, yo quería tanto que nos separáramos como amigos.
—¡Ja! O quizá sea mejor, amada putita mía, matarte con el puñal, desnudarte y meter el puñal en tu sexo clavándolo bien hondo y luego dar un tirón hacia arriba desgarrándote abriéndote en canal de modo que se vean al aire tus vísceras palpitantes y tus venas y tus huesos y quede apaciguada la serpiente que muerde mi corazón, que muerde y devora mi corazón.
—Si al menos no me guardaras rencor, si no me odiaras —dijo ella.
—¿Rencor? ¿Odio? Hay tres cosas en mi corazón: todas las cobras amarillas de Birmania, todos los hongos mortíferos de Bengala, todas la flores venenosas del Nepal. ¿De qué hablas? Todo esto son tonterías, amor mío. Ven. Vamos. Vamos al departamento y olvidemos estas tonterías. Te amo y te deseo. Y luego me dirás si aún quieres casarte con ese animal.
—No, querido —dijo ella—, sabes que no iré. No terminemos mal esto.
—Sí, sé que no irás. No irás, no irás no irás no irás. Porque esta vez sería por amor, y no hay que mezclar en esto eso que llaman amor, ¿verdad? Te pierdo, la carne te pierde y te olvida, empiezas a no ser más que recuerdo, y giro en la oscuridad para abrazarte y mis dedos se hunden en humo, en nada, en recuerdo, mientras la carne olvida, inexorablemente olvida. Pero no puedo prometerte que no voy a guardarte rencor, que no voy a odiarte. Porque quiero odiarte. Eso será lo que me quede de ti, el odio que te recordará viva, de carne y no de humo. Tu odiado nombre, tu odiado rostro, tus odiados labios. Las muchas aguas no podrán apagar el rencor, ni lo ahogarán los ríos. Y vete mucho al demonio, puta, pero quédate, pero vete, pero quédate.
Y cuando ella se fue, después del silencio que hubo entre ellos, silencio que inútilmente trató de llenar la música del piano, él se quedó llamándola puta por lo bajo, sintiendo que la palabra iba perdiendo todo sentido.
Y entonces el constructor dijo: “Señor, siento que la mujer que amáis haya muerto”, pero el maharajá preguntó: “¿Quién dice que ha muerto? ¿Quién dice que la amo?”, y el constructor se turbó y dijo: “Señor, creí que la tumba sería un monumento a un gran amor”, y entonces le contestó el maharajá: “No te equivocas: la tumba la construye ahora mi odio. Pero cuando pasen muchos años, tantos años que esta historia será olvidada, y mi nombre, y el de ella, la tumba quedará sólo como un monumento que un hombre mandó construir en memoria de un gran amor”.
*El presente cuento ha sido tomado de Material de Lectura de la UNAM, sitio web de libre acceso en el que la Universidad Nacional Autónoma de México comparte literatura mexicana y universal.