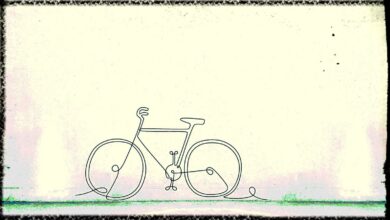Julio, 2024
Apuntan los editores en la contraportada: en NSFW (No abrir en público) / Diez relatos perturbadores, José Noé Mercado retoma y combina tópicos abordados en sus novelas Backstage y Apocalipsis zombi “para situarlos en diversos escenarios del arte y la cultura pop, donde prevalece un constante fondo musical que conecta con las acciones de los personajes y el uso de ambientes televisivos y cinematográficos, que pasan del extremo distópico al más cotidiano”. Como señala el propio José Noé Mercado —en esta entrevista—: “El combustible principal para escribir esta colección de relatos fue la necesidad de trazarle margen a los terrores contemporáneos que vivimos”. Publicado por Universo de Libros, con autorización reproducimos para los lectores de Salida de Emergencia uno de los relatos.
Si no crees en un dios,
esto te da mayor responsabilidad,
en el sentido de que debes vivir
con tus propios sentimientos éticos.
Pero si crees en ese dios,
también crees en el perdón.
Yo no tengo a nadie que me perdone
Isaac Asimov
León parecía una zarigüeya aterrada. Conforme avanzó la llamada, fue como si huyera de noche por el bosque y de pronto le pusieran la luz de una lámpara sobre la cara. Se pasmó. Sólo me miraba con los ojos tan abiertos como un personaje de animé. Aquí en San Argento hay muchos de esos animales, por eso puedo decir que si la imagen no es exacta, sirve al menos para ilustrar el horror que experimentó el muchacho. Y yo también, al verlo.
Por los altavoces de una de las computadoras sonaba, como en todas partes en esos días, música de Peso Pluma, el cantante de moda. La diferencia es que nosotros escuchábamos a la Doble P a muy bajo volumen, casi en susurro. Estábamos de guardia en la oficina de atención telefónica de emergencias. Es verdad que en un pueblo de mediano tamaño como el nuestro nunca hay tantos llamados, ni siquiera un sábado por la madrugada cuando mucha gente sale de casa o anda de fiesta, como aquella vez.
Pero desde que cayó la noche las llamadas cesaron y eso sí ya era raro, si me detengo a pensarlo. León y yo permanecíamos en nuestros lugares, frente al silencioso conmutador que sabíamos que se mantenía activo sólo por el robótico flasheo de una lucecilla verde.
Los sonidos del segundero de un reloj de pared, el canto acompasado de los grillos y nuestra respiración eran más perceptibles que los corridos bélicos, que dieron paso a los tumbados, algo distímicos: “Pero, pa ’serte sincero, hoy en día lo que prefiero es pensar en mí primero. Ya no me interesa ningún te quiero”.
Nos habíamos quitado las diademas equipadas con audífonos y micrófono y las dejamos sobre el escritorio de trabajo. León leía un cómic; yo revisaba en el celular mis redes sociales. Subí una historia con media docena de filtros a Instagram. Me gustaban no las diversas capas en sí, sino las distorsiones que se lograban de mi rostro. En ocasiones anteriores, ni yo misma me reconocía y eso era divertido.
No hablamos mucho. Ni ese día ni en el escaso tiempo que tenía él de ingreso. Si acaso, lo estrictamente necesario y por eso poco sabía del muchacho. León era un joven tímido y a la vez huraño. O tal vez yo le gustaba y tenía miedo de acercarse a mí, a una mujer mayor y, a mi juicio, atractiva. No lo sé.
“Y pa’ serte más certero, yo prefiero hacer dinero, que malgastar mi tiempo con puros cuentos…”. Al distinguir el tono electrónico del conmutador, me incorporé para silenciar la canción.
Por unos segundos, el ringtone de llamada entrante rompió aquel silencio fantasmal en el que habíamos quedado. León y yo nos miramos para negociar quién atendería la emergencia. Se la cedí con un movimiento de cabeza y echando una mirada al led rojo que parpadeaba con apremio junto al resto de los controles.
Él arrojó su cómic a un lado y se enderezó de inmediato sobre el asiento, listo para colocarse la diadema y tomar la llamada. Aunque no lo hizo. Volteó a verme y, como si se compadeciera porque a mí no me tocaría nada del escaso trabajo de aquella madrugada, presionó el botón para activar el altavoz.
—Buenos días. Está llamando al Servicio de Atención Telefónica de Emergencias de San Argento. Le atiende León Sundberg. ¿Con quién hablo?
Por el altavoz se escuchaban ruidos de estática y, muy al fondo de esa interferencia, una voz entrecortada que no se entendía.
—Buenos días. Está llamando al Servicio de Atención Telefónica de Emergencias de San Argento. Le atien…
La comunicación seguía presentando estática y otros chicharroneos de la línea, pero permitió distinguir la voz de quien llamaba, en tono suplicante.
—¡Auxilio, León! ¡Necesito tu ayuda!—, exclamó una niña de voz muy dulce.
León se desconcertó, pero no tanto por la interrupción urgente de aquella voz de chiquilla angelical o por su petición de auxilio. Cada llamada que atendíamos encerraba interrogantes para desentrañar, aunque de cierta forma estábamos acostumbrados a todo ello. Lo que me pareció que lo sacó de balance fue la familiaridad con la que la niña se dirigía a él. Al notar que lo miraba a cada instante con mayor atención, León recobró cierto aplomo y continuó con el protocolo de preguntas.
—¿Cuál es tu nombre, pequeña? ¿Puedes decírmelo?
—Me llamo Hildur. ¿Ya me olvidaste?
León se puso pálido, sin saber cómo continuar la llamada. Por eso le hice señas con las manos para que siguiera recabando información. Para brindar ayuda oportuna o canalizar cualquier emergencia al Departamento de Policía, al Cuerpo de Bomberos o al Escuadrón de Ambulancias y Rescate Médico, era necesario contar con los mínimos detalles que nos permitieran actuar.
—¿De dónde nos llamas, Hildur?
—Del Distrito Suburbios nevados. Ya lo sabes, ¿no? De nuestra casa.
—¿La conoces? —le pregunté en susurro a León, que en ese momento tiritaba.
En la oficina hacía frío, pero traíamos gruesas chamarras encima y ropa térmica por debajo. Y bebimos té humeante minutos atrás. Así que asumí que si temblaba no era por la gélida temperatura de la estancia, sino por la llamada. Aquella niña lo descomponía con cada palabra.
Él me dijo con una enfática mueca que claro que no. Que no la conocía. Con las manos me ordenó que localizara en el sistema de la computadora el origen de la llamada. Era algo habitual del procedimiento a seguir, pero sentí que me lo pidió de mala manera. Como un regaño inmerecido.
Aguanté; no dije nada y comencé el rastreo, mientras él continuaba la llamada pegado aún más a la bocina del altavoz como si buscara descubrir algo extraordinario en la voz de su interlocutora.
—Muy bien, Hildur. ¿Dime cuál es tu emergencia? ¿En qué puedo ayudarte? —preguntó con tono sarcástico, inscrito en la delicadeza exagerada de sus palabras.
—¡Me estoy muriendo! ¡Sálvame! —suplicó Hildur. La dulzura de la voz infantil fue sustituida por la gravedad de un drama creciente.
Me pareció que León estaba al borde del pasmo.
—¿Qué? ¿Qué te… te sucede? ¿Cómo es que te estás muriendo?
—¡Me estoy ahogando! ¡Me caí en la piscina! ¡No sé nadar!
León perdió la serenidad y comenzó a gritar.
—¿Qué dices? ¿Quién eres? ¿Estás jugando? ¡Qué mala onda! ¡Este es un número de emergencias!
—¡Socorro, León! ¡Ven a ayudarme! ¡Auxilio!
Tomé el brazo de León para llamar su atención y con un movimiento afirmativo de la cabeza le hice saber que el dato sobre el origen de la llamada era cierto. En efecto, la niña se comunicaba desde el Distrito Suburbios nevados. Le mostré la dirección exacta que escribí en un Post-it que recibió incrédulo y luego estrujó con la mano derecha.
Tenía, ya lo dije, la cara de una zarigüeya aterrada.
—¡Por amor de Dios, León! ¡No me dejes morir otra vez, hermanito! —reprochó Hildur. El drama de su voz se transformó en histeria, pasó al enojo y, finalmente, a la burla amenazante.
—No sé quién seas. Pero yo no la dejé morir, ¿me oyes? ¡No fue mi culpa! —respondió León con las emociones descontroladas, pues quedó claro que ella lo conocía muy bien.
—¡Claro que lo fue, hermanito! Y lo sabes. No hiciste nada para rescatarme, excepto orinarte en los pantalones. El cargo de conciencia no te deja dormir. ¡Te convertiste en un muchacho triste y depresivo! Hoy quisieras salvarme a mí salvando a otros, ¿cierto?
—Yo quise rescatarte, pero reaccioné demasiado tarde —chilló León, abatido. Parecía dirigirse más a él mismo que al altavoz o a Hildur—. Yo te amaba. ¡No fue mi culpa!
—Sí que lo fue, León. Me dejaste morir en el agua. ¡Y por eso ahora vas a pagar! Yo tampoco encontré paz en todo este tiempo —replicó Hildur, inflexible y de nuevo amenazante. Después, concluyó serena, segura de la fatalidad que representaba—: Nadie que muera con tanto terror y tanta angustia como yo puede descansar eternamente. Pero eso puede remediarse y por fin desaparecer para siempre. Al ver toda mi aflicción, Dios me dio licencia para cobrar venganza. Por eso estoy aquí.
—¡Basta, por favor! —suplicaba León.
Pero Hildur no tenía piedad. Por el contrario, parecía magnificar el azote de sus palabras.
—Vine desde el Más allá. Ja, ja, ja, ja. ¿Recuerdas esa frase que nos repetía la abuela, incapaz de reconocer la libertad de sus actos? “Si Dios me da licencia”, decía para asumir que contaba con su permiso. O sea, para reconocer que hay fuerzas superiores a nosotros. Y sí. Lo que he descubierto desde que perdí la vida por tu cobardía e inutilidad es que esa frase es genuinamente cierta. Y te llevaré conmigo para que lo compruebes.
—¡No quiero escuchar más tus blasfemias! ¡Para ya, maldita, te lo suplico!
León estaba aterrado y deshecho. Hundía el rostro entre sus brazos. Luego se restiraba la frente desde las sienes, como si deseara arrancársela.
—¡No tienes salvación! ¡Ven a mí, hermanito! ¡Ayúdame! ¡Volvamos a estar juntos! Ja, ja, ja, ja.
La voz de Hildur retornó a su tono más puro e infantil, mientras se desvanecía su carcajada.
León terminó de acallar esa risotada infantil de ultratumba al tomar el conmutador y azotarlo contra el suelo. Incluso ahí lo pisoteó en diversas ocasiones, en estado de shock. Luego salió corriendo de la oficina. Iba con los pantalones mojados. Al huir, dejó en el piso un efímero rastro de humedad.
En lugar de enfrentar la incertidumbre y la angustia, yo habría preferido saber si su cuerpo fue arrollado en la calle, si se colgó de algún árbol en el bosque o, por supuesto, si logró superar ese momento de ruptura y crisis de pánico.
Pero desapareció y nunca más lo volví a ver. Ningún vecino pudo constatar que viviera, o haya vivido alguna vez en el Distrito Suburbios nevados. El domicilio consignado en su documentación de ingreso en el Servicio de Atención Telefónica de Emergencias de San Argento resultó ser un predio abandonado décadas atrás que contaba en efecto con una vieja y enlamada piscina.
Presté diversas declaraciones judiciales. Mi relato se consideró creíble hasta cierto punto. La parte que yo misma encontré inexplicable no fue tomada en cuenta y, en poco tiempo, enterraron el caso. Se convirtió en una mera estadística. En San Argento abundan las desapariciones y con eso hemos aprendido a sobrevivir. Una más o una menos no cambia nada. Y callamos lo mucho que nos duele y horroriza.
Es una desgracia en tres niveles: primero desaparecer, luego que pocos te busquen y, al final, que nadie te encuentre. Algunos en el pueblo pueden olvidar esas ausencias, como el resto del país nos olvida a todos nosotros. Pero yo no. A veces creo que León regresa con su timidez y culpa sobre los hombros. Que con su rostro de zarigüeya lampareada camina por la oficina y me habla, mientras yo atiendo algún llamado de emergencia con la diadema puesta sobre mi cabeza.
Por eso prefiero no utilizarla y activar mejor el altavoz, con un corrido de la Doble P de fondo, a mínimo volumen. Sólo que entonces imagino la vocecilla de una niña al otro lado de la línea que me dice con dulzura que su nombre es Hildur, que es mi hermana y que necesita ayuda. Y que yo respondo con angustia que la auxiliaré, sólo si Dios me da licencia. ![]()