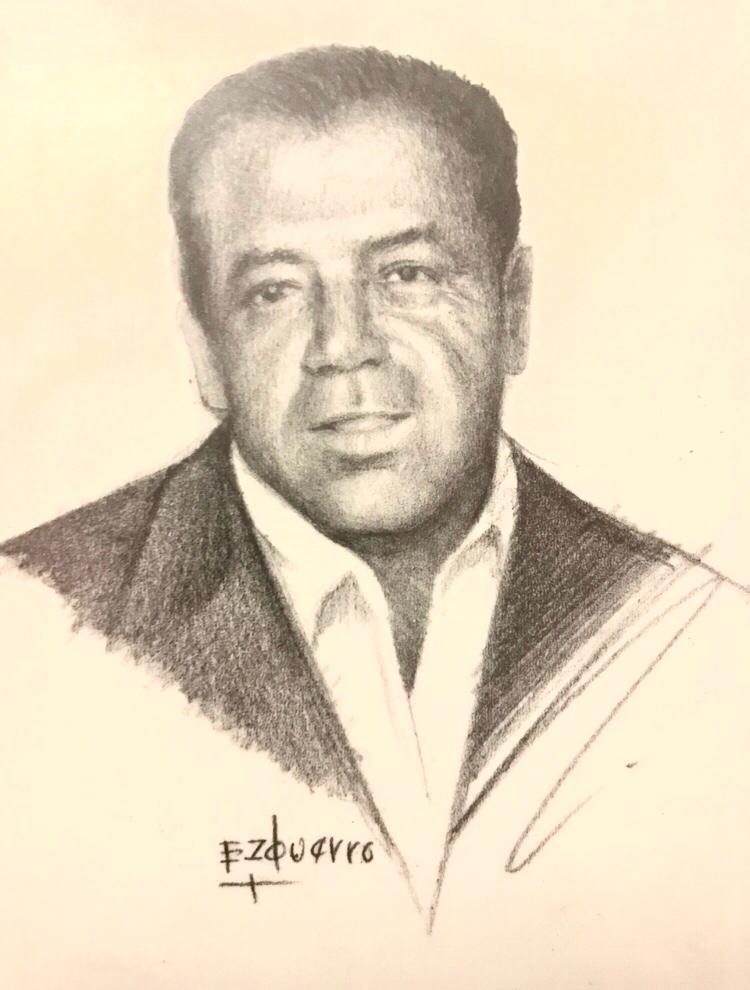
Una leyenda en Suma
El 13 de junio, de hace cien años, nacía don José Antonio Roura Novelo, quien sin querer, acaso por su aventurada vida, dejara una leyenda, que aún es contada como tal en los alrededores de Suma de Hidalgo, al “raptar”, a principios de la década de 1950, a la chica más hermosa del pueblo, “rapto” que fuera en realidad una complicidad, como en el suceso de Helena con Paris. Una leyenda que en el año 2012 se convirtiera en el libro José y Reina: un septiembre olvidado en Suma (unasletras, industria editorial, en su serie de poesía, pues la historia está contada en dodecasílabos) del cual reproducimos un fragmento para traer de nuevo, en su aniversario, a este buen hombre (marinero, cosechador, arriero, chiclero, maderero, ruletero, henequenero, chofer, escribiente en una hacienda, trolebusero, honrado…) que falleciera el 19 de septiembre del año 2000…
I
¿Un gato de pronto devora mis ojos?
No sabe cómo, pero no tuvo padres.
Sí, lo engendraron, los ha de haber tenido,
lo habrán visto nacer, probablemente una
ternura, una dulce mirada, dos besos.
Pero no creció con ellos. De repente
un día estaba con sus tíos, hermanos
de su madre, en Campeche, en Ho-Pelchec, solo,
acaso dos años, sin ruta, sin brújula,
sin alma, sin palabras, sin compañía.
Las cosas pasan en contra de los niños
de manera precipitada, doliente
e impune: ¿puede de súbito la Luna
no propagar la luz que nos ilumina
la noche?, ¿puede de súbito mi gato
devorar mis ojos mientras miro inquieto
en mis sueños un tornado que me absorbe?
El niño sí estuvo repentinamente
sin sus padres, que no volvió a ver más nunca.
¿Quiénes fueron, cuáles son sus nombres, dónde
reposan sus restos, qué fue de su vida?
Nadie sabe, nadie le dice, él no sabe.
¿Los tíos? Lo ignoraban: dormía bajo
la escalera, y un golpe por esto y también
por aquello, y uno más por la travesura
siguiente. Un palo tras otro, para que el
niño se conduzca como un hombre desde
la niñez: los golpes orientan, maduran,
apaciguan, someten, trastornan, guían.
(Un canto a lo lejos estremece el viento:
¡hura, hura, acércate, que mi voz se expanda,
que los trinos sucumban hoy en la noche!)
La mazorca, boca abajo, no se daña
Nació en 1920, parece
que el 13 de junio, porque la certeza
de la fecha de su nacimiento no
la tiene: pero ese día es san Antonio,
como su nombre. De allí que le gustara
para su onomástico: él decidió cuándo
y dónde nació. En Ciudad del Carmen, dice.
(Aunque se apunta en actas que es de Tabasco,
Tenosique, negaba él esa evidencia.)
Tal vez no cursó ahí la primaria: no
hay registro de sus dos años de estudio.
No existen papeles, tampoco él recuerda
esos años; pero sabe bien leer y
escribir. A los 14 años huyó
de la desconsiderada, fiera, inhóspita
familia. Hacia la montaña. A tumbar monte
para sembrar maíz. “A la dobla”, dice;
“para protegerla de las lluvias, boca
abajo la mazorca ya no se daña.
Después viene la cosecha”. Todo el día
a Sol hervido, a Sol pelado, la espalda
negra, cicatrizada, caparazón
vulnerable. Por unos cuantos centavos.
Por una comida diaria. Por pasar
el tiempo. Por ver transcurridos los años.
(¡Reyín, reyín, el canto estremece, araña
que teje sus hilos en medio del monte,
silba en silencio, que mi voz se ahoga, se ahoga!)
Barquito de endeble galopar en olas
Vino la época oscura en las Minas de Oro,
con don Arturo Moreno. Buena gente.
Por fin un trato afable. Sí, las personas
pueden hablar entre sí sin complicarse
la vida, sin alterarse, sin cortar
cartucho, en santa paz. ¡Milagros humanos!
Luego partió hacia La Ortiga, un tumbo donde
cortaban las maderas preciosas: caoba,
cedro, caracolillo. “Bajaban por
medio de un arroyo, a la población, hasta
salir al astero de Savancuy”, dice.
Luego vino el periodo del marinero.
En El Gilberto, un barquito de menuda
escora, de endeble galopar en olas.
Pronto se hizo motorista de la nave.
Ida y vuelta de Savancuy a Ciudad
del Carmen, a Villahermosa, a Palizada.
Transportaban mercancía, lo que en una
pequeña embarcación podía caber:
maíz, fríjol, cerditos, gallinas, pavos.
También trabajó en una lancha cargando
toneladas de cosas a diario. “Se
hacía el gran negocio en los ríos de
Chiapas”. Como en la antigüedad, como en los
tiempos primeros, el trueque era vigente:
el fríjol por patos, el maíz por puercos,
las gallinas, los guajolotes, las cabras
se intercambiaban por los preciados goces
de los que se carecía. (¡Burga, burga,
el canto estremece, el corazón palpita,
la noche acaece, la noche ya es un soplo!)
Vaya sufrimiento sutil, obsesivo
Vivía don José Antonio adentro del
barco. Allí comía, se bañaba, hacía
sus febles necesidades fisiológicas.
Dulce es el agua de los ríos. Por eso
la usaban hasta para beber. Los moscos
eran el martirio. ¡Vaya sufrimiento
sutil, permanente, empeñoso, obsesivo!
“Por el sureste ese es el padecimiento.
Yo lo resistí, al paludismo, pero era
tan bárbaro que ni tres cobijas, ni
los ásperos rayos del Sol me podían
quitar el frío. Me moría de frío”.
Luego acechaba la turbulenta fiebre.
Se fue de esos rumbos para retornar
en busca de la familia. Ahora con una
hermana, la mayor (fueron en total
cuatro: sólo un hombre: él), pero cargaba una
enfermedad venérea. Cuando el cuñado
supo de la gonorrea, sencillamente
lo sacaron de casa, sin miramiento,
ni templanza. El vínculo fraterno expira
cuando intervienen las terceras personas,
ajenas a las querencias demasiado
íntimas. “¡Saca a ese enfermo depravado!”,
gritó el esposo de la hermana, irascible.
Y la hermana cumplió, rápido, el mandato,
no vaya a ser que el hombre la castigara
en la noche, en la alcoba, en el solitario
retiro de ambos, en su callado amor.
(¡Josan, josan, canto, estreméceme pronto,
arrúllame, josan, josan, con un cántico
ruidoso, hermoso y levemente ruidoso!)
II
En los zapotales, vírgenes entonces
Fue cuando resolvió caminar. Ciudad
del Carmen tenía que quedar atrás.
Conocer el mundo caminando, bajo
los pies; husmear aquí y allá. Llegó entonces
hasta la Ciudad de México. Y hacia el norte
lo más lejos fue Zacatecas: “Allí
estaba nevando”, donde consiguió,
presuroso, ropa de medio uso, así
que decidió de nuevo ir al proceloso
mar, sólo que ahora en Tenosique, Tabasco.
(Quizá durante su estancia consiguió
allí el acta apócrifa de nacimiento.)
De pronto, alguien reconoce a don José
Antonio al escuchar, sin querer, de paso,
su apellido. “¡Ey, chamaco!, ¿acaso tu madre
es Victoria Novelo?”, pregunta. “Pues
soy tu tío Eugenio”, le dice, y la vida
se va por rumbo desconocido, inédito:
le pide que lo acompañe a la frontera,
en la montería, a cortar la madera,
con otros tres tíos (administrador,
contador y jefe de campo), los tres
medios hermanos de su madre, y, ya luego
de hablar con el patrón del barco, decide
ir a la central maderera, en Estados
Unidos. Un gran respiro, una gran pausa,
en su camino… hasta que se metió en otros
líos, ahora de faldas. Sobrino al fin
y al cabo de los enérgicos patrones,
le llovían las chamacas, hartas niñas
que se alojaban en sus pródigos brazos.
Pero un alevoso cornúpeta, herido
de celos, lo quiso matar. “Y yo tuve
que defenderme”, dice, y tras dejar otra
herida al ya herido mas desengañado
hombre, no tuvo más remedio que, en polvo
puestos los pies, salir huyendo de allí.
Tendría unos dieciséis años. “Me huí”,
y con el dinero que los atingentes
tíos le dieron se fue de nuevo al monte,
en una chiclería en Aguado Seca.
En los zapotales, vírgenes entonces.
(Voy a buscar un canto extraviado, errado,
que se acomode mejor, cántico débil,
a los vertiginosos cerros del sur,
un canto, ¡yira, lira!, ¡alira, catrina!,
que nos apacigüe el recio corazón.)
Don Juan por fin fue un padre para mi padre
Al no poder desempeñar otra cosa
por su pequeña edad, trabajó de arriero.
“Hasta que se me vino a la mente irme a
Campeche”. Allí fue contratado por una
compañía chiclera, en el monte, donde,
por quítame unas pajas, salvajemente
fue macheteado. Eran apenas los años
treinta del siglo XX. Por allá entonces
no había ninguna autoridad: justicia,
la palabra, era desconocida en esos
ámbitos. O, mejor, se hacía justicia
con las propias manos, de manera que,
ya sano, repuesto en un hospital de
Campeche, donde fue llevado de urgencia
en avión para poder salvarle la
vida, desesperado, inquieto, contrito,
ansiaba el retorno para la venganza.
“Y me machetearon por no tener arma,
por haberla prestado a un amigo, que iba
a un lugar peligroso, ¡y no en condiciones
propicias, pues andaba ebrio, y el contrabando
de licor estaba en su apogeo, por lo
tanto era una locura andar desarmado!”
Y a él le tocó la ignominia del desaire:
no pudo defenderse del asesino
que lo esperaba, taimado, oculto, en su
camino. No lo mató porque creyó,
el ingrato, que ya estaba muerto cuando
lo abandonó para correr en sentido
contrario. “Estaba desesperado por
volver. Tenía un pendiente y no podía
olvidarlo”. Pero un buen día a Placeres,
la montería, retornó, y su venganza
quedó saldada. “Y me regresé a Campeche.
No tuve ningún problema. Porque leyes
no había. Ni un comisario. Nada. Ahí
el que tenía más huevos era el mero
mero. Si uno era tarugo, queda de
trapo sucio para todos: el valiente
vive hasta que el tarugo quiere”. Luego a
Mérida fue, de paso. Comía en La
Panificadora cuando lo nombraron,
y un señor, trajeado, el diputado Sóstenes
Carrillo, lo mandó llamar, al oír
su apellido, con el mesero. “¿Eres hijo
acaso de José Antonio?”, preguntó.
Había sido mi abuelo jefe de
la policía de Yucatán, y Sóstenes
fue su amigo. “¿Qué haces aquí?”, cuestionó.
“De paseo”, respondió mi padre. “¿Hasta qué año
cursaste de estudios?”, quiso saber el
diputado. “Hasta segundo de primaria
nomás, señor”, dijo mi padre. “Bien, pero
tú sabes leer y escribir, ¿no?” “Sí, señor”.
“Toma, pues, mi tarjeta, muchacho, y si
decides quedarte me vas a ver”. Y
mi padre decidió quedarse. “Era Mérida
bonita, y yo había estado siempre en el
monte en medio de tantos peligros: víboras,
moscos, tigrillos. Y me quedé allá con
don Sóstenes Carrillo dos o tres meses
haciéndole mandados. Lo acompañaba
a las poblaciones de Yucatán, hasta
que me recomendó con don Juan B. Sosa,
jefe del Departamento Agrícola e
Industrial de Henequeneros del estado”.
Fungió de chofer. No sólo eso: fue como
un padre. Por fin mi padre tenía un
padre. Y la esposa de don Juan B. también
fue como una madre: estaba, por primera
vez, rodeado de una familia, por fin.
(Se oye el canto, lejano, de una persona
que no sabe cantar: “¡Zoncorá, zoncó,
zoncó, corazón!”, y se diluye en la
noche, temblando la voz, titiritando
de frío, asumiendo su mala canción.)
III
Niño, ni sabes lo que es el henequén
Fue recomendándolo, de a poco, con
los encargados de las varias haciendas
para que le enseñaran el trabajo, a
mi padre, en el campo: qué debía hacerse,
cómo, cuándo, a qué horas y de qué manera,
hasta que llegó el día en que el propio Sosa
lo nombró encargado escribiente en la hacienda
Tzit Tzit Ba chí. Tendría veintidós años.
“Me empezó a ir bien”, decía mi padre. La
hacienda era muy pequeña, donde se
explotaba, como en todas las haciendas,
el henequén. “Recuerdo que producía
unas 500 mil hojas al año. Era
una porquería de consumo: breve,
sin animación, ni perspectiva”. Luego
lo trasladaron a Oxtapacab, hacienda
mucho mayor, para encargarse después
de otras tres en Ixcumpich. Ganaba entonces
180 pesos al mes porque ya era,
aparte de escribiente, pagador de
primera, llegando a ganar cada mes
incluso 210 pesos, y en su
soltería era eso mucha plata. “Yo
no me acordaba ya de mis familiares,
ni ellos de mí”. Cuando lo enviaron a San
Nicolás, al verlo tan joven, quisieron
los trabajadores ignorarlo, pues
los encargados siempre habían tenido
más de 50 años. Cuando les llamaba
la atención, por una u otra cosa, burlábanse
de él. “¡Niño —le decían—, ni sabes lo
que es el henequén!, ¿y así quieres mandarnos?”
Y mi padre les mostraba, entonces, sin
aspavientos (porque no era hombre de gritos,
ni de impertinencias), cómo eran los cortes
de pencas, el chapeo, los empaques, la
selección del sosquil… y los campesinos
enmudecían: ni modo, el hombre sí
sabía por qué estaba en el lugar donde
estaba. Y lo respetaban. Ya ninguno
se volvió a meter malamente con él.
(¿Por qué en la noche las canciones no se
escuchan de igual manera que en el día?
¿Porque no somos los mismos en la noche
que en el día? ¿Por qué la voz de un tenor
es opacada en la madrugada por
la voz de una soprano? Muy quieto, el. canto
se desprende lentamente de la boca
de una dama para venir a posarse,
acurrucado, en el hueco del crepúsculo.)
Blanco, entero, tordillo, potro, rijoso
En la hacienda de Ixcumpich el encargado
le ofreció un caballo, que eran puros mansos,
flojos, obedientes, desgarbados, frágiles.
Excepto uno: Príncipe; blanco, tordillo,
entero, potro, rijoso; inquieto, al grado
de que cuando mi padre lo amarraba en
un poste se hacía una zanja de un metro
con sus impacientes pezuñas, de modo
que con el auxilio de un veterinario
tuvo que castrarlo al pobre, que, después
de adelgazarse un poco, se convirtió
en un animal ejemplar, admirado.
Montado en Príncipe, mi padre entró a Suma,
el pueblo más cercano a San Nicolás,
la hacienda, sólo para contemplar a
la mujer que lo trastornaría: Reina,
Regina, la hija de don Pastor, el dueño
de la planta eléctrica de Suma, y de
su tienda principal, que abarcaba tres
cosas en una: miscelánea, cantina
y billar. La Central, se llamaba, y estaba
a cargo precisamente de esa chica
de veintidós años, la misma que se
sonrojó cuando oyó que el hombre decía:
“¡Qué buena estás para mamá de mis hijos!”
De cien colores se puso la muchacha.
Pero no vayamos tan pronto hacia allá.
Tuvo antes varios romances, tal vez cuatro
hijos, tres matrimonios y, por lo tanto,
tres divorcios, tragos, numerosos tragos,
muchachas en los dormitorios de las
haciendas, muchos amigos, demasiados.
Y los años dejaron atrás al niño,
al fiero adolescente, al muchacho, al joven
impulsivo, al buscador de amores fútiles.
(Oigo un canto tenue, adormilado, escueto:
“Un señor y otro señor son dos señores”,
y se repite la línea como estrofa
punzante, aullido vertical, alarido
que no cesa, intermitente, agudo, frágil.)




